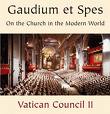EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POST-SINODAL CHRISTIFIDELES LAICI
DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II
SOBRE VOCACIÓN Y MISIÓN DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO
A los Obispos
A los sacerdotes y diáconos
A los religiosos y religiosas
A todos los fieles laicos
INTRODUCCIÓN
1. LOS FIELES LAICOS (Christifideles laici), cuya «vocación y misión en la Iglesia y en el mundo a los veinte años del Concilio Vaticano II» ha sido el tema del Sínodo de los Obispos de 1987, pertenecen a aquel Pueblo de Dios representado en los obreros de la viña, de los que habla el Evangelio de Mateo: «El Reino de los Cielos es semejante a un propietario, que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña» (Mt 20, 1-2).
La parábola evangélica despliega ante nuestra mirada la inmensidad de la viña del Señor y la multitud de personas, hombres y mujeres, que son llamadas por Él y enviadas para que tengan trabajo en ella. La viña es el mundo entero (cf. Mt 13, 38), que debe ser transformado según el designio divino en vista de la venida definitiva del Reino de Dios.
Id también vosotros a mi viña
2. «Salió luego hacia las nueve de la mañana, vio otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: "Id también vosotros a mi viña"» (Mt 20, 3-4).
El llamamiento del Señor Jesús «Id también vosotros a mi viña» no cesa de resonar en el curso de la historia desde aquel lejano día: se dirige a cada hombre que viene a este mundo.
En nuestro tiempo, en la renovada efusión del Espíritu de Pentecostés que tuvo lugar con el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha madurado una conciencia más viva de su naturaleza misionera y ha escuchado de nuevo la voz de su Señor que la envía al mundo como «sacramento universal de salvación».[1]
Id también vosotros. La llamada no se dirige sólo a los Pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a todos: también los fieles laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo. Lo recuerda San Gregorio Magno quien, predicando al pueblo, comenta de este modo la parábola de los obreros de la viña: «Fijaos en vuestro modo de vivir, queridísimos hermanos, y comprobad si ya sois obreros del Señor. Examine cada uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del Señor».[2]
De modo particular, el Concilio, con su riquísimo patrimonio doctrinal, espiritual y pastoral, ha reservado páginas verdaderamente espléndidas sobre la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de los fieles laicos. Y los Padres conciliares, haciendo eco al llamamiento de Cristo, han convocado a todos los fieles laicos, hombres y mujeres, a trabajar en la viña: «Este Sacrosanto Concilio ruega en el Señor a todos los laicos que respondan con ánimo generoso y prontitud de corazón a la voz de Cristo, que en esta hora invita a todos con mayor insistencia, y a los impulsos del Espíritu Santo. Sientan los jóvenes que esta llamada va dirigida a ellos de manera especialísima; recíbanla con entusiasmo y magnanimidad. El mismo Señor, en efecto, invita de nuevo a todos los laicos, por medio de este santo Concilio, a que se le unan cada día más íntimamente y a que, haciendo propio todo lo suyo (cf. Fil 2, 5), se asocien a su misión salvadora; de nuevo los envía a todas las ciudades y lugares adonde Él está por venir (cf. Lc 10, 1».[3]
Id también vosotros a mi viña. Estas palabras han resonado espiritualmente, una vez más, durante la celebración del Sínodo de los Obispos, que ha tenido lugar en Roma entre el 1º y el 30 de octubre de 1987. Colocándose en los senderos del Concilio y abriéndose a la luz de las experiencias personales y comunitarias de toda la Iglesia, los Padres, enriquecidos por los Sínodos precedentes, han afrontado de modo específico y amplio el tema de la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo.
En esta Asamblea episcopal no ha faltado una cualificada representación de fieles laicos, hombres y mujeres, que han aportado una valiosa contribución a los trabajos del Sínodo, como ha sido públicamente reconocido en la homilía conclusiva: «Damos gracias por el hecho de que en el curso del Sínodo hemos podido contar con la participación de los laicos (auditores y auditrices), pero más aún porque el desarrollo de las discusiones sinodales nos ha permitido escuchar la voz de los invitados, los representantes del laicado provenientes de todas las partes del mundo, de los diversos Países, y nos ha dado ocasión de aprovechar sus experiencias, sus consejos, las sugerencias que proceden de su amor a la causa común».[4]
Dirigiendo la mirada al posconcilio, los Padres sinodales han podido comprobar cómo el Espíritu Santo ha seguido rejuveneciendo la Iglesia, suscitando nuevas energías de santidad y de participación en tantos fieles laicos. Ello queda testificado, entre otras cosas, por el nuevo estilo de colaboración entre sacerdotes, religiosos y fieles laicos; por la participación activa en la liturgia, en el anuncio de la Palabra de Dios y en la catequesis; por los múltiples servicios y tareas confiados a los fieles laicos y asumidos por ellos; por el lozano florecer de grupos, asociaciones y movimientos de espiritualidad y de compromiso laicales; por la participación más amplia y significativa de la mujer en la vida de la Iglesia y en el desarrollo de la sociedad.
Al mismo tiempo, el Sínodo ha notado que el camino posconciliar de los fieles laicos no ha estado exento de dificultades y de peligros. En particular, se pueden recordar dos tentaciones a las que no siempre han sabido sustraerse: la tentación de reservar un interés tan marcado por los servicios y las tareas eclesiales, de tal modo que frecuentemente se ha llegado a una práctica dejación de sus responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, cultural y político; y la tentación de legitimar la indebida separación entre fe y vida, entre la acogida del Evangelio y la acción concreta en las más diversas realidades temporales y terrenas.
En el curso de sus trabajos, el Sínodo ha hecho referencia constantemente al Concilio Vaticano II, cuyo magisterio sobre el laicado, a veinte años de distancia, se ha manifestado de sorprendente actualidad y tal vez de alcance profético: tal magisterio es capaz de iluminar y de guiar las respuestas que se deben dar hoy a los nuevos problemas. En realidad, el desafío que los Padres sinodales han afrontado ha sido el de individuar las vías concretas para lograr que la espléndida «teoría» sobre el laicado expresada por el Concilio llegue a ser una auténtica «praxis» eclesial. Además, algunos problemas se imponen por una cierta «novedad» suya, tanto que se los puede llamar posconciliares, al menos en sentido cronológico: a ellos los Padres sinodales han reservado con razón una particular atención en el curso de sus discusiones y reflexiones. Entre estos problemas se deben recordar los relativos a los ministerios y servicios eclesiales confiados o por confiar a los fieles laicos, la difusión y el desarrollo de nuevos «movimientos» junto a otras formas de agregación de los laicos, el puesto y el papel de la mujer tanto en la Iglesia como en la sociedad.
Los Padres sinodales, al término de sus trabajos, llevados a cabo con gran empeño, competencia y generosidad, me han manifestado su deseo y me han pedido que, a su debido tiempo, ofreciese a la Iglesia universal un documento conclusivo sobre los fieles laicos.[5]
Esta Exhortación Apostólica post-sinodal quiere dar todo su valor a la entera riqueza de los trabajos sinodales: desde los Lineamenta hasta el Instrumentum laboris; desde la relación introductoria hasta las intervenciones de cada uno de los obispos y de los laicos y la relación de síntesis al final de las sesiones en el aula; desde los trabajos y relaciones de los «círculos menores» hasta las «proposiciones» finales y el Mensaje final. Por eso el presente documento no es paralelo al Sínodo, sino que constituye su fiel y coherente expresión; es fruto de un trabajo colegial, a cuyo resultado final el Consejo de la Secretaría General del Sínodo y la misma Secretaría han sumado su propia aportación.
El objetivo que la Exhortación quiere alcanzar es suscitar y alimentar una más decidida toma de conciencia del don y de la responsabilidad que todos los fieles laicos —y cada uno de ellos en particular— tienen en la comunión y en la misión de la Iglesia.
Las actuales cuestiones urgentes del mundo: ¿Porqué estáis aquí ociosos todo el día?
3. El significado fundamental de este Sínodo, y por tanto el fruto más valioso deseado por él, es la acogida por parte de los fieles laicos del llamamiento de Cristo a trabajar en su viña, a tomar parte activa, consciente y responsable en la misión de la Iglesia en esta magnífica y dramática hora de la historia, ante la llegada inminente del tercer milenio.
Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso.
Reemprendamos la lectura de la parábola evangélica: «Todavía salió a eso de las cinco de la tarde, vio otros que estaban allí, y les dijo: "¿Por qué estáis aquí todo el día parados?" Le respondieron: "Es que nadie nos ha contratado". Y él les dijo: "Id también vosotros a mi viña"» (Mt 20, 6-7).
No hay lugar para el ocio: tanto es el trabajo que a todos espera en la viña del Señor. El «dueño de casa» repite con más fuerza su invitación: «Id vosotros también a mi viña».
La voz del Señor resuena ciertamente en lo más íntimo del ser mismo de cada cristiano que, mediante la fe y los sacramentos de la iniciación cristiana, ha sido configurado con Cristo, ha sido injertado como miembro vivo en la Iglesia y es sujeto activo de su misión de salvación. Pero la voz del Señor también pasa a través de las vicisitudes históricas de la Iglesia y de la humanidad, como nos lo recuerda el Concilio: «El Pueblo de Dios, movido por la fe que le impulsa a creer que quien le conduce es el Espíritu del Señor que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o del designio de Dios. En efecto, la fe todo lo ilumina con nueva luz, y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas».[6]
Es necesario entonces mirar cara a cara este mundo nuestro con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas: un mundo cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presentan problemas y dificultades más graves respecto a aquél que describía el Concilio en la Constitución pastoral Gaudium et spes [7]. De todas formas, es ésta la viña, y es éste el campo en que los fieles laicos están llamados a vivir su misión. Jesús les quiere, como a todos sus discípulos, sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5, 13-14). Pero ¿cuál es el rostro actual de la «tierra» y del «mundo» en el que los cristianos han de ser «sal» y «luz»?
Es muy grande la diversidad de situaciones y problemas que hoy existen en el mundo, y que además están caracterizadas por la creciente aceleración del cambio. Por esto es absolutamente necesario guardarse de las generalizaciones y simplificaciones indebidas. Sin embargo, es posible advertir algunas líneas de tendencia que sobresalen en la sociedad actual. Así como en el campo evangélico crecen juntamente la cizaña y el buen grano, también en la historia, teatro cotidiano de un ejercicio a menudo contradictorio de la libertad humana, se encuentran, arrimados el uno al otro y a veces profundamente entrelazados, el mal y el bien, la injusticia y la justicia, la angustia y la esperanza.
Secularismo y necesidad de lo religioso
4. ¿Cómo no hemos de pensar en la persistente difusión de la indiferencia religiosa y del ateismo en sus más diversas formas, particularmente en aquella —hoy quizás más difundida— del secularismo? Embriagado por las prodigiosas conquistas de un irrefrenable desarrollo científico-técnico, y fascinado sobre todo por la más antigua y siempre nueva tentación de querer llegar a ser como Dios (cf. Gen 3, 5) mediante el uso de una libertad sin límites, el hombre arranca las raíces religiosas que están en su corazón: se olvida de Dios, lo considera sin significado para su propia existencia, lo rechaza poniéndose a adorar los más diversos «ídolos».
Es verdaderamente grave el fenómeno actual del secularismo; y no sólo afecta a los individuos, sino que en cierto modo afecta también a comunidades enteras, como ya observó el Concilio: «Crecientes multitudes se alejan prácticamente de la religión».[8] Varias veces yo mismo he recordado el fenómeno de la descristianización que aflige los pueblos de antigua tradición cristiana y que reclama, sin dilación alguna, una nueva evangelización.
Y sin embargo la aspiración y la necesidad de lo religioso no pueden ser suprimidos totalmente. La conciencia de cada hombre, cuando tiene el coraje de afrontar los interrogantes más graves de la existencia humana, y en particular el del sentido de la vida, del sufrimiento y de la muerte, no puede dejar de hacer propia aquella palabra de verdad proclamada a voces por San Agustín: «Nos has hecho, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en Ti».[9] Así también, el mundo actual testifica, siempre de manera más amplia y viva, la apertura a una visión espiritual y trascendente de la vida, el despertar de una búsqueda religiosa, el retorno al sentido de lo sacro y a la oración, la voluntad de ser libres en el invocar el Nombre del Señor.
La persona humana: una dignidad despreciada y exaltada
5. Pensamos, además, en las múltiples violaciones a las que hoy está sometida la persona humana. Cuando no es reconocido y amado en su dignidad de imagen viviente de Dios (cf. Gen 1, 26), el ser humano queda expuesto a las formas más humillantes y aberrantes de «instrumentalización», que lo convierten miserablemente en esclavo del más fuerte. Y «el más fuerte» puede asumir diversos nombres: ideología, poder económico, sistemas políticos inhumanos, tecnocracia científica, avasallamiento por parte de los mass-media. De nuevo nos encontramos frente a una multitud de personas, hermanos y hermanas nuestras, cuyos derechos fundamentales son violados, también como consecuencia de la excesiva tolerancia y hasta de la patente injusticia de ciertas leyes civiles: el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la casa y al trabajo, el derecho a la familia y a la procreación responsable, el derecho a la participación en la vida pública y política, el derecho a la libertad de conciencia y de profesión de fe religiosa.
¿Quién puede contar los niños que no han nacido porque han sido matados en el seno de sus madres, los niños abandonados y maltratados por sus mismos padres, los niños que crecen sin afecto ni educación? En algunos países, poblaciones enteras se encuentran desprovistas de casa y de trabajo; les faltan los medios más indispensables para llevar una vida digna del ser humano; y algunas carecen hasta de lo necesario para su propia subsistencia. Tremendos recintos de pobreza y de miseria, física y moral a la vez, se han vuelto ya anodinos y como normales en la periferia de las grandes ciudades, mientras afligen mortalmente a enteros grupos humanos.
Pero la sacralidad de la persona no puede ser aniquilada, por más que sea despreciada y violada tan a menudo. Al tener su indestructible fundamento en Dios Creador y Padre, la sacralidad de la persona vuelve a imponerse, de nuevo y siempre.
De aquí el extenderse cada vez más y el afirmarse siempre con mayor fuerza del sentido de la dignidad personal de cada ser humano. Una beneficiosa corriente atraviesa y penetra ya todos los pueblos de la tierra, cada vez más conscientes de la dignidad del hombre: éste no es una «cosa» o un «objeto» del cual servirse; sino que es siempre y sólo un «sujeto», dotado de conciencia y de libertad, llamado a vivir responsablemente en la sociedad y en la historia, ordenado a valores espirituales y religiosos.
Se ha dicho que el nuestro es el tiempo de los «humanismos». Si algunos, por su matriz ateo y secularista, acaban paradójicamente por humillar y anular al hombre; otros, en cambio, lo exaltan hasta el punto de llegar a una verdadera y propia idolatría; y otros, finalmente, reconocen según la verdad la grandeza y la miseria del hombre, manifestando, sosteniendo y favoreciendo su dignidad total.
Signo y fruto de estas corrientes humanistas es la creciente necesidad de participación. Indudablemente es éste uno de los rasgos característicos de la humanidad actual, un auténtico «signo de los tiempos» que madura en diversos campos y en diversas direcciones: sobre todo en lo relativo a la mujer y al mundo juvenil, y en la dirección de la vida no sólo familiar y escolar, sino también cultural, económica, social y política. El ser protagonistas, creadores de algún modo de una nueva cultura humanista, es una exigencia universal e individual.[10]
Conflictividad y paz
6. Por último, no podemos dejar de recordar otro fenómeno que caracteriza la presente humanidad. Quizás como nunca en su historia, la humanidad es cotidiana y profundamente atacada y desquiciada por la conflictividad. Es éste un fenómeno pluriforme, que se distingue del legítimo pluralismo de las mentalidades y de las iniciativas, y que se manifiesta en el nefasto enfrentamiento entre personas, grupos, categorías, naciones y bloques de naciones. Es un antagonismo que asume formas de violencia, de terrorismo, de guerra. Una vez más, pero en proporciones mucho más amplias, diversos sectores de la humanidad contemporánea, queriendo demostrar su «omnipotencia», renuevan la necia experiencia de la construcción de la «torre de Babel» (cf. Gen 11, 1-9), que, sin embargo, hace proliferar la confusión, la lucha, la disgregación y la opresión. La familia humana se encuentra así dramáticamente turbada y desgarrada en sí misma.
Por otra parte, es completamente insuprimible la aspiración de los individuos y de los pueblos al inestimable bien de la paz en la justicia. La bienaventuranza evangélica: «dichosos los que obran la paz» (Mt 5, 9) encuentra en los hombres de nuestro tiempo una nueva y significativa resonancia: para que vengan la paz y la justicia, enteras poblaciones viven, sufren y trabajan. La participación de tantas personas y grupos en la vida social es hoy el camino más recorrido para que la paz anhelada se haga realidad. En este camino encontramos a tantos fieles laicos que se han empeñado generosamente en el campo social y político, y de los modos más diversos, sean institucionales o bien de asistencia voluntaria y de servicio a los necesitados.
Jesucristo, la esperanza de la humanidad
7. Este es el campo inmenso y apesadumbrado que está ante los obreros enviados por el «dueño de casa» para trabajar en su viña.
En este campo está eficazmente presente la Iglesia, todos nosotros, pastores y fieles, sacerdotes, religiosos y laicos. Las situaciones que acabamos de recordar afectan profundamente a la Iglesia; por ellas está en parte condicionada, pero no dominada ni muchos menos aplastada, porque el Espíritu Santo, que es su alma, la sostiene en su misión.
La Iglesia sabe que todos los esfuerzos que va realizando la humanidad para llegar a la comunión y a la participación, a pesar de todas las dificultades, retrasos y contradicciones causadas por las limitaciones humanas, por el pecado y por el Maligno, encuentran una respuesta plena en Jesucristo, Redentor del hombre y del mundo.
La Iglesia sabe que es enviada por Él como «signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano».[11]
En conclusión, a pesar de todo, la humanidad puede esperar, debe esperar. El Evangelio vivo y personal, Jesucristo mismo, es la «noticia» nueva y portadora de alegría que la Iglesia testifica y anuncia cada día a todos los hombres.
En este anuncio y en este testimonio los fieles laicos tienen un puesto original e irreemplazable: por medio de ellos la Iglesia de Cristo está presente en los más variados sectores del mundo, como signo y fuente de esperanza y de amor.
CAPÍTULO I
YO SOY LA VID, VOSOTROS LOS SARMIENTOS
La dignidad de los fieles laicos en la Iglesia-Misterio
El misterio de la viña
8. La imagen de la viña se usa en la Biblia de muchas maneras y con significados diversos; de modo particular, sirve para expresar el misterio del Pueblo de Dios. Desde este punto de vista más interior, los fieles laicos no son simplemente los obreros que trabajan en la viña, sino que forman parte de la viña misma: «Yo soy la vid; vosotros los sarmientos» (Jn 15, 5), dice Jesús.
Ya en el Antiguo Testamento los profetas recurrieron a la imagen de la viña para hablar del pueblo elegido. Israel es la viña de Dios, la obra del Señor, la alegría de su corazón: «Yo te había plantado de la cepa selecta» (Jer 2, 21); «Tu madre era como una vid plantada a orillas de las aguas. Era lozana y frondosa, por la abundancia de agua (...)» (Ez 19, 10); «Una viña tenía mi amado en una fértil colina. La cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita (...)» (Is 5, 1-2).
Jesús retoma el símbolo de la viña y lo usa para revelar algunos aspectos del Reino de Dios: «Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar, edificó una torre; la arrendó a unos viñadores y se marchó lejos» (Mc 12, 1; cf. Mt 21, 28ss.).
El evangelista Juan nos invita a calar en profundidad y nos lleva a descubrir el misterio de la viña. Ella es el símbolo y la figura, no sólo del Pueblo de Dios, sino de Jesús mismo. Él es la vid y nosotros, sus discípulos, somos los sarmientos; Él es la «vid verdadera» a la que los sarmientos están vitalmente unidos (cf. Jn 15, 1 ss.).
El Concilio Vaticano II, haciendo referencia a las diversas imágenes bíblicas que iluminan el misterio de la Iglesia, vuelve a presentar la imagen de la vid y de los sarmientos: «Cristo es la verdadera vid, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos, que somos nosotros, que permanecemos en Él por medio de la Iglesia, y sin Él nada podemos hacer (Jn 15, 1-5)».[12] La Iglesia misma es, por tanto, la viña evangélica. Es misterio porque el amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son el don absolutamente gratuito que se ofrece a cuantos han nacido del agua y del Espíritu (cf. Jn 3, 5), llamados a revivir la misma comunión de Dios y a manifestarla y comunicarla en la historia (misión): «Aquel día —dice Jesús— comprenderéis que Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros» (Jn 14, 20).
Sólo dentro de la Iglesia como misterio de comunión se revela la «identidad» de los fieles laicos, su original dignidad. Y sólo dentro de esta dignidad se pueden definir su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo.
Quiénes son los fieles laicos
9. Los Padres sinodales han señalado con justa razón la necesidad de individuar y de proponer una descripción positiva de la vocación y de la misión de los fieles laicos, profundizando en el estudio de la doctrina del Concilio Vaticano II, a la luz de los recientes documentos del Magisterio y de la experiencia de la vida misma de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo.[13]
Al dar una respuesta al interrogante «quiénes son los fieles laicos», el Concilio, superando interpretaciones precedentes y prevalentemente negativas, se abrió a una visión decididamente positiva, y ha manifestado su intención fundamental al afirmar la plena pertenencia de los fieles laicos a la Iglesia y a su misterio, y el carácter peculiar de su vocación, que tiene en modo especial la finalidad de «buscar el Reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios».[14] «Con el nombre de laicos —así los describe la Constitución Lumen gentium— se designan aquí todos los fieles cristianos a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso sancionado por la Iglesia; es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el Bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde».[15]
Ya Pío XII decía: «Los fieles, y más precisamente los laicos, se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia; por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto ellos, ellos especialmente, deben tener conciencia, cada vez más clara, no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia; es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del Jefe común, el Papa, y de los Obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia (...)».[16]
Según la imagen bíblica de la viña, los fieles laicos —al igual que todos los miembros de la Iglesia— son sarmientos radicados en Cristo, la verdadera vid, convertidos por Él en una realidad viva y vivificante.
Es la inserción en Cristo por medio de la fe y de los sacramentos de la iniciación cristiana, la raíz primera que origina la nueva condición del cristiano en el misterio de la Iglesia, la que constituye su más profunda «fisonomía», la que está en la base de todas las vocaciones y del dinamismo de la vida cristiana de los fieles laicos. En Cristo Jesús, muerto y resucitado, el bautizado llega a ser una «nueva creación» (Gal 6, 15; 2 Cor 5, 17), una creación purificada del pecado y vivificada por la gracia.
De este modo, sólo captando la misteriosa riqueza que Dios dona al cristiano en el santo Bautismo es posible delinear la «figura» del fiel laico.
El Bautismo y la novedad cristiana
10. No es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del Bautismo, sacramento de la fe, con el fin de que pueda vivir sus compromisos bautismales según la vocación que ha recibido de Dios. Para describir la «figura» del fiel laico consideraremos ahora de modo directo y explícito —entre otros— estos tres aspectos fundamentales: el Bautismo nos regenera a la vida de los hijos de Dios; nos une a Jesucristo y a su Cuerpo que es la Iglesia; nos unge en el Espíritu Santo constituyéndonos en templos espirituales.
Hijos en el Hijo
11. Recordamos las palabras de Jesús a Nicodemo: «En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios» (Jn 3, 5). El santo Bautismo es, por tanto, un nuevo nacimiento, es una regeneración.
Pensando precisamente en este aspecto del don bautismal, el apóstol Pedro irrumpe en este canto: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia nos ha regenerado, mediante la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una esperanza viva, para una herencia que no se corrompe, no se mancha y no se marchita» (1 P 1, 3-4). Y designa a los cristianos como aquellos que «no han sido reengendrados de un germen corruptible, sino incorruptible, por medio de la Palabra de Dios viva y permanente» (1 P 1, 23).
Por el santo Bautismo somos hechos hijos de Dios en su Unigénito Hijo, Cristo Jesús. Al salir de las aguas de la sagrada fuente, cada cristiano vuelve a escuchar la voz que un día fue oída a orillas del río Jordán: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco» (Lc 3, 22); y entiende que ha sido asociado al Hijo predilecto, llegando a ser hijo adoptivo (cf. Gal 4, 4-7) y hermano de Cristo. Se cumple así en la historia de cada uno el eterno designio del Padre: «a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos» (cf. Rom 8; 29).
El Espíritu Santo es quien constituye a los bautizados en hijos de Dios y, al mismo tiempo, en miembros del Cuerpo de Cristo. Lo recuerda Pablo a los cristianos de Corinto: «En un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo» (1 Cor 12, 13); de modo tal que el apóstol puede decir a los fieles laicos: «Ahora bien, vosotros sois el Cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte» (1 Cor 12, 27); «La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo» (Gal 4, 6; cf. Rom 8, 15-16).
Un solo cuerpo en Cristo
12. Regenerados como «hijos en el Hijo», los bautizados son inseparablemente «miembros de Cristo y miembros del cuerpo de la Iglesia», como enseña el Concilio de Florencia.[17]
El Bautismo significa y produce una incorporación mística pero real al cuerpo crucificado y glorioso de Jesús. Mediante este sacramento, Jesús une al bautizado con su muerte para unirlo a su resurrección (cf. Rom 6, 3-5); lo despoja del «hombre viejo» y lo reviste del «hombre nuevo», es decir, de Sí mismo: «Todos los que habéis sido bautizados en Cristo —proclama el apóstol Pablo— os habéis revestido de Cristo» (Gal 3, 27; cf. Ef 4, 22-24; Col 3, 9-10). De ello resulta que «nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo» (Rom 12, 5).
Volvemos a encontrar en las palabras de Pablo el eco fiel de las enseñanzas del mismo Jesús, que nos ha revelado la misteriosa unidad de sus discípulos con Él y entre sí, presentándola como imagen y prolongación de aquella arcana comunión que liga el Padre al Hijo y el Hijo al Padre en el vínculo amoroso del Espíritu (cf. Jn 17, 21). Es la misma unidad de la que habla Jesús con la imagen de la vid y de los sarmientos: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos» (Jn 15, 5); imagen que da luz no sólo para comprender la profunda intimidad de los discípulos con Jesús, sino también la comunión vital de los discípulos entre sí: todos son sarmientos de la única Vid.
Templos vivos y santos del Espíritu
13. Con otra imagen —aquélla del edificio— el apóstol Pedro define a los bautizados como «piedras vivas» cimentadas en Cristo, la «piedra angular», y destinadas a la «construcción de un edificio espiritual» (1 P 2, 5 ss.). La imagen nos introduce en otro aspecto de la novedad bautismal, que el Concilio Vaticano II presentaba de este modo: «Por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, los bautizados son consagrados como casa espiritual».[18]
El Espíritu Santo «unge» al bautizado, le imprime su sello indeleble (cf. 2 Cor 1, 21-22), y lo constituye en templo espiritual; es decir, le llena de la santa presencia de Dios gracias a la unión y conformación con Cristo.
Con esta «unción» espiritual, el cristiano puede, a su modo, repetir las palabras de Jesús: «El Espíritu del Señor está sobre mí; por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4, 18-19; cf. Is 61, 1-2). De esta manera, mediante la efusión bautismal y crismal, el bautizado participa en la misma misión de Jesús el Cristo, el Mesías Salvador.
Partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo
14. Dirigiéndose a los bautizados como a «niños recién nacidos», el apóstol Pedro escribe: «Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, sois utilizados en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo (...). Pero vosotros sois el linaje elegido, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo que Dios se ha adquirido para que proclame los prodigios de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz (...)» (1 P 2, 4-5. 9).
He aquí un nuevo aspecto de la gracia y de la dignidad bautismal: los fieles laicos participan, según el modo que les es propio, en el triple oficio —sacerdotal, profético y real— de Jesucristo. Es este un aspecto que nunca ha sido olvidado por la tradición viva de la Iglesia, como se desprende, por ejemplo, de la explicación que nos ofrece San Agustín del Salmo 26. Escribe así: «David fué ungido rey. En aquel tiempo, se ungía sólo al rey y al sacerdote. En estas dos personas se encontraba prefigurado el futuro único rey y sacerdote, Cristo (y por esto "Cristo" viene de "crisma"). Pero no sólo ha sido ungida nuestra Cabeza, sino que también hemos sido ungidos nosotros, su Cuerpo (...). Por ello, la unción es propia de todos los cristianos; mientras que en el tiempo del Antiguo Testamento pertenecía sólo a dos personas. Está claro que somos el Cuerpo de Cristo, ya que todos hemos sido ungidos, y en Él somos cristos y Cristo, porque en cierta manera la cabeza y el cuerpo forman el Cristo en su integridad».[19]
Siguiendo el rumbo indicado por el Concilio Vaticano II,[20] ya desde el inicio de mi servicio pastoral, he querido exaltar la dignidad sacerdotal, profética y real de todo el Pueblo de Dios diciendo: «Aquél que ha nacido de la Virgen María, el Hijo del carpintero —como se lo consideraba—, el Hijo de Dios vivo —como ha confesado Pedro— ha venido para hacer de todos nosotros "un reino de sacerdotes". El Concilio Vaticano II nos ha recordado el misterio de esta potestad y el hecho de que la misión de Cristo —Sacerdote, Profeta-Maestro, Rey— continúa en la Iglesia. Todos, todo el Pueblo de Dios es partícipe de esta triple misión».[21]
Con la presente Exhortación deseo invitar nuevamente a todos los fieles laicos a releer, a meditar y a asimilar, con inteligencia y con amor, el rico y fecundo magisterio del Concilio sobre su participación en el triple oficio de Cristo.[22] He aquí entonces, sintéticamente, los elementos esenciales de estas enseñanzas.
Los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal, por el que Jesús se ha ofrecido a sí mismo en la Cruz y se ofrece continuamente en la celebración eucarística por la salvación de la humanidad para gloria del Padre. Incorporados a Jesucristo, los bautizados están unidos a Él y a su sacrificio en el ofrecimiento de sí mismos y de todas sus actividades (cf. Rom 12, 1-2). Dice el Concilio hablando de los fieles laicos: «Todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal, si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo (cf. 1 P 2, 5), que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre junto con la oblación del Cuerpo del Señor. De este modo también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran a Dios el mundo mismo».[23]
La participación en el oficio profético de Cristo, «que proclamó el Reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra»[24], habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía. Unidos a Cristo, el «gran Profeta» (Lc 7, 16), y constituidos en el Espíritu «testigos» de Cristo Resucitado, los fieles laicos son hechos partícipes tanto del sobrenatural sentido de fe de la Iglesia, que «no puede equivocarse cuando cree»[25], cuanto de la gracia de la palabra (cf. He 2, 17-18; Ap 19, 10). Son igualmente llamados a hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio en su vida cotidiana, familiar y social, como a expresar, con paciencia y valentía, en medio de las contradicciones de la época presente, su esperanza en la gloria «también a través de las estructuras de la vida secular»[26].
Por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del universo, los fieles laicos participan en su oficio real y son llamados por Él para servir al Reino de Dios y difundirlo en la historia. Viven la realeza cristiana, antes que nada, mediante la lucha espiritual para vencer en sí mismos el reino del pecado (cf. Rom 6, 12); y después en la propia entrega para servir, en la justicia y en la caridad, al mismo Jesús presente en todos sus hermanos, especialmente en los más pequeños (cf. Mt 25, 40).
Pero los fieles laicos están llamados de modo particular para dar de nuevo a la entera creación todo su valor originario. Cuando mediante una actividad sostenida por la vida de la gracia, ordenan lo creado al verdadero bien del hombre, participan en el ejercicio de aquel poder, con el que Jesucristo Resucitado atrae a sí todas las cosas y las somete, junto consigo mismo, al Padre, de manera que Dios sea todo en todos (cf. Jn 12, 32; 1 Cor 15, 28).
La participación de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo Sacerdote, Profeta y Rey tiene su raíz primera en la unción del Bautismo, su desarrollo en la Confirmación, y su cumplimiento y dinámica sustentación en la Eucaristía. Se trata de una participación donada a cada uno de los fieles laicos individualmente; pero les es dada en cuanto que forman parte del único Cuerpo del Señor. En efecto, Jesús enriquece con sus dones a la misma Iglesia en cuanto que es su Cuerpo y su Esposa. De este modo, cada fiel participa en el triple oficio de Cristo porque es miembro de la Iglesia; tal como enseña claramente el apóstol Pedro, el cual define a los bautizados como «el linaje elegido, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo que Dios se ha adquirido» (1 P 2, 9). Precisamente porque deriva de la comunión eclesial, la participación de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo exige ser vivida y actuada en la comunión y para acrecentar esta comunión. Escribía San Agustín: «Así como llamamos a todos cristianos en virtud del místico crisma, así también llamamos a todos sacerdotes porque son miembros del único sacerdote»[27].
Los fieles laicos y la índole secular
15. La novedad cristiana es el fundamento y el título de la igualdad de todos los bautizados en Cristo, de todos los miembros del Pueblo de Dios: «común es la dignidad de los miembros por su regeneración en Cristo, común la gracia de hijos, común la vocación a la perfección, una sola salvación, una sola esperanza e indivisa caridad»[28]. En razón de la común dignidad bautismal, el fiel laico es corresponsable, junto con los ministros ordenados y con los religiosos y las religiosas, de la misión de la Iglesia.
Pero la común dignidad bautismal asume en el fiel laico una modalidad que lo distingue, sin separarlo, del presbítero, del religioso y de la religiosa. El Concilio Vaticano II ha señalado esta modalidad en la índole secular: «El carácter secular es propio y peculiar de los laicos»[29].
Precisamente para poder captar completa, adecuada y específicamente la condición eclesial del fiel laico es necesario profundizar el alcance teológico del concepto de la índole secular a la luz del designio salvífico de Dios y del misterio de la Iglesia.
Como decía Pablo VI, la Iglesia «tiene una auténtica dimensión secular, inherente a su íntima naturaleza y a su misión, que hunde su raíz en el misterio del Verbo Encarnado, y se realiza de formas diversas en todos sus miembros»[30].
La Iglesia, en efecto, vive en el mundo, aunque no es del mundo (cf. Jn 17, 16) y es enviada a continuar la obra redentora de Jesucristo; la cual, «al mismo tiempo que mira de suyo a la salvación de los hombres, abarca también la restauración de todo el orden temporal».[31]
Ciertamente, todos los miembros de la Iglesia son partícipes de su dimensión secular; pero lo son de formas diversas. En particular, la participación de los fieles laicos tiene una modalidad propia de actuación y de función, que, según el Concilio, «es propia y peculiar» de ellos. Tal modalidad se designa con la expresión «índole secular».[32]
En realidad el Concilio describe la condición secular de los fieles laicos indicándola, primero, como el lugar en que les es dirigida la llamada de Dios: «Allí son llamados por Dios».[33] Se trata de un «lugar» que viene presentado en términos dinámicos: los fieles laicos «viven en el mundo, esto es, implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, de la que su existencia se encuentra como entretejida».[34] Ellos son personas que viven la vida normal en el mundo, estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, sociales, profesionales, culturales, etc. El Concilio considera su condición no como un dato exterior y ambiental, sino como una realidad destinada a obtener en Jesucristo la plenitud de su significado[35]. Es más, afirma que «el mismo Verbo encarnado quiso participar de la convivencia humana (...). Santificó los vínculos humanos, en primer lugar los familiares, donde tienen su origen las relaciones sociales, sometiéndose voluntariamente a las leyes de su patria. Quiso llevar la vida de un trabajador de su tiempo y de su región»[36].
De este modo, el «mundo» se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Cristo. El Concilio puede indicar entonces cuál es el sentido propio y peculiar de la vocación divina dirigida a los fieles laicos. No han sido llamados a abandonar el lugar que ocupan en el mundo. El Bautismo no los quita del mundo, tal como lo señala el apóstol Pablo: «Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en la condición en que se encontraba cuando fue llamado» (1 Cor 7, 24); sino que les confía una vocación que afecta precisamente a su situación intramundana. En efecto, los fieles laicos, «son llamados por Dios para contribuir, desde dentro a modo de fermento, a la santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el espíritu evangélico, y así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de su fe, esperanza y caridad»[37]. De este modo, el ser y el actuar en el mundo son para los fieles laicos no sólo una realidad antropológica y sociológica, sino también, y específicamente, una realidad teológica y eclesial. En efecto, Dios les manifiesta su designio en su situación intramundana, y les comunica la particular vocación de «buscar el Reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios»[38].
Precisamente en esta perspectiva los Padres Sinodales han afirmado lo siguiente: «La índole secular del fiel laico no debe ser definida solamente en sentido sociológico, sino sobre todo en sentido teológico. El carácter secular debe ser entendido a la luz del acto creador y redentor de Dios, que ha confiado el mundo a los hombres y a las mujeres, para que participen en la obra de la creación, la liberen del influjo del pecado y se santifiquen en el matrimonio o en el celibato, en la familia, en la profesión y en las diversas actividades sociales»[39].
La condición eclesial de los fieles laicos se encuentra radicalmente definida por su novedad cristiana y caracterizada por su índole secular [40].
Las imágenes evangélicas de la sal, de la luz y de la levadura, aunque se refieren indistintamente a todos los discípulos de Jesús, tienen también una aplicación específica a los fieles laicos. Se trata de imágenes espléndidamente significativas, porque no sólo expresan la plena participación y la profunda inserción de los fieles laicos en la tierra, en el mundo, en la comunidad humana; sino que también, y sobre todo, expresan la novedad y la originalidad de esta inserción y de esta participación, destinadas como están a la difusión del Evangelio que salva.
Llamados a la santidad
16. La dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuando consideramos esa primera y fundamental vocación, que el Padre dirige a todos ellos en Jesucristo por medio del Espíritu: la vocación a la santidad, o sea a la perfección de la caridad. El santo es el testimonio más espléndido de la dignidad conferida al discípulo de Cristo.
El Concilio Vaticano II ha pronunciado palabras altamente luminosas sobre la vocación universal a la santidad. Se puede decir que precisamente esta llamada ha sido la consigna fundamental confiada a todos los hijos e hijas de la Iglesia, por un Concilio convocado para la renovación evangélica de la vida cristiana[41]. Esta consigna no es una simple exhortación moral, sino una insuprimible exigencia del misterio de la Iglesia. Ella es la Viña elegida, por medio de la cual los sarmientos viven y crecen con la misma linfa santa y santificante de Cristo; es el Cuerpo místico, cuyos miembros participan de la misma vida de santidad de su Cabeza, que es Cristo; es la Esposa amada del Señor Jesús, por quien Él se ha entregado para santificarla (cf. Ef 5, 25 ss.). El Espíritu que santificó la naturaleza humana de Jesús en el seno virginal de María (cf. Lc 1, 35), es el mismo Espíritu que vive y obra en la Iglesia, con el fin de comunicarle la santidad del Hijo de Dios hecho hombre.
Es urgente, hoy más que nunca, que todos los cristianos vuelvan a emprender el camino de la renovación evangélica, acogiendo generosamente la invitación del apóstol a ser «santos en toda la conducta» (1 P 1, 15). El Sínodo Extraordinario de 1985, a los veinte años de la conclusión del Concilio, ha insistido muy oportunamente en esta urgencia: «Puesto que la Iglesia es en Cristo un misterio, debe ser considerada como signo e instrumento de santidad (...).
Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de toda la historia de la Iglesia. Hoy tenemos una gran necesidad de santos, que hemos de implorar asiduamente a Dios»[42].
Todos en la Iglesia, precisamente por ser miembros de ella, reciben y, por tanto, comparten la común vocación a la santidad. Los fieles laicos están llamados, a pleno título, a esta común vocación, sin ninguna diferencia respecto de los demás miembros de la Iglesia: «Todos los fieles de cualquier estado y condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad»[43]; «todos los fieles están invitados y deben tender a la santidad y a la perfección en el propio estado»[44].
La vocación a la santidad hunde sus raíces en el Bautismo y se pone de nuevo ante nuestros ojos en los demás sacramentos, principalmente en la Eucaristía. Revestidos de Jesucristo y saciados por su Espíritu, los cristianos son «santos», y por eso quedan capacitados y comprometidos a manifestar la santidad de su ser en la santidad de todo su obrar. El apóstol Pablo no se cansa de amonestar a todos los cristianos para que vivan «como conviene a los santos» (Ef 5, 3).
La vida según el Espíritu, cuyo fruto es la santificación (cf. Rom 6, 22; Gal 5, 22), suscita y exige de todos y de cada uno de los bautizados el seguimiento y la imitación de Jesucristo, en la recepción de sus Bienaventuranzas, en el escuchar y meditar la Palabra de Dios, en la participación consciente y activa en la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, en la oración individual, familiar y comunitaria, en el hambre y sed de justicia, en el llevar a la práctica el mandamiento del amor en todas las circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, especialmente si se trata de los más pequeños, de los pobres y de los que sufren.
Santificarse en el mundo
17. La vocación de los fieles laicos a la santidad implica que la vida según el Espíritu se exprese particularmente en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas. De nuevo el apóstol nos amonesta diciendo: «Todo cuanto hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre» (Col 3, 17). Refiriendo estas palabras del apóstol a los fieles laicos, el Concilio afirma categóricamente: «Ni la atención de la familia, ni los otros deberes seculares deben ser algo ajeno a la orientación espiritual de la vida»[45]. A su vez los Padres sinodales han dicho: «La unidad de vida de los fieles laicos tiene una gran importancia. Ellos, en efecto, deben santificarse en la vida profesional y social ordinaria. Por tanto, para que puedan responder a su vocación, los fieles laicos deben considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así como también de servicio a los demás hombres, llevándoles a la comunión con Dios en Cristo»[46].
Los fieles laicos han de considerar la vocación a la santidad, antes que como una obligación exigente e irrenunciable, como un signo luminoso del infinito amor del Padre que les ha regenerado a su vida de santidad. Tal vocación, por tanto, constituye una componente esencial e inseparable de la nueva vida bautismal, y, en consecuencia, un elemento constitutivo de su dignidad. Al mismo tiempo, la vocación a la santidad está ligada íntimamente a la misión y a la responsabilidad confiadas a los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo. En efecto, la misma santidad vivida, que deriva de la participación en la vida de santidad de la Iglesia, representa ya la aportación primera y fundamental a la edificación de la misma Iglesia en cuanto «Comunión de los Santos». Ante la mirada iluminada por la fe se descubre un grandioso panorama: el de tantos y tantos fieles laicos —a menudo inadvertidos o incluso incomprendidos; desconocidos por los grandes de la tierra, pero mirados con amor por el Padre—, hombres y mujeres que, precisamente en la vida y actividades de cada jornada, son los obreros incansables que trabajan en la viña del Señor; son los humildes y grandes artífices —por la potencia de la gracia de Dios, ciertamente— del crecimiento del Reino de Dios en la historia.
Además se ha de decir que la santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. La santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Sólo en la medida en que la Iglesia, Esposa de Cristo, se deja amar por Él y Le corresponde, llega a ser una Madre llena de fecundidad en el Espíritu.
Volvamos de nuevo a la imagen bíblica: el brotar y el expandirse de los sarmientos depende de su inserción en la vid. «Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 4-5).
Es natural recordar aquí la solemne proclamación de algunos fieles laicos, hombres y mujeres, como beatos y santos, durante el mes en el que se celebró el Sínodo. Todo el Pueblo de Dios, y los fieles laicos en particular, pueden encontrar ahora nuevos modelos de santidad y nuevos testimonios de virtudes heroicas vividas en las condiciones comunes y ordinarias de la existencia humana. Como han dicho los Padres sinodales: «Las Iglesias locales, y sobre todo las llamadas Iglesias jóvenes, deben reconocer atentamente entre los propios miembros, aquellos hombres y mujeres que ofrecieron en estas condiciones (las condiciones ordinarias de vida en el mundo y el estado conyugal) el testimonio de una vida santa, y que pueden ser ejemplo para los demás, con objeto de que, si se diera el caso, los propongan para la beatificación y canonización»[47].
Al final de estas reflexiones, dirigidas a definir la condición eclesial del fiel laico, retorna a la mente la célebre exhortación de San León Magno: «Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam»[48]. Es la misma admonición que San Máximo, Obispo de Turín, dirigió a quienes habían recibido la unción del santo Bautismo: «¡Considerad el honor que se os hace en este misterio!»[49]. Todos los bautizados están invitados a escuchar de nuevo estas palabras de San Agustín: «¡Alegrémonos y demos gracias: hemos sido hechos no solamente cristianos, sino Cristo (...). Pasmaos y alegraos: hemos sido hechos Cristo!»[50].
La dignidad cristiana, fuente de la igualdad de todos los miembros de la Iglesia, garantiza y promueve el espíritu de comunión y de fraternidad y, al mismo tiempo, se convierte en el secreto y la fuerza del dinamismo apostólico y misionero de los fieles laicos. Es una dignidad exigente; es la dignidad de los obreros llamados por el Señor a trabajar en su viña. «Grava sobre todos los laicos —leemos en el Concilio— la gloriosa carga de trabajar para que el designio divino de salvación alcance cada día más a todos los hombres de todos los tiempos y de toda la tierra»[51].
CAPÍTULO II
SARMIENTOS TODOS DE LA ÚNICA VID
La participación de los fieles laicos en la vida de la Iglesia-Comunión
El misterio de la Iglesia-Comunión
18. Oigamos de nuevo las palabras de Jesús: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador (...). Permaneced en mí, y yo en vosotros» (Jn 15, 1-4).
Con estas sencillas palabras nos es revelada la misteriosa comunión que vincula en unidad al Señor con los discípulos, a Cristo con los bautizados; una comunión viva y vivificante, por la cual los cristianos ya no se pertenecen a sí mismos, sino que son propiedad de Cristo, como los sarmientos unidos a la vid.
La comunión de los cristianos con Jesús tiene como modelo, fuente y meta la misma comunión del Hijo con el Padre en el don del Espíritu Santo: los cristianos se unen al Padre al unirse al Hijo en el vínculo amoroso del Espíritu.
Jesús continúa: «Yo soy la vid; vosotros los sarmientos» (Jn 15, 5). La comunión de los cristianos entre sí nace de su comunión con Cristo: todos somos sarmientos de la única Vid, que es Cristo. El Señor Jesús nos indica que esta comunión fraterna es el reflejo maravilloso y la misteriosa participación en la vida íntima de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ella Jesús pide: «Que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17, 21).
Esta comunión es el mismo misterio de la Iglesia, como lo recuerda el Concilio Vaticano II, con la célebre expresión de San Cipriano: «La Iglesia universal se presenta como "un pueblo congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo"»[52]. Al inicio de la celebración eucarística, cuando el sacerdote nos acoge con el saludo del apóstol Pablo: «La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros» (2 Cor 13, 13), se nos recuerda habitualmente este misterio de la Iglesia-Comunión.
Después de haber delineado la «figura» de los fieles laicos en el marco de la dignidad que les es propia, debemos reflexionar ahora sobre su misión y responsabilidad en la Iglesia y en el mundo. Sin embargo, sólo podremos comprenderlas adecuadamente si nos situamos en el contexto vivo de la Iglesia-Comunión.
El Concilio y la eclesiología de comunión
19. Es ésta la idea central que, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha vuelto a proponer de sí misma. Nos lo ha recordado el Sínodo extraordinario de 1985, celebrado a los veinte años del evento conciliar: «La eclesiología de comunión es la idea central y fundamental de los documentos del Concilio. La koinonia-comunión, fundada en la Sagrada Escritura, ha sido muy apreciada en la Iglesia antigua, y en las Iglesias orientales hasta nuestros días. Por esto el Concilio Vaticano II ha realizado un gran esfuerzo para que la Iglesia en cuanto comunión fuese comprendida con mayor claridad y concretamente traducida en la vida práctica. ¿Qué significa la compleja palabra "comunión"? Se trata fundamentalmente de la comunión con Dios por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Esta comunión tiene lugar en la palabra de Dios y en los sacramentos. El Bautismo es la puerta y el fundamento de la comunión en la Iglesia. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana (cf. Lumen gentium, 11). La comunión del cuerpo eucarístico de Cristo significa y produce, es decir edifica, la íntima comunión de todos los fieles en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia (cf. 1 Cor 10, 16 s.)»[53].
Poco después del Concilio, Pablo VI se dirigía a los fieles con estas palabras: «La Iglesia es una comunión. ¿Qué quiere decir en este caso comunión? Nos os remitimos al parágrafo del catecismo que habla sobre la sanctorum communionem, la comunión de los santos. Iglesia quiere decir comunión de los santos. Y comunión de los santos quiere decir una doble participación vital: la incorporación de los cristianos a la vida de Cristo, y la circulación de una idéntica caridad en todos los fieles, en este y en el otro mundo. Unión a Cristo y en Cristo; y unión entre los cristianos dentro la Iglesia»[54].
Las imágenes bíblicas con las que el Concilio ha querido introducirnos en la contemplación del misterio de la Iglesia, iluminan la realidad de la Iglesia-Comunión en su inseparable dimensión de comunión de los cristianos con Cristo, y de comunión de los cristianos entre sí. Son las imágenes del ovil, de la grey, de la vid, del edificio espiritual, de la ciudad santa[55]. Sobre todo es la imagen del cuerpo tal y como la presenta el apóstol Pablo, cuya doctrina reverbera fresca y atrayente en numerosas páginas del Concilio[56]. Éste, a su vez, inicia considerando la entera historia de la salvación, y vuelve a presentar la Iglesia como Pueblo de Dios: «Ha querido Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y sin ninguna relación entre ellos, sino constituyendo con ellos un pueblo que lo reconociese en la verdad y le sirviera santamente»[57]. Ya en sus primeras líneas, la constitución Lumen gentium compendia maravillosamente esta doctrina diciendo: «La Iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unión del hombre con Dios y de la unidad de todo el género humano»[58].
La realidad de la Iglesia-Comunión es entonces parte integrante, más aún, representa el contenido central del «misterio» o sea del designio divino de salvación de la humanidad. Por esto la comunión eclesial no puede ser captada adecuadamente cuando se la entiende como una simple realidad sociológica y psicológica. La Iglesia-Comunión es el pueblo «nuevo», el pueblo «mesiánico», el pueblo que «tiene a Cristo por Cabeza (...) como condición la dignidad y libertad de los hijos de Dios (...) por ley el nuevo precepto de amar como el mismo Cristo nos ha amado (...) por fin el Reino de Dios (...) (y es) constituido por Cristo en comunión de vida, de caridad y de verdad»[59]. Los vínculos que unen a los miembros del nuevo Pueblo entre sí —y antes aún, con Cristo— no son aquellos de la «carne» y de la «sangre», sino aquellos del espíritu; más precisamente, aquellos del Espíritu Santo, que reciben todos los bautizados (cf. Jl 3, 1).
En efecto, aquel Espíritu que desde la eternidad abraza la única e indivisa Trinidad, aquel Espíritu que «en la plenitud de los tiempos» (Gal 4, 4) unió indisolublemente la carne humana al Hijo de Dios, aquel mismo e idéntico Espíritu es, a lo largo de todas las generaciones cristianas, el inagotable manantial del que brota sin cesar la comunión en la Iglesia y de la Iglesia.
Una comunión orgánica: diversidad y complementariedad
20. La comunión eclesial se configura, más precisamente, como comunión «orgánica», análoga a la de un cuerpo vivo y operante. En efecto, está caracterizada por la simultánea presencia de la diversidad y de la complementariedad de las vocaciones y condiciones de vida, de los ministerios, de los carismas y de las responsabilidades. Gracias a esta diversidad y complementariedad, cada fiel laico se encuentra en relación con todo el cuerpo y le ofrece su propia aportación.
El apóstol Pablo insiste particularmente en la comunión orgánica del Cuerpo místico de Cristo. Podemos escuchar de nuevo sus ricas enseñanzas en la síntesis trazada por el Concilio. Jesucristo —leemos en la constitución Lumen gentium— «comunicando su Espíritu, constituye místicamente como cuerpo suyo a sus hermanos, llamados de entre todas las gentes. En ese cuerpo, la vida de Cristo se derrama en los creyentes (...). Como todos los miembros del cuerpo humano, aunque numerosos, forman un solo cuerpo, así también los fieles en Cristo (cf. 1 Cor 12, 12). También en la edificación del cuerpo de Cristo rige la diversidad de miembros y funciones. Uno es el Espíritu que, para la utilidad de la Iglesia, distribuye sus múltiples dones con magnificencia proporcionada a su riqueza y a las necesidades de los servicios (cf. 1 Cor 12, 1-11). Entre estos dones ocupa el primer puesto la gracia de los Apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu somete incluso los carismáticos (cf. 1 Cor 14). Y es también el mismo Espíritu que, con su fuerza y mediante la íntima conexión de los miembros, produce y estimula la caridad entre todos los fieles. Y por tanto, si un miembro sufre, sufren con él todos los demás miembros; si a un miembro lo honoran, de ello se gozan con él todos los demás miembros (cf. 1 Cor 12, 26)»[60].
Es siempre el único e idéntico Espíritu el principio dinámico de la variedad y de la unidad en la Iglesia y de la Iglesia. Leemos nuevamente en la constitución Lumen gentium: «Para que nos renovásemos continuamente en Él (Cristo) (cf. Ef 4, 23), nos ha dado su Espíritu, el cual, único e idéntico en la Cabeza y en los miembros, da vida, unidad y movimiento a todo el cuerpo, de manera que los santos Padres pudieron paragonar su función con la que ejerce el principio vital, es decir el alma, en el cuerpo humano»[61]. En otro texto, particularmente denso y valioso para captar la «organicidad» propia de la comunión eclesial, también en su aspecto de crecimiento incesante hacia la comunión perfecta, el Concilio escribe: «El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo (cf. 1 Cor 3, 16; 6, 19), y en ellos ora y da testimonio de la adopción filial (cf. Gal 4, 6; Rom 8, 15-16. 26). Él guía la Iglesia hacia la completa verdad (cf .Jn 16, 13), la unifica en la comunión y en el servicio, la instruye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos, la embellece con sus frutos (cf. Ef 4, 11-12; 1 Cor 12, 4; Gal 5, 22). Hace rejuvenecer la Iglesia con la fuerza del Evangelio, la renueva constantemente y la conduce a la perfecta unión con su Esposo. Porque el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: ¡"Ven"! (cf. Ap 22, 17)»[62].
La comunión eclesial es, por tanto, un don; un gran don del Espíritu Santo, que los fieles laicos están llamados a acoger con gratitud y, al mismo tiempo, a vivir con profundo sentido de responsabilidad. El modo concreto de actuarlo es a través de la participación en la vida y misión de la Iglesia, a cuyo servicio los fieles laicos contribuyen con sus diversas y complementarias funciones y carismas.
El fiel laico «no puede jamás cerrarse sobre sí mismo, aislándose espiritualmente de la comunidad; sino que debe vivir en un continuo intercambio con los demás, con un vivo sentido de fraternidad, en el gozo de una igual dignidad y en el empeño por hacer fructificar, junto con los demás, el inmenso tesoro recibido en herencia. El Espíritu del Señor le confiere, como también a los demás, múltiples carismas; le invita a tomar parte en diferentes ministerios y encargos; le recuerda, como también recuerda a los otros en relación con él, que todo aquello que le distingue no significa una mayor dignidad, sino una especial y complementaria habilitación al servicio (...). De esta manera, los carismas, los ministerios, los encargos y los servicios del fiel laico existen en la comunión y para la comunión. Son riquezas que se complementan entre sí en favor de todos, bajo la guía prudente de los Pastores»[63].
Los ministerios y los carismas, dones del Espíritu a la Iglesia
21. El Concilio Vaticano II presenta los ministerios y los carismas como dones del Espíritu Santo para la edificación del Cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de su misión salvadora en el mundo[64]. La Iglesia, en efecto, es dirigida y guiada por el Espíritu, que generosamente distribuye diversos dones jerárquicos y carismáticos entre todos los bautizados, llamándolos a ser —cada uno a su modo— activos y corresponsables.
Consideremos ahora los ministerios y los carismas con directa referencia a los fieles laicos y a su participación en la vida de la Iglesia-Comunión.
Los ministerios, oficios y funciones
Los ministerios presentes y operantes en la Iglesia, si bien con modalidades diversas, son todos una participación en el ministerio de Jesucristo, el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas (cf. Jn 10, 11), el siervo humilde y totalmente sacrificado por la salvación de todos (cf. Mc 10, 45). Pablo es completamente claro al hablar de la constitución ministerial de las Iglesias apostólicas. En la Primera Carta a los Corintios escribe: «A algunos Dios los ha puesto en la Iglesia, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros (...)» (1 Cor 12, 28). En la Carta a los Efesios leemos: «A cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia según la medida del don de Cristo (...). Es él quien, por una parte, ha dado a los apóstoles, por otra, a los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para hacer idóneos los hermanos para la realización del ministerio, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, según la medida que corresponde a la plena madurez de Cristo» (Ef 4, 7.11-13; cf. Rom 12, 4-8). Como resulta de estos y de otros textos del Nuevo Testamento, son múltiples y diversos los ministerios, como también los dones y las tareas eclesiales.
Los ministerios que derivan del Orden
22. En la Iglesia encontramos, en primer lugar, los ministerios ordenados; es decir, los ministerios que derivan del sacramento del Orden. En efecto, el Señor Jesús escogió y constituyó los Apóstoles —germen del Pueblo de la nueva Alianza y origen de la sagrada Jerarquía[65]— con el mandato de convertir en discípulos todas las naciones (cf. Mt 28, 19), de formar y de regir el pueblo sacerdotal. La misión de los Apóstoles, que el Señor Jesús continúa confiando a los pastores de su pueblo, es un verdadero servicio, llamado significativamente «diakonia» en la Sagrada Escritura; esto es, servicio, ministerio. Los ministros —en la ininterrumpida sucesión apostólica— reciben de Cristo Resucitado el carisma del Espíritu Santo, mediante el sacramento del Orden; reciben así la autoridad y el poder sacro para servir a la Iglesia «in persona Christi capitis» (personificando a Cristo Cabeza)[66], y para congregarla en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y de los Sacramentos.
Los ministerios ordenados —antes que para las personas que los reciben— son una gracia para la Iglesia entera. Expresan y llevan a cabo una participación en el sacerdocio de Jesucristo que es distinta, non sólo por grado sino por esencia, de la participación otorgada con el Bautismo y con la Confirmación a todos los fieles. Por otra parte, el sacerdocio ministerial, como ha recordado el Concilio Vaticano II, está esencialmente finalizado al sacerdocio real de todos los fieles y a éste ordenado[67].
Por esto, para asegurar y acrecentar la comunión en la Iglesia, y concretamente en el ámbito de los distintos y complementarios ministerios, los pastores deben reconocer que su ministerio está radicalmente ordenado al servicio de todo el Pueblo de Dios (cf. Heb 5, 1); y los fieles laicos han de reconocer, a su vez, que el sacerdocio ministerial es enteramente necesario para su vida y para su participación en la misión de la Iglesia[68].
Ministerios, oficios y funciones de los laicos
23. La misión salvífica de la Iglesia en el mundo es llevada a cabo no sólo por los ministros en virtud del sacramento del Orden, sino también por todos los fieles laicos. En efecto, éstos, en virtud de su condición bautismal y de su específica vocación, participan en el oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo, cada uno en su propia medida.
Los pastores, por tanto, han de reconocer y promover los ministerios, oficios y funciones de los fieles laicos, que tienen su fundamento sacramental en el Bautismo y en la Confirmación, y para muchos de ellos, además en el Matrimonio.
Después, cuando la necesidad o la utilidad de la Iglesia lo exija, los pastores —según las normas establecidas por el derecho universal— pueden confiar a los fieles laicos algunas tareas que, si bien están conectadas a su propio ministerio de pastores, no exigen, sin embargo, el carácter del Orden. El Código de Derecho Canónico escribe: «Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada Comunión, según las prescripciones del derecho»[69]. Sin embargo, el ejercicio de estas tareas no hace del fiel laico un pastor. En realidad, no es la tarea lo que constituye el ministerio, sino la ordenación sacramental. Sólo el sacramento del Orden atribuye al ministerio ordenado una peculiar participación en el oficio de Cristo Cabeza y Pastor y en su sacerdocio eterno[70]. La tarea realizada en calidad de suplente tiene su legitimación —formal e inmediatamente— en el encargo oficial hecho por los pastores, y depende, en su concreto ejercicio, de la dirección de la autoridad eclesiástica [71].
La reciente Asamblea sinodal ha trazado un amplio y significativo panorama de la situación eclesial acerca de los ministerios, los oficios y las funciones de los bautizados. Los Padres han apreciado vivamente la aportación apostólica de los fieles laicos, hombres y mujeres, en favor de la evangelización, de la santificación y de la animación cristiana de las realidades temporales, como también su generosa disponibilidad a la suplencia en situaciones de emergencia y de necesidad crónica[72].
Como consecuencia de la renovación litúrgica promovida por el Concilio, los mismos fieles laicos han tomado una más viva conciencia de las tareas que les corresponden en la asamblea litúrgica y en su preparación, y se han manifestado ampliamente dispuestos a desempeñarlas. En efecto, la celebración litúrgica es una acción sacra no sólo del clero, sino de toda la asamblea. Por tanto, es natural que las tareas no propias de los ministros ordenados sean desempeñadas por los fieles laicos[73]. Después, ha sido espontáneo el paso de una efectiva implicación de los fieles laicos en la acción litúrgica a aquélla en el anuncio de la Palabra de Dios y en la cura pastoral[74].
En la misma Asamblea sinodal no han faltado, sin embargo, junto a los positivos, otros juicios críticos sobre el uso indiscriminado del término «ministerio», la confusión y tal vez la igualación entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, la escasa observancia de ciertas leyes y normas eclesiásticas, la interpretación arbitraria del concepto de «suplencia», la tendencia a la «clericalización» de los fieles laicos y el riesgo de crear de hecho una estructura eclesial de servicio paralela a la fundada en el sacramento del Orden.
Precisamente para superar estos peligros, los Padres sinodales han insistido en la necesidad de que se expresen con claridad —sirviéndose también de una terminología más precisa—[75], tanto la unidad de misión de la Iglesia, en la que participan todos los bautizados, como la sustancial diversidad del ministerio de los pastores, que tiene su raíz en el sacramento del Orden, respecto de los otros ministerios, oficios y funciones eclesiales, que tienen su raíz en los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación.
Es necesario pues, en primer lugar, que los pastores, al reconocer y al conferir a los fieles laicos los varios ministerios, oficios y funciones, pongan el máximo cuidado en instruirles acerca de la raíz bautismal de estas tareas. Es necesario también que los pastores estén vigilantes para que se evite un fácil y abusivo recurso a presuntas «situaciones de emergencia» o de «necesaria suplencia», allí donde no se dan objetivamente o donde es posible remediarlo con una programación pastoral más racional.
Los diversos ministerios, oficios y funciones que los fieles laicos pueden desempeñar legítimamente en la liturgia, en la transmisión de la fe y en las estructuras pastorales de la Iglesia, deberán ser ejercitados en conformidad con su específica vocación laical, distinta de aquélla de los sagrados ministros. En este sentido, la exhortación Evangelii nuntiandi, que tanta y tan beneficiosa parte ha tenido en el estimular la diversificada colaboración de los fieles laicos en la vida y en la misión evangelizadora de la Iglesia, recuerda que «el campo propio de su actividad evangelizadora es el dilatado y complejo mundo de la política, de la realidad social, de la economía; así como también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los órganos de comunicación social; y también de otras realidades particularmente abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y de los adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Cuantos más laicos haya compenetrados con el espíritu evangélico, responsables de estas realidades y explícitamente comprometidos en ellas, competentes en su promoción y conscientes de tener que desarrollar toda su capacidad cristiana, a menudo ocultada y sofocada, tanto más se encontrarán estas realidades al servicio del Reino de Dios —y por tanto de la salvación en Jesucristo—, sin perder ni sacrificar nada de su coeficiente humano, sino manifestando una dimensión trascendente a menudo desconocida»[76].
Durante los trabajos del Sínodo, los Padres han prestado no poca atención al Lectorado y al Acolitado. Mientras en el pasado existían en la Iglesia Latina sólo como etapas espirituales del itinerario hacia los ministerios ordenados, con el Motu proprio de Pablo VI Ministeria quaedam (15 Agosto 1972) han recibido una autonomía y estabilidad propias, como también una posible destinación a los mismos fieles laicos, si bien sólo a los varones. En el mismo sentido se ha expresado el nuevo Código de Derecho Canónico[77]. Los Padres sinodales han manifestado ahora el deseo de que «el Motu proprio "Ministeria quaedam" sea revisado, teniendo en cuenta el uso de las Iglesias locales e indicando, sobre todo, los criterios según los cuales han de ser elegidos los destinatarios de cada ministerio»[78].
A tal fin ha sido constituida expresamente una Comisión, no sólo para responder a este deseo manifestado por los Padres sinodales, sino también, y sobre todo, para estudiar en profundidad los diversos problemas teológicos, litúrgicos, jurídicos y pastorales surgidos a partir del gran florecimiento actual de los ministerios confiados a los fieles laicos.
Para que la praxis eclesial de estos ministerios confiados a los fieles laicos resulte ordenada y fructuosa, en tanto la Comisión concluye su estudio, deberán ser fielmente respetados por todas las Iglesias particulares los principios teológicos arriba recordados, en particular la diferencia esencial entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común y, por consiguiente, la diferencia entre los ministerios derivantes del Orden y los ministerios que derivan de los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación.
Los carismas
24. El Espíritu Santo no sólo confía diversos ministerios a la Iglesia-Comunión, sino que también la enriquece con otros dones e impulsos particulares, llamados carismas. Estos pueden asumir las más diversas formas, sea en cuanto expresiones de la absoluta libertad del Espíritu que los dona, sea como respuesta a las múltiples exigencias de la historia de la Iglesia. La descripción y clasificación que los textos neotestamentarios hacen de estos dones, es una muestra de su gran variedad: «A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para la utilidad común. Porque a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia por medio del mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo Espíritu; a otro, carisma de curaciones, en el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, el don de profecía; a otro, el don de discernir los espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, finalmente, el don de interpretarlas» (1 Cor 12, 7-10; cf. 1 Cor 12, 4-6.28-31; Rom 12, 6-8; 1 P 4, 10-11).
Sean extraordinarios, sean simples y sencillos, los carismas son siempre gracias del Espíritu Santo que tienen, directa o indirectamente, una utilidad eclesial, ya que están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo.
Incluso en nuestros días, no falta el florecimiento de diversos carismas entre los fieles laicos, hombres y mujeres. Los carismas se conceden a la persona concreta; pero pueden ser participados también por otros y, de este modo, se continúan en el tiempo como viva y preciosa herencia, que genera una particular afinidad espiritual entre las personas. Refiriéndose precisamente al apostolado de los laicos, el Concilio Vaticano II escribe: «Para el ejercicio de este apostolado el Espíritu Santo, que obra la santificación del Pueblo de Dios por medio del ministerio y de los sacramentos, otorga también a los fieles dones particulares (cf. 1 Cor 12, 7), "distribuyendo a cada uno según quiere" (cf. 1 Cor 12, 11), para que "poniendo cada uno la gracia recibida al servicio de los demás", contribuyan también ellos "como buenos dispensadores de la multiforme gracia recibida de Dios" (1 P 4, 10), a la edificación de todo el cuerpo en la caridad (cf. Ef 4,16)»[79].
Los dones del Espíritu Santo exigen —según la lógica de la originaria donación de la que proceden— que cuantos los han recibido, los ejerzan para el crecimiento de toda la Iglesia, como lo recuerda el Concilio[80].
Los carismas han de ser acogidos con gratitud, tanto por parte de quien los recibe, como por parte de todos en la Iglesia. Son, en efecto, una singular riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad del entero Cuerpo de Cristo, con tal que sean dones que verdaderamente provengan del Espíritu, y sean ejercidos en plena conformidad con los auténticos impulsos del Espíritu. En este sentido siempre es necesario el discernimiento de los carismas. En realidad, como han dicho los Padres sinodales, «la acción del Espíritu Santo, que sopla donde quiere, no siempre es fácil de reconocer y de acoger. Sabemos que Dios actúa en todos los fieles cristianos y somos conscientes de los beneficios que provienen de los carismas, tanto para los individuos como para toda la comunidad cristiana. Sin embargo, somos también conscientes de la potencia del pecado y de sus esfuerzos tendientes a turbar y confundir la vida de los fieles y de la comunidad»[81].
Por tanto, ningún carisma dispensa de la relación y sumisión a los Pastores de la Iglesia. El Concilio dice claramente: «El juicio sobre su autenticidad (de los carismas) y sobre su ordenado ejercicio pertenece a aquellos que presiden en la Iglesia, a quienes especialmente corresponde no extinguir el Espíritu, sino examinarlo todo y retener lo que es bueno (cf. 1 Tes 5, 12.19-21)»[82], con el fin de que todos los carismas cooperen, en su diversidad y complementariedad, al bien común[83].
La participación de los fieles laicos en la vida de la Iglesia
25. Los fieles laicos participan en la vida de la Iglesia no sólo llevando a cabo sus funciones y ejercitando sus carismas, sino también de otros muchos modos.
Tal participación encuentra su primera y necesaria expresión en la vida y misión de las Iglesias particulares, de las diócesis, en las que «verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica»[84].
Iglesias particulares e Iglesia universal
Para poder participar adecuadamente en la vida eclesial es del todo urgente que los fieles laicos posean una visión clara y precisa de la Iglesia particular en su relación originaria con la Iglesia universal. La Iglesia particular no nace a partir de una especie de fragmentación de la Iglesia universal, ni la Iglesia universal se constituye con la simple agregación de las Iglesias particulares; sino que hay un vínculo vivo, esencial y constante que las une entre sí, en cuanto que la Iglesia universal existe y se manifiesta en las Iglesias particulares. Por esto dice el Concilio que las Iglesias particulares están «formadas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a partir de las cuales existe una sola y única Iglesia católica»[85].
El mismo Concilio anima a los fieles laicos para que vivan activamente su pertenencia a la Iglesia particular, asumiendo al mismo tiempo una amplitud de miras cada vez más «católica». «Cultiven constantemente —leemos en el Decreto sobre el apostolado de los laicos— el sentido de la diócesis, de la cual es la parroquia como una célula, siempre dispuestos, cuando sean invitados por su Pastor, a unir sus propias fuerzas a las iniciativas diocesanas. Es más, para responder a las necesidades de la ciudad y de las zonas rurales, no deben limitar su cooperación a los confines de la parroquia o de la diócesis, sino que han de procurar ampliarla al ámbito interparroquial, interdiocesano, nacional o internacional; tanto más cuando los crecientes desplazamientos demográficos, el desarrollo de las mutuas relaciones y la facilidad de las comunicaciones no consienten ya a ningún sector de la sociedad permanecer cerrado en sí mismo. Tengan así presente las necesidades del Pueblo de Dios esparcido por toda la tierra»[86].
En este sentido, el reciente Sínodo ha solicitado que se favorezca la creación de los Consejos Pastorales diocesanos, a los que se pueda recurrir según las ocasiones. Ellos son la principal forma de colaboración y de diálogo, como también de discernimiento, a nivel diocesano. La participación de los fieles laicos en estos Consejos podrá ampliar el recurso a la consultación, y hará que el principio de colaboración —que en determinados casos es también de decisión— sea aplicado de un modo más fuerte y extenso[87].
Está prevista en el Código de Derecho Canónico la participación de los fieles laicos en los Sínodos diocesanos y en los Concilios particulares, provinciales o plenarios[88]. Esta participación podrá contribuir a la comunión y misión eclesial de la Iglesia particular, tanto en su ámbito propio, como en relación con las demás Iglesias particulares de la provincia eclesiástica o de la Conferencia Episcopal.
Las Conferencias Episcopales quedan invitadas a estudiar el modo más oportuno de desarrollar, a nivel nacional o regional, la consultación y colaboración de los fieles laicos, hombres y mujeres. Así, los problemas comunes podrán ser bien sopesados y se manifestará mejor la comunión eclesial de todos[89].
La parroquia
26. La comunión eclesial, aún conservando siempre su dimensión universal, encuentra su expresión más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la última localización de la Iglesia; es, en cierto sentido, la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas[90].
Es necesario que todos volvamos a descubrir, por la fe, el verdadero rostro de la parroquia; o sea, el «misterio» mismo de la Iglesia presente y operante en ella. Aunque a veces le falten las personas y los medios necesarios, aunque otras veces se encuentre desperdigada en dilatados territorios o casi perdida en medio de populosos y caóticos barrios modernos, la parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, un edificio; ella es «la familia de Dios, como una fraternidad animada por el Espíritu de unidad»[91], es «una casa de familia, fraterna y acogedora»[92], es la «comunidad de los fieles»[93]. En definitiva, la parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque ella es una comunidad eucarística[94]. Esto significa que es una comunidad idónea para celebrar la Eucaristía, en la que se encuentran la raíz viva de su edificación y el vínculo sacramental de su existir en plena comunión con toda la Iglesia. Tal idoneidad radica en el hecho de ser la parroquia una comunidad de fe y una comunidad orgánica, es decir, constituida por los ministros ordenados y por los demás cristianos, en la que el párroco —que representa al Obispo diocesano[95]— es el vínculo jerárquico con toda la Iglesia particular.
Ciertamente es inmensa la tarea que ha de realizar la Iglesia en nuestros días; y para llevarla a cabo no basta la parroquia sola. Por esto, el Código de Derecho Canónico prevé formas de colaboración entre parroquias en el ámbito del territorio[96] y recomienda al Obispo el cuidado pastoral de todas las categorías de fieles, también de aquéllas a las que no llega la cura pastoral ordinaria[97]. En efecto, son necesarios muchos lugares y formas de presencia y de acción, para poder llevar la palabra y la gracia del Evangelio a las múltiples y variadas condiciones de vida de los hombres de hoy. Igualmente, otras muchas funciones de irradiación religiosa y de apostolado de ambiente en el campo cultural, social, educativo, profesional, etc., no pueden tener como centro o punto de partida la parroquia. Y sin embargo, también en nuestros días la parroquia está conociendo una época nueva y prometedora. Como decía Pablo VI, al inicio de su pontificado, dirigiéndose al Clero romano: «Creemos simplemente que la antigua y venerada estructura de la Parroquia tiene una misión indispensable y de gran actualidad; a ella corresponde crear la primera comunidad del pueblo cristiano; iniciar y congregar al pueblo en la normal expresión de la vida litúrgica; conservar y reavivar la fe en la gente de hoy; suministrarle la doctrina salvadora de Cristo; practicar en el sentimiento y en las obras la caridad sencilla de las obras buenas y fraternas»[98].
Por su parte, los Padres sinodales han considerado atentamente la situación actual de muchas parroquias, solicitando una decidida renovación de las mismas: «Muchas parroquias, sea en regiones urbanas, sea en tierras de misión, no pueden funcionar con plenitud efectiva debido a la falta de medios materiales o de ministros ordenados, o también a causa de la excesiva extensión geográfica y por la condición especial de algunos cristianos (como, por ejemplo, los exiliados y los emigrantes). Para que todas estas parroquias sean verdaderamente comunidades cristianas, las autoridades locales deben favorecer: a) la adaptación de las estructuras parroquiales con la amplia flexibilidad que concede el Derecho Canónico, sobre todo promoviendo la participación de los laicos en las responsabilidades pastorales; b) las pequeñas comunidades eclesiales de base, también llamadas comunidades vivas, donde los fieles pueden comunicarse mutuamente la Palabra de Dios y manifestarse en el recíproco servicio y en el amor; estas comunidades son verdaderas expresiones de la comunión eclesial y centros de evangelización, en comunión con sus Pastores»[99]. Para la renovación de las parroquias y para asegurar mejor su eficacia operativa, también se deben favorecer formas institucionales de cooperación entre las diversas parroquias de un mismo territorio.
El compromiso apostólico en la parroquia
27. Ahora es necesario considerar más de cerca la comunión y la participación de los fieles laicos en la vida de la parroquia. En este sentido, se debe llamar la atención de todos los fieles laicos, hombres y mujeres, sobre una expresión muy cierta, significativa y estimulante del Concilio: «Dentro de las comunidades de la Iglesia —leemos en el Decreto sobre el apostolado de los laicos— su acción es tan necesaria, que sin ella, el mismo apostolado de los Pastores no podría alcanzar, la mayor parte de las veces, su plena eficacia»[100]. Esta afirmación radical se debe entender, evidentemente, a la luz de la «eclesiología de comunión»: siendo distintos y complementarios, los ministerios y los carismas son necesarios para el crecimiento de la Iglesia, cada uno según su propia modalidad.
Los fieles laicos deben estar cada vez más convencidos del particular significado que asume el compromiso apostólico en su parroquia. Es de nuevo el Concilio quien lo pone de relieve autorizadamente: «La parroquia ofrece un ejemplo luminoso de apostolado comunitario, fundiendo en la unidad todas las diferencias humanas que allí se dan e insertándolas en la universalidad de la Iglesia. Los laicos han de habituarse a trabajar en la parroquia en íntima unión con sus sacerdotes, a exponer a la comunidad eclesial sus problemas y los del mundo y las cuestiones que se refieren a la salvación de los hombres, para que sean examinados y resueltos con la colaboración de todos; a dar, según sus propias posibilidades, su personal contribución en las iniciativas apostólicas y misioneras de su propia familia eclesiástica»[101].
La indicación conciliar respecto al examen y solución de los problemas pastorales «con la colaboración de todos», debe encontrar un desarrollo adecuado y estructurado en la valorización más convencida, amplia y decidida de los Consejos pastorales parroquiales, en los que han insistido, con justa razón, los Padres sinodales[102].
En las circunstancias actuales, los fieles laicos pueden y deben prestar una gran ayuda al crecimiento de una autentica comunión eclesial en sus respectivas parroquias, y en el dar nueva vida al afán misionero dirigido hacia los no creyentes y hacia los mismos creyentes que han abandonado o limitado la práctica de la vida cristiana.
Si la parroquia es la Iglesia que se encuentra entre las casas de los hombres, ella vive y obra entonces profundamente injertada en la sociedad humana e íntimamente solidaria con sus aspiraciones y dramas. A menudo el contexto social, sobre todo en ciertos países y ambientes, está sacudido violentamente por fuerzas de disgregación y deshumanización. El hombre se encuentra perdido y desorientado; pero en su corazón permanece siempre el deseo de poder experimentar y cultivar unas relaciones más fraternas y humanas. La respuesta a este deseo puede encontrarse en la parroquia, cuando ésta, con la participación viva de los fieles laicos, permanece fiel a su originaria vocación y misión: ser en el mundo el «lugar» de la comunión de los creyentes y, a la vez, «signo e instrumento» de la común vocación a la comunión; en una palabra ser la casa abierta a todos y al servicio de todos, o, como prefería llamarla el Papa Juan XXIII, ser la fuente de la aldea, a la que todos acuden para calmar su sed.
Formas de participación en la vida de la Iglesia
28. Los fieles laicos, juntamente con los sacerdotes, religiosos y religiosas, constituyen el único Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo.
El ser miembros de la Iglesia no suprime el hecho de que cada cristiano sea un ser «único e irrepetible», sino que garantiza y promueve el sentido más profundo de su unicidad e irrepetibilidad, en cuanto fuente de variedad y de riqueza para toda la Iglesia. En tal sentido, Dios llama a cada uno en Cristo por su nombre propio e inconfundible. El llamamiento del Señor: «Id también vosotros a mi viña», se dirige a cada uno personalmente; y entonces resuena de este modo en la conciencia: «¡Ven también tú a mi viña!».
De esta manera cada uno, en su unicidad e irrepetibilidad, con su ser y con su obrar, se pone al servicio del crecimiento de la comunión eclesial; así como, por otra parte, recibe personalmente y hace suya la riqueza común de toda la Iglesia. Ésta es la «Comunión de los Santos» que profesamos en el Credo; el bien de todos se convierte en el bien de cada uno, y el bien de cada uno se convierte en el bien de todos. «En la Santa Iglesia —escribe San Gregorio Magno— cada uno sostiene a los demás y los demás le sostienen a él»[103].
Formas personales de participación
Es absolutamente necesario que cada fiel laico tenga siempre una viva conciencia de ser un «miembro de la Iglesia», a quien se le ha confiado una tarea original, insustituible e indelegable, que debe llevar a cabo para el bien de todos. En esta perspectiva asume todo su significado la afirmación del Concilio sobre la absoluta necesidad del apostolado de cada persona singular: «El apostolado que cada uno debe realizar, y que fluye con abundancia de la fuente de una vida auténticamente cristiana (cf. Jn 4, 14), es la forma primordial y la condición de todo el apostolado de los laicos, incluso del asociado, y nada puede sustituirlo. A este apostolado, siempre y en todas partes provechoso, y en ciertas circunstancias el único apto y posible, están llamados y obligados todos los laicos, cualquiera que sea su condición, aunque no tengan ocasión o posibilidad de colaborar en las asociaciones»[104].
En el apostolado personal existen grandes riquezas que reclaman ser descubiertas, en vista de una intensificación del dinamismo misionero de cada uno de los fieles laicos. A través de esta forma de apostolado, la irradiación del Evangelio puede hacerse extremadamente capilar, llegando a tantos lugares y ambientes como son aquéllos ligados a la vida cotidiana y concreta de los laicos. Se trata, además, de una irradiación constante, pues es inseparable de la continua coherencia de la vida personal con la fe; y se configura también como una forma de apostolado particularmente incisiva, ya que al compartir plenamente las condiciones de vida y de trabajo, las dificultades y esperanzas de sus hermanos, los fieles laicos pueden llegar al corazón de sus vecinos, amigos o colegas, abriéndolo al horizonte total, al sentido pleno de la existencia humana: la comunión con Dios y entre los hombres.
Formas agregativas de participación
29. La comunión eclesial, ya presente y operante en la acción personal de cada uno, encuentra una manifestación específica en el actuar asociado de los fieles laicos; es decir, en la acción solidaria que ellos llevan a cabo participando responsablemente en la vida y misión de la Iglesia.
En estos últimos años, el fenómeno asociativo laical se ha caracterizado por una particular variedad y vivacidad. La asociación de los fieles siempre ha representado una línea en cierto modo constante en la historia de la Iglesia, como lo testifican, hasta nuestros días, las variadas confraternidades, las terceras órdenes y los diversos sodalicios. Sin embargo, en los tiempos modernos este fenómeno ha experimentado un singular impulso, y se han visto nacer y difundirse múltiples formas agregativas: asociaciones, grupos, comunidades, movimientos. Podemos hablar de una nueva época asociativa de los fieles laicos. En efecto, «junto al asociacionismo tradicional, y a veces desde sus mismas raíces, han germinado movimientos y asociaciones nuevas, con fisonomías y finalidades específicas. Tanta es la riqueza y versatilidad de los recursos que el Espíritu alimenta en el tejido eclesial; y tanta es la capacidad de iniciativa y la generosidad de nuestro laicado»[105].
Estas asociaciones de laicos se presentan a menudo muy diferenciadas unas de otras en diversos aspectos, como en su configuración externa, en los caminos y métodos educativos y en los campos operativos. Sin embargo, se puede encontrar una amplia y profunda convergencia en la finalidad que las anima: la de participar responsablemente en la misión que tiene la Iglesia de llevar a todos el Evangelio de Cristo como manantial de esperanza para el hombre y de renovación para la sociedad.
El asociarse de los fieles laicos por razones espirituales y apostólicas nace de diversas fuentes y responde a variadas exigencias. Expresa, efectivamente, la naturaleza social de la persona, y obedece a instancias de una más dilatada e incisiva eficacia operativa. En realidad, la incidencia «cultural», que es fuente y estímulo, pero también fruto y signo de cualquier transformación del ambiente y de la sociedad, puede realizarse, no tanto con la labor de un individuo, cuanto con la de un «sujeto social», o sea, de un grupo, de una comunidad, de una asociación, de un movimiento. Esto resulta particularmente cierto en el contexto de una sociedad pluralista y fraccionada —como es la actual en tantas partes del mundo—, y cuando se está frente a problemas enormemente complejos y difíciles. Por otra parte, sobre todo en un mundo secularizado, las diversas formas asociadas pueden representar, para muchos, una preciosa ayuda para llevar una vida cristiana coherente con las exigencias del Evangelio y para comprometerse en una acción misionera y apostólica.
Más allá de estos motivos, la razón profunda que justifica y exige la asociación de los fieles laicos es de orden teológico, es una razón eclesiológica, como abiertamente reconoce el Concilio Vaticano II, cuando ve en el apostolado asociado un «signo de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo»[106].
Es un «signo» que debe manifestarse en las relaciones de «comunión», tanto dentro como fuera de las diversas formas asociativas, en el contexto más amplio de la comunidad cristiana. Precisamente la razón eclesiológica indicada explica, por una parte, el «derecho» de asociación que es propio de los fieles laicos; y, por otra, la necesidad de unos «criterios» de discernimiento acerca de la autenticidad eclesial de esas formas de asociarse.
Ante todo debe reconocerse la libertad de asociación de los fieles laicos en la Iglesia. Tal libertad es un verdadero y propio derecho que no proviene de una especie de «concesión» de la autoridad, sino que deriva del Bautismo, en cuanto sacramento que llama a todos los fieles laicos a participar activamente en la comunión y misión de la Iglesia. El Concilio es del todo claro a este respecto: «Guardada la debida relación con la autoridad eclesiástica, los laicos tienen el derecho de fundar y dirigir asociaciones y de inscribirse en aquellas fundadas»[107]. Y el reciente Código afirma textualmente: «Los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o para fomentar la vocación cristiana en el mundo; y también a reunirse para procurar en común esos mismos fines»[108].
Se trata de una libertad reconocida y garantizada por la autoridad eclesiástica y que debe ser ejercida siempre y sólo en la comunión de la Iglesia. En este sentido, el derecho a asociarse de los fieles laicos es algo esencialmente relativo a la vida de comunión y a la misión de la misma Iglesia.
Criterios de eclesialidad para las asociaciones laicales
30. La necesidad de unos criterios claros y precisos de discernimiento y reconocimiento de las asociaciones laicales, también llamados «criterios de eclesialidad», es algo que se comprende siempre en la perspectiva de la comunión y misión de la Iglesia, y no, por tanto, en contraste con la libertad de asociación.
Como criterios fundamentales para el discernimiento de todas y cada una de las asociaciones de fieles laicos en la Iglesia se pueden considerar, unitariamente, los siguientes:
— El primado que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad, y que se manifiesta «en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles»[109] como crecimiento hacia la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la caridad[110].
En este sentido, todas las asociaciones de fieles laicos, y cada una de ellas, están llamadas a ser —cada vez más— instrumento de santidad en la Iglesia, favoreciendo y alentando «una unidad más íntima entre la vida práctica y la fe de sus miembros»[111].
— La responsabilidad de confesar la fe católica, acogiendo y proclamando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, en la obediencia al Magisterio de la Iglesia, que la interpreta auténticamente. Por esta razón, cada asociación de fieles laicos debe ser un lugar en el que se anuncia y se propone la fe, y en el que se educa para practicarla en todo su contenido.
— El testimonio de una comunión firme y convencida en filial relación con el Papa, centro perpetuo y visible de unidad en la Iglesia universal[112], y con el Obispo «principio y fundamento visible de unidad»[113] en la Iglesia particular, y en la «mutua estima entre todas las formas de apostolado en la Iglesia»[114].
La comunión con el Papa y con el Obispo está llamada a expresarse en la leal disponibilidad para acoger sus enseñanzas doctrinales y sus orientaciones pastorales. La comunión eclesial exige, además, el reconocimiento de la legítima pluralidad de las diversas formas asociadas de los fieles laicos en la Iglesia, y, al mismo tiempo, la disponibilidad a la recíproca colaboración.
— La conformidad y la participación en el «fin apostólico de la Iglesia», que es «la evangelización y santificación de los hombres y la formación cristiana de su conciencia, de modo que consigan impregnar con el espíritu evangélico las diversas comunidades y ambientes»[115].
Desde este punto de vista, a todas las formas asociadas de fieles laicos, y a cada una de ellas, se les pide un decidido ímpetu misionero que les lleve a ser, cada vez más, sujetos de una nueva evangelización.
—El comprometerse en una presencia en la sociedad humana, que, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se ponga al servicio de la dignidad integral del hombre.
En este sentido, las asociaciones de los fieles laicos deben ser corrientes vivas de participación y de solidaridad, para crear unas condiciones más justas y fraternas en la sociedad.
Los criterios fundamentales que han sido enumerados, se comprueban en los frutos concretos que acompañan la vida y las obras de las diversas formas asociadas; como son el renovado gusto por la oración, la contemplación, la vida litúrgica y sacramental; el estímulo para que florezcan vocaciones al matrimonio cristiano, al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada; la disponibilidad a participar en los programas y actividades de la Iglesia sea a nivel local, sea a nivel nacional o internacional; el empeño catequético y la capacidad pedagógica para formar a los cristianos; el impulsar a una presencia cristiana en los diversos ambientes de la vida social, y el crear y animar obras caritativas, culturales y espirituales; el espíritu de desprendimiento y de pobreza evangélica que lleva a desarrollar una generosa caridad para con todos; la conversión a la vida cristiana y el retorno a la comunión de los bautizados «alejados».
El servicio de los Pastores a la comunión
31. Los Pastores en la Iglesia no pueden renunciar al servicio de su autoridad, incluso ante posibles y comprensibles dificultades de algunas formas asociativas y ante el afianzamiento de otras nuevas, no sólo por el bien de la Iglesia, sino además por el bien de las mismas asociaciones laicales. Así, habrán de acompañar la labor de discernimiento con la guía y, sobre todo, con el estímulo a un crecimiento de las asociaciones de los fieles laicos en la comunión y misión de la Iglesia.
Es del todo oportuno que algunas nuevas asociaciones y movimientos, por su difusión nacional e incluso internacional, tengan a bien recibir un reconocimiento oficial, una aprobación explícita de la autoridad eclesiástica competente. El Concilio ya había afirmado lo siguiente en este sentido: «El apostolado de los laicos admite varios tipos de relaciones con la Jerarquía, según las diferentes formas y objetos de dicho apostolado (...). La Jerarquía reconoce explícitamente, de distintas maneras, algunas formas de apostolado laical. Puede, además, la autoridad eclesiástica, por exigencias del bien común de la Iglesia, elegir de entre las asociaciones y obras apostólicas que tienden inmediatamente a un fin espiritual, algunas de ellas, y promoverlas de modo peculiar, asumiendo respecto de ellas una responsabilidad especial»[116].
Entre las diversas formas apostólicas de los laicos que tienen una particular relación con la Jerarquía, los Padres sinodales han recordado explícitamente diversos movimientos y asociaciones de Acción Católica, en los cuales «los laicos se asocian libremente de modo orgánico y estable, bajo el impulso del Espíritu Santo, en comunión con el Obispo y con los sacerdotes, para poder servir, con fidelidad y laboriosidad, según el modo que es propio a su vocación y con un método particular, al incremento de toda la comunidad cristiana, a los proyectos pastorales y a la animación evangélica de todos los ámbitos de la vida»[117].
El Pontificio Consejo para los Laicos está encargado de preparar un elenco de las asociaciones que tienen la aprobación oficial de la Santa Sede, y de definir, juntamente con el Pontificio Consejo para la Unión de los Cristianos, las condiciones en base a las cuales puede ser aprobada una asociación ecuménica con mayoría católica y minoría no católica, estableciendo también los casos en los que no podrá llegarse a un juicio positivo[118].
Todos, Pastores y fieles, estamos obligados a favorecer y alimentar continuamente vínculos y relaciones fraternas de estima, cordialidad y colaboración entre las diversas formas asociativas de los laicos. Solamente así las riquezas de los dones y carismas que el Señor nos ofrece puede dar su fecunda y armónica contribución a la edificación de la casa común. «Para edificar solidariamente la casa común es necesario, además, que sea depuesto todo espíritu de antagonismo y de contienda y que se compita más bien en la estimación mutua (cf. Rom 12, 10), en el adelantarse en el recíproco afecto y en la voluntad de colaborar, con la paciencia, la clarividencia y la disponibilidad al sacrificio que esto a veces pueda comportar»[119].
Volvemos una vez más a las palabras de Jesús: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos» (Jn 15, 5), para dar gracias a Dios por el gran don de la comunión eclesial, reflejo en el tiempo de la eterna e inefable comunión de amor de Dios Uno y Trino. La conciencia de este don debe ir acompañada de un fuerte sentido de responsabilidad. Es, en efecto, un don que, como el talento evangélico, exige ser negociado en una vida de creciente comunión.
Ser responsables del don de la comunión significa, antes que nada, estar decididos a vencer toda tentación de división y de contraposición que insidie la vida y el empeño apostólico de los cristianos. El lamento de dolor y de desconcierto del apóstol Pablo: «Me refiero a que cada uno de vosotros dice: ¡"Yo soy de Pablo", "yo en cambio de Apolo", "yo de Cefas", "yo de Cristo"! ¿Está acaso dividido Cristo?» (1 Cor 1, 12-13), continúa oyéndose hoy como reproche por las «laceraciones al Cuerpo de Cristo». Resuenen, en cambio, como persuasiva llamada, estas otras palabras del apóstol: «Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo sentir, y no haya entre vosotros disensiones; antes bien, viváis bien unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir» (1 Cor 1, 10).
La vida de comunión eclesial será así un signo para el mundo y una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo: «Como tú Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17, 21). De este modo la comunión se abre a la misión, haciéndose ella misma misión.
CAPÍTULO III
OS HE DESTINADO PARA QUE VAYÁIS Y DEIS FRUTO
La corresponsabilidad de los fieles laicos en la Iglesia-Misión
Comunión misionera
32. Volvamos una vez más a la imagen bíblica de la vid y los sarmientos. Ella nos introduce, de modo inmediato y natural, a la consideración de la fecundidad y de la vida. Enraizados y vivificados por la vid, los sarmientos son llamados a dar fruto: «Yo soy la vid, vosotros, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto» (Jn 15, 5). Dar fruto es una exigencia esencial de la vida cristiana y eclesial. El que no da fruto no permanece en la comunión: «Todo sarmiento que en mí no da fruto, (mi Padre) lo corta» (Jn 15, 2).
La comunión con Jesús, de la cual deriva la comunión de los cristianos entre sí, es condición absolutamente indispensable para dar fruto: «Separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5). Y la comunión con los otros es el fruto más hermoso que los sarmientos pueden dar: es don de Cristo y de su Espíritu.
Ahora bien, la comunión genera comunión, y esencialmente se configura como comunión misionera. En efecto, Jesús dice a sus discípulos: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado a que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca» (Jn 15, 16).
La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: la comunión es misionera y la misión es para la comunión. Siempre es el único e idéntico Espíritu el que convoca y une la Iglesia y el que la envía a predicar el Evangelio «hasta los confines de la tierra» (He 1, 8). Por su parte, la Iglesia sabe que la comunión, que le ha sido entregada como don, tiene una destinación universal. De esta manera la Iglesia se siente deudora, respecto de la humanidad entera y de cada hombre, del don recibido del Espíritu que derrama en los corazones de los creyentes la caridad de Jesucristo, fuerza prodigiosa de cohesión interna y, a la vez, de expansión externa. La misión de la Iglesia deriva de su misma naturaleza, tal como Cristo la ha querido: la de ser «signo e instrumento (...) de unidad de todo el género humano»[120]. Tal misión tiene como finalidad dar a conocer a todos y llevarles a vivir la «nueva» comunión que en el Hijo de Dios hecho hombre ha entrado en la historia del mundo. En tal sentido, el testimonio del evangelista Juan define —y ahora de modo irrevocable— ese fin que llena de gozo, y al que se dirige la entera misión de la Iglesia: «Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo» (1 Jn 1, 3).
En el contexto de la misión de la Iglesia el Señor confía a los fieles laicos, en comunión con todos los demás miembros del Pueblo de Dios, una gran parte de responsabilidad. Los Padres del Concilio Vaticano II eran plenamente conscientes de esta realidad: «Los sagrados Pastores saben muy bien cuánto contribuyen los laicos al bien de toda la Iglesia. Saben que no han sido constituidos por Cristo para asumir ellos solos toda la misión de salvación que la Iglesia ha recibido con respecto al mundo, sino que su magnífico encargo consiste en apacentar los fieles y reconocer sus servicios y carismas, de modo que todos, en la medida de sus posibilidades, cooperen de manera concorde en la obra común»[121]. Esa misma convicción se ha hecho después presente, con renovada claridad y acrecentado vigor, en todos los trabajos del Sínodo.
Anunciar el Evangelio
33. Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser anunciadores del Evangelio: son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo.
Leemos en un texto límpido y denso de significado del Concilio Vaticano II: «Como partícipes del oficio de Cristo sacerdote, profeta y rey, los laicos tienen su parte activa en la vida y en la acción de la Iglesia (...). Alimentados por la activa participación en la vida litúrgica de la propia comunidad, participan con diligencia en las obras apostólicas de la misma; conducen a la Iglesia a los hombres que quizás viven alejados de Ella; cooperan con empeño en comunicar la palabra de Dios, especialmente mediante la enseñanza del catecismo; poniendo a disposición su competencia, hacen más eficaz la cura de almas y también la administración de los bienes de la Iglesia»[122].
Es en la evangelización donde se concentra y se despliega la entera misión de la Iglesia, cuyo caminar en la historia avanza movido por la gracia y el mandato de Jesucristo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16, 15); «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). «Evangelizar —ha escrito Pablo VI— es la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda»[123].
Por la evangelización la Iglesia es construida y plasmada como comunidad de fe; más precisamente, como comunidad de una fe confesada en la adhesión a la Palabra de Dios, celebrada en los sacramentos, vivida en la caridad como alma de la existencia moral cristiana. En efecto, la «buena nueva» tiende a suscitar en el corazón y en la vida del hombre la conversión y la adhesión personal a Jesucristo Salvador y Señor; dispone al Bautismo y a la Eucaristía y se consolida en el propósito y en la realización de la nueva vida según el Espíritu.
En verdad, el imperativo de Jesús: «Id y predicad el Evangelio» mantiene siempre vivo su valor, y está cargado de una urgencia que no puede decaer. Sin embargo, la actual situación, no sólo del mundo, sino también de tantas partes de la Iglesia, exige absolutamente que la palabra de Cristo reciba una obediencia más rápida y generosa. Cada discípulo es llamado en primera persona; ningún discípulo puede escamotear su propia respuesta: «¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!» (1 Cor 9, 16).
Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización
34. Enteros países y naciones, en los que en un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen a comunidades de fe viva y operativa, están ahora sometidos a dura prueba e incluso alguna que otra vez son radicalmente transformados por el continuo difundirse del indiferentismo, del secularismo y del ateismo. Se trata, en concreto, de países y naciones del llamado Primer Mundo, en el que el bienestar económico y el consumismo —si bien entremezclado con espantosas situaciones de pobreza y miseria— inspiran y sostienen una existencia vivida «como si no hubiera Dios». Ahora bien, el indiferentismo religioso y la total irrelevancia práctica de Dios para resolver los problemas, incluso graves, de la vida, no son menos preocupantes y desoladores que el ateismo declarado. Y también la fe cristiana —aunque sobrevive en algunas manifestaciones tradicionales y ceremoniales— tiende a ser arrancada de cuajo de los momentos más significativos de la existencia humana, como son los momentos del nacer, del sufrir y del morir. De ahí proviene el afianzarse de interrogantes y de grandes enigmas, que, al quedar sin respuesta, exponen al hombre contemporáneo a inconsolables decepciones, o a la tentación de suprimir la misma vida humana que plantea esos problemas.
En cambio, en otras regiones o naciones todavía se conservan muy vivas las tradiciones de piedad y de religiosidad popular cristiana; pero este patrimonio moral y espiritual corre hoy el riesgo de ser desperdigado bajo el impacto de múltiples procesos, entre los que destacan la secularización y la difusión de las sectas. Sólo una nueva evangelización puede asegurar el crecimiento de una fe límpida y profunda, capaz de hacer de estas tradiciones una fuerza de auténtica libertad.
Ciertamente urge en todas partes rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana. Pero la condición es que se rehaga la cristiana trabazón de las mismas comunidades eclesiales que viven en estos países o naciones.
Los fieles laicos —debido a su participación en el oficio profético de Cristo— están plenamente implicados en esta tarea de la Iglesia. En concreto, les corresponde testificar cómo la fe cristiana —más o menos conscientemente percibida e invocada por todos— constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad. Esto será posible si los fieles laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el Evangelio y la vida, recomponiendo en su vida familiar cotidiana, en el trabajo y en la sociedad, esa unidad de vida que en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza para realizarse en plenitud.
Repito, una vez más, a todos los hombres contemporáneos el grito apasionado con el que inicié mi servicio pastoral: «¡No tengáis miedo! ¡Abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora los confines de los Estados, los sistemas tanto económicos como políticos, los dilatados campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. ¡Solo Él lo sabe! Tantas veces hoy el hombre no sabe qué lleva dentro, en lo profundo de su alma, de su corazón. Tan a menudo se muestra incierto ante el sentido de su vida sobre esta tierra. Está invadido por la duda que se convierte en desesperación. Permitid, por tanto —os ruego, os imploro con humildad y con confianza— permitid a Cristo que hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida, ¡sí! de vida eterna»[124].
Abrir de par en par las puertas a Cristo, acogerlo en el ámbito de la propia humanidad no es en absoluto una amenaza para el hombre, sino que es, más bien, el único camino a recorrer si se quiere reconocer al hombre en su entera verdad y exaltarlo en sus valores.
La síntesis vital entre el Evangelio y los deberes cotidianos de la vida que los fieles laicos sabrán plasmar, será el más espléndido y convincente testimonio de que, no el miedo, sino la búsqueda y la adhesión a Cristo son el factor determinante para que el hombre viva y crezca, y para que se configuren nuevos modos de vida más conformes a la dignidad humana.
¡El hombre es amado por Dios! Este es el simplicísimo y sorprendente anuncio del que la Iglesia es deudora respecto del hombre. La palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio: ¡Dios te ama, Cristo ha venido por ti; para ti Cristo es «el Camino, la Verdad, y la Vida!» (Jn 14, 6).
Esta nueva evangelización —dirigida no sólo a cada una de las personas, sino también a enteros grupos de poblaciones en sus más variadas situaciones, ambientes y culturas— está destinada a la formación de comunidades eclesiales maduras, en las cuales la fe consiga liberar y realizar todo su originario significado de adhesión a la persona de Cristo y a su Evangelio, de encuentro y de comunión sacramental con Él, de existencia vivida en la caridad y en el servicio.
Los fieles laicos tienen su parte que cumplir en la formación de tales comunidades eclesiales, no sólo con una participación activa y responsable en la vida comunitaria y, por tanto, con su insustituible testimonio, sino también con el empuje y la acción misionera entre quienes todavía no creen o ya no viven la fe recibida con el Bautismo.
En relación con la nuevas generaciones, los fieles laicos deben ofrecer una preciosa contribución, más necesaria que nunca, con una sistemática labor de catequesis. Los Padres sinodales han acogido con gratitud el trabajo de los catequistas, reconociendo que éstos «tienen una tarea de gran peso en la animación de las comunidades eclesiales»[125]. Los padres cristianos son, desde luego, los primeros e insustituibles catequistas de sus hijos, habilitados para ello por el sacramento del Matrimonio; pero, al mismo tiempo, todos debemos ser conscientes del «derecho» que todo bautizado tiene de ser instruido, educado, acompañado en la fe y en la vida cristiana.
Id por todo el mundo
35. La Iglesia, mientras advierte y vive la actual urgencia de una nueva evangelización, no puede sustraerse a la perenne misión de llevar el Evangelio a cuantos —y son millones y millones de hombres y mujeres— no conocen todavía a Cristo Redentor del hombre. Ésta es la responsabilidad más específicamente misionera que Jesús ha confiado y diariamente vuelve a confiar a su Iglesia.
La acción de los fieles laicos —que, por otra parte, nunca ha faltado en este ámbito— se revela hoy cada vez más necesaria y valiosa. En realidad, el mandato del Señor «Id por todo el mundo» sigue encontrando muchos laicos generosos, dispuestos a abandonar su ambiente de vida, su trabajo, su región o patria, para trasladarse, al menos por un determinado tiempo, en zona de misiones. Se dan también matrimonios cristianos que, a imitación de Aquila y Priscila (cf. He 18; Rom 16 3 s.), están ofreciendo un confortante testimonio de amor apasionado a Cristo y a la Iglesia, mediante su presencia activa en tierras de misión. Auténtica presencia misionera es también la de quienes, viviendo por diversos motivos en países o ambientes donde aún no está establecida la Iglesia, dan testimonio de su fe.
Pero el problema misionero se presenta actualmente a la Iglesia con una amplitud y con una gravedad tales, que sólo una solidaria asunción de responsabilidades por parte de todos los miembros de la Iglesia —tanto personal como comunitariamente— puede hacer esperar una respuesta más eficaz.
La invitación que el Concilio Vaticano II ha dirigido a las Iglesias particulares conserva todo su valor; es más, exige hoy una acogida más generalizada y más decidida: «La Iglesia particular, debiendo representar en el modo más perfecto la Iglesia universal, ha de tener la plena conciencia de haber sido también enviada a los que no creen en Cristo»[126].
La Iglesia tiene que dar hoy un gran paso adelante en su evangelización; debe entrar en una nueva etapa histórica de su dinamismo misionero. En un mundo que, con la desaparición de las distancias, se hace cada vez más pequeño, las comunidades eclesiales deben relacionarse entre sí, intercambiarse energías y medios, comprometerse a una en la única y común misión de anunciar y de vivir el Evangelio. «Las llamadas Iglesias más jóvenes —han dicho los Padres sinodales— necesitan la fuerza de las antiguas, mientras que éstas tienen necesidad del testimonio y del empuje de las más jóvenes, de tal modo que cada Iglesia se beneficie de las riquezas de las otras Iglesias»[127].
En esta nueva etapa, la formación no sólo del clero local, sino también de un laicado maduro y responsable, se presenta en las jóvenes Iglesias como elemento esencial e irrenunciable de la plantatio Ecclesiae[128]. De este modo, las mismas comunidades evangelizadas se lanzan hacia nuevos rincones del mundo, para responder ellas también a la misión de anunciar y testificar el Evangelio de Cristo.
Los fieles laicos, con el ejemplo de su vida y con la propia acción, pueden favorecer la mejora de las relaciones entre los seguidores de las diversas religiones, como oportunamente han subrayado los Padres sinodales: «Hoy la Iglesia vive por todas partes en medio de hombres de distintas religiones (...). Todos los fieles, especialmente los laicos que viven en medio de pueblos de otras religiones, tanto en las regiones de origen como en tierras de emigración, han de ser para éstos un signo del Señor y de su Iglesia, en modo adecuado a las circunstancias de vida de cada lugar. El diálogo entre las religiones tiene una importancia preeminente, porque conduce al amor y al respeto recíprocos, elimina, o al menos disminuye, prejuicios entre los seguidores de las distintas religiones, y promueve la unidad y amistad entre los pueblos»[129].
Para la evangelización del mundo hacen falta, sobre todo, evangelizadores. Por eso, todos, comenzando desde las familias cristianas, debemos sentir la responsabilidad de favorecer el surgir y madurar de vocaciones específicamente misioneras, ya sacerdotales y religiosas, ya laicales, recurriendo a todo medio oportuno, sin abandonar jamás el medio privilegiado de la oración, según las mismas palabras del Señor Jesús: «La mies es mucha y los obreros pocos. Pues, ¡rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies!» (Mt 9, 37-38).
Vivir el Evangelio sirviendo a la persona y a la sociedad
36. Acogiendo y anunciando el Evangelio con la fuerza del Espíritu, la Iglesia se constituye en comunidad evangelizada y evangelizadora y, precisamente por esto, se hace sierva de los hombres. En ella los fieles laicos participan en la misión de servir a las personas y a la sociedad. Es cierto que la Iglesia tiene como fin supremo el Reino de Dios, del que «constituye en la tierra el germen e inicio»[130], y está, por tanto, totalmente consagrada a la glorificación del Padre. Pero el Reino es fuente de plena liberación y de salvación total para los hombres: con éstos, pues, la Iglesia camina y vive, realmente y enteramente solidaria con su historia.
Habiendo recibido el encargo de manifestar al mundo el misterio de Dios que resplandece en Cristo Jesús, al mismo tiempo la Iglesia revela el hombre al hombre, le hace conocer el sentido de su existencia, le abre a la entera verdad sobre él y sobre su destino[131]. Desde esta perspectiva la Iglesia está llamada, a causa de su misma misión evangelizadora, a servir al hombre. Tal servicio se enraiza primariamente en el hecho prodigioso y sorprendente de que, «con la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a cada hombre»[132].
Por eso el hombre «es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión: él es la primera vía fundamental de la Iglesia, vía trazada por el mismo Cristo, vía que inalterablemente pasa a través de la Encarnación y de la Redención»[133].
Precisamente en este sentido se había expresado, repetidamente y con singular claridad y fuerza, el Concilio Vaticano II en sus diversos documentos. Volvamos a leer un texto —especialmente clarificador— de la Constitución Gaudium et spes: «Ciertamente la Iglesia, persiguiendo su propio fin salvífico, no sólo comunica al hombre la vida divina, sino que, en cierto modo, también difunde el reflejo de su luz sobre el universo mundo, sobre todo por el hecho de que sana y eleva la dignidad humana, consolida la cohesión de la sociedad, y llena de más profundo sentido la actividad cotidiana de los hombres. Cree la Iglesia que de esta manera, por medio de sus hijos y por medio de su entera comunidad, puede ofrecer una gran ayuda para hacer más humana la familia de los hombres y su historia»[134].
En esta contribución a la familia humana de la que es responsable la Iglesia entera, los fieles laicos ocupan un puesto concreto, a causa de su «índole secular», que les compromete, con modos propios e insustituibles, en la animación cristiana del orden temporal.
Promover la dignidad de la persona
37. Redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de cada persona humana constituye una tarea esencial; es más, en cierto sentido es la tarea central y unificante del servicio que la Iglesia, y en ella los fieles laicos, están llamados a prestar a la familia humana.
Entre todas las criaturas de la tierra, sólo el hombre es «persona», sujeto consciente y libre y, precisamente por eso, «centro y vértice» de todo lo que existe sobre la tierra[135].
La dignidad personal es el bien más precioso que el hombre posee, gracias al cual supera en valor a todo el mundo material. Las palabras de Jesús: «¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si después pierde su alma?» (Mc 8, 36) contienen una luminosa y estimulante afirmación antropológica: el hombre vale no por lo que «tiene» —¡aunque poseyera el mundo entero!—, sino por lo que «es». No cuentan tanto los bienes de la tierra, cuanto el bien de la persona, el bien que es la persona misma.
La dignidad de la persona manifiesta todo su fulgor cuando se consideran su origen y su destino. Creado por Dios a su imagen y semejanza, y redimido por la preciosísima sangre de Cristo, el hombre está llamado a ser «hijo en el Hijo» y templo vivo del Espíritu; y está destinado a esa eterna vida de comunión con Dios, que le llena de gozo. Por eso toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios, y se configura como ofensa al Creador del hombre.
A causa de su dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo y por sí mismo y como tal exige ser considerado y tratado. Y al contrario, jamás puede ser tratado y considerado como un objeto utilizable, un instrumento, una cosa.
La dignidad personal constituye el fundamento de la igualdad de todos los hombres entre sí. De aquí que sean absolutamente inaceptables las más variadas formas de discriminación que, por desgracia, continúan dividiendo y humillando la familia humana: desde las raciales y económicas a las sociales y culturales, desde las políticas a las geográficas, etc. Toda discriminación constituye una injusticia completamente intolerable, no tanto por las tensiones y conflictos que puede acarrear a la sociedad, cuanto por el deshonor que se inflige a la dignidad de la persona; y no sólo a la dignidad de quien es víctima de la injusticia, sino todavía más a la de quien comete la injusticia.
Fundamento de la igualdad de todos los hombres, la dignidad personal es también el fundamento de la participación y la solidaridad de los hombres entre sí: el diálogo y la comunión radican, en última instancia, en lo que los hombres «son», antes y mucho más que en lo que ellos «tienen».
La dignidad personal es propiedad indestructible de todo ser humano. Es fundamental captar todo el penetrante vigor de esta afirmación, que se basa en la unicidad y en la irrepetibilidad de cada persona. En consecuencia, el individuo nunca puede quedar reducido a todo aquello que lo querría aplastar y anular en el anonimato de la colectividad, de las instituciones, de las estructuras, del sistema. En su individualidad, la persona no es un número, no es un eslabón más de una cadena, ni un engranaje del sistema. La afirmación que exalta más radicalmente el valor de todo ser humano la ha hecho el Hijo de Dios encarnándose en el seno de una mujer. También de esto continúa hablándonos la Navidad cristiana[136].
Venerar el inviolable derecho a la vida
38. El efectivo reconocimiento de la dignidad personal de todo ser humano exige el respeto, la defensa y la promoción de los derechos de la persona humana. Se trata de derechos naturales, universales e inviolables. Nadie, ni la persona singular, ni el grupo, ni la autoridad, ni el Estado pueden modificarlos y mucho menos eliminarlos, porque tales derechos provienen de Dios mismo.
La inviolabilidad de la persona, reflejo de la absoluta inviolabilidad del mismo Dios, encuentra su primera y fundamental expresión en la inviolabilidad de la vida humana. Se ha hecho habitual hablar, y con razón, sobre los derechos humanos; como por ejemplo sobre el derecho a la salud, a la casa, al trabajo, a la familia y a la cultura. De todos modos, esa preocupación resulta falsa e ilusoria si no se defiende con la máxima determinación el derecho a la vida como el derecho primero y fontal, condición de todos los otros derechos de la persona.
La Iglesia no se ha dado nunca por vencida frente a todas las violaciones que el derecho a la vida, propio de todo ser humano, ha recibido y continúa recibiendo por parte tanto de los individuos como de las mismas autoridades. El titular de tal derecho es el ser humano, en cada fase de su desarrollo, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural; y cualquiera que sea su condición, ya sea de salud que de enfermedad, de integridad física o de minusvalidez, de riqueza o de miseria. El Concilio Vaticano II proclama abiertamente: «Cuanto atenta contra la vida —homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado—; cuanto viola la integridad de la persona humana, como, por ejemplo, las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena; cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; o las condiciones laborales degradantes, que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana: todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador»[137].
Si bien la misión y la responsabilidad de reconocer la dignidad personal de todo ser humano y de defender el derecho a la vida es tarea de todos, algunos fieles laicos son llamados a ello por un motivo particular. Se trata de los padres, los educadores, los que trabajan en el campo de la medicina y de la salud, y los que detentan el poder económico y político.
En la aceptación amorosa y generosa de toda vida humana, sobre todo si es débil o enferma, la Iglesia vive hoy un momento fundamental de su misión, tanto más necesaria cuanto más dominante se hace una «cultura de muerte». En efecto, «la Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. Contra el pesimismo y el egoísmo, que ofuscan el mundo, la Iglesia está en favor de la vida: y en cada vida humana sabe descubrir el esplendor de aquel "Sí", de aquel "Amén" que es Cristo mismo (cf. 2 Cor 1, 19; Ap 3, 14). Frente al "no" que invade y aflige al mundo, pone este "Sí" viviente, defendiendo de este modo al hombre y al mundo de cuantos acechan y rebajan la vida»[138]. Corresponde a los fieles laicos que más directamente o por vocación o profesión están implicados en acoger la vida, el hacer concreto y eficaz el "sí" de la Iglesia a la vida humana.
Con el enorme desarrollo de las ciencias biológicas y médicas, junto al sorprendente poder tecnológico, se han abierto en nuestros días nuevas posibilidades y responsabilidades en la frontera de la vida humana. En efecto, el hombre se ha hecho capaz no sólo de «observar», sino también de «manipular» la vida humana en su mismo inicio o en sus primeras etapas de desarrollo.
La conciencia moral de la humanidad no puede permanecer extraña o indiferente frente a los pasos gigantescos realizados por una potencia tecnológica, que adquiere un dominio cada vez más dilatado y profundo sobre los dinamismos que rigen la procreación y las primeras fases de desarrollo de la vida humana. En este campo y quizás nunca como hoy, la sabiduría se presenta como la única tabla de salvación, para que el hombre, tanto en la investigación científica teórica como en la aplicada, pueda actuar siempre con inteligencia y con amor; es decir, respetando, todavía más, venerando la inviolable dignidad personal de todo ser humano, desde el primer momento de su existencia. Esto ocurre cuando la ciencia y la técnica se comprometen, con medios lícitos, en la defensa de la vida y en la curación de las enfermedades desde los comienzos, rechazando en cambio —por la dignidad misma de la investigación— intervenciones que resultan alteradoras del patrimonio genético del individuo y de la generación humana[139].
Los fieles laicos, comprometidos por motivos varios y a diverso nivel en el campo de la ciencia y de la técnica, como también en el ámbito médico, social, legislativo y económico deben aceptar valientemente los «desafíos» planteados por los nuevos problemas de la bioética. Como han dicho los Padres sinodales, «Los cristianos han de ejercitar su responsabilidad como dueños de la ciencia y de la tecnología, no como siervos de ella (...). Ante la perspectiva de esos "desafíos" morales, que están a punto de ser provocados por la nueva e inmensa potencia tecnológica, y que ponen en peligro no sólo los derechos fundamentales de los hombres sino la misma esencia biológica de la especie humana, es de máxima importancia que los laicos cristianos —con la ayuda de toda la Iglesia— asuman la responsabilidad de hacer volver la cultura a los principios de un auténtico humanismo, con el fin de que la promoción y la defensa de los derechos humanos puedan encontrar fundamento dinámico y seguro en la misma esencia del hombre, aquella esencia que la predicación evangélica ha revelado a los hombres»[140].
Urge hoy la máxima vigilancia por parte de todos ante el fenómeno de la concentración del poder, y en primer lugar del poder tecnológico. Tal concentración, en efecto, tiende a manipular no sólo la esencia biológica, sino también el contenido de la misma conciencia de los hombres y sus modelos de vida, agravando así la discriminación y la marginación de pueblos enteros.
Libres para invocar el Nombre del Señor
39. El respeto de la dignidad personal, que comporta la defensa y promoción de los derechos humanos, exige el reconocimiento de la dimensión religiosa del hombre. No es ésta una exigencia simplemente «confesional», sino más bien una exigencia que encuentra su raíz inextirpable en la realidad misma del hombre. En efecto, la relación con Dios es elemento constitutivo del mismo «ser» y «existir» del hombre: es en Dios donde nosotros «vivimos, nos movemos y existimos» (He 17, 28). Si no todos creen en esa verdad, los que están convencidos de ella tienen el derecho a ser respetados en la fe y en la elección de vida, individual o comunitaria, que de ella derivan. Esto es el derecho a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, cuyo reconocimiento efectivo está entre los bienes más altos y los deberes más graves de todo pueblo que verdaderamente quiera asegurar el bien de la persona y de la sociedad. «La libertad religiosa, exigencia insuprimible de la dignidad de todo hombre, es piedra angular del edificio de los derechos humanos y, por tanto, es un factor insustituible del bien de la persona y de toda la sociedad, así como de la propia realización de cada uno. De ello resulta que la libertad, de los individuos y de las comunidades, de profesar y practicar la propia religión es un elemento esencial de la pacífica convivencia de los hombres (...). El derecho civil y social a la libertad religiosa, en cuanto alcanza la esfera más íntima del espíritu, se revela punto de referencia y, en cierto modo, se convierte en medida de los otros derechos fundamentales»[141].
El Sínodo no ha olvidado a tantos hermanos y hermanas que todavía no gozan de tal derecho y que deben afrontar contradicciones, marginación, sufrimientos, persecuciones, y tal vez la muerte a causa de la confesión de la fe. En su mayoría son hermanos y hermanas del laicado cristiano. El anuncio del Evangelio y el testimonio cristiano de la vida en el sufrimiento y en el martirio constituyen el ápice del apostolado de los discípulos de Cristo, de modo análogo a como el amor a Jesucristo hasta la entrega de la propia vida constituye un manantial de extraordinaria fecundidad para la edificación de la Iglesia. La mística vid corrobora así su lozanía, tal como ya hacía notar San Agustín: «Pero aquella vid, como había sido preanunciado por los Profetas y por el mismo Señor, que esparcía por todo el mundo sus fructuosos sarmientos, tanto más se hacía lozana cuanto más era irrigada por la mucha sangre de los mártires»[142].
Toda la Iglesia está profundamente agradecida por este ejemplo y por este don. En estos hijos suyos encuentra motivo para renovar su brío de vida santa y apostólica. En este sentido los Padres sinodales han considerado como un especial deber «dar las gracias a los laicos que viven como incansables testigos de la fe, en fiel unión con la Sede Apostólica, a pesar de las restricciones de la libertad y de estar privados de ministros sagrados. Ellos se lo juegan todo, incluso la vida. De este modo, los laicos testifican una propiedad esencial de la Iglesia: la Iglesia de Dios nace de la gracia de Dios, y esto se manifiesta del modo más sublime en el martirio»[143].
Todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre el respeto a la dignidad personal y sobre el reconocimiento de los derechos humanos afecta sin duda a la responsabilidad de cada cristiano, de cada hombre. Pero inmediatamente hemos de hacer notar cómo este problema reviste hoy una dimensión mundial. En efecto, es una cuestión que ahora atañe a enteros grupos humanos; más aún, a pueblos enteros que son violentamente vilipendiados en sus derechos fundamentales. De aquí la existencia de esas formas de desigualdad de desarrollo entre los diversos Mundos, que han sido abiertamente denunciados en la reciente Encíclica Sollicitudo rei socialis.
El respeto a la persona humana va más allá de la exigencia de una moral individual y se coloca como criterio base, como pilar fundamental para la estructuración de la misma sociedad, estando la sociedad enteramente dirigida hacia la persona.
Así, íntimamente unida a la responsabilidad de servir a la persona, está la responsabilidad de servir a la sociedad como responsabilidad general de aquella animación cristiana del orden temporal, a la que son llamados los fieles laicos según sus propias y específicas modalidades.
La familia, primer campo en el compromiso social
40. La persona humana tiene una nativa y estructural dimensión social en cuanto que es llamada, desde lo más íntimo de sí, a la comunión con los demás y a la entrega a los demás: «Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos»[144]. Y así, la sociedad, fruto y señal de la sociabilidad del hombre, revela su plena verdad en el ser una comunidad de personas.
Se da así una interdependencia y reciprocidad entre las personas y la sociedad: todo lo que se realiza en favor de la persona es también un servicio prestado a la sociedad, y todo lo que se realiza en favor de la sociedad acaba siendo en beneficio de la persona. Por eso, el trabajo apostólico de los fieles laicos en el orden temporal reviste siempre e inseparablemente el significado del servicio al individuo en su unicidad e irrepetibilidad, y del servicio a todos los hombres.
Ahora bien, la expresión primera y originaria de la dimensión social de la persona es el matrimonio y la familia: «Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio "los hizo hombre y mujer" (Gen 1, 27), y esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión entre personas humanas»[145]. Jesús se ha preocupado de restituir al matrimonio su entera dignidad y a la familia su solidez (cf. Mt 19, 3-9); y San Pablo ha mostrado la profunda relación del matrimonio con el misterio de Cristo y de la Iglesia (cf. Ef 5, 22-6, 4; Col 3, 18-21; 1 P 3, 1-7).
El matrimonio y la familia constituyen el primer campo para el compromiso social de los fieles laicos. Es un compromiso que sólo puede llevarse a cabo adecuadamente teniendo la convicción del valor único e insustituible de la familia para el desarrollo de la sociedad y de la misma Iglesia.
La familia es la célula fundamental de la sociedad, cuna de la vida y del amor en la que el hombre «nace» y «crece». Se ha de reservar a esta comunidad una solicitud privilegiada, sobre todo cada vez que el egoísmo humano, las campañas antinatalistas, las políticas totalitarias, y también las situaciones de pobreza y de miseria física, cultural y moral, además de la mentalidad hedonista y consumista, hacen cegar las fuentes de la vida, mientras las ideologías y los diversos sistemas, junto a formas de desinterés y desamor, atentan contra la función educativa propia de la familia.
Urge, por tanto, una labor amplia, profunda y sistemática, sostenida no sólo por la cultura sino también por medios económicos e instrumentos legislativos, dirigida a asegurar a la familia su papel de lugar primario de «humanización» de la persona y de la sociedad.
El compromiso apostólico de los fieles laicos con la familia es ante todo el de convencer a la misma familia de su identidad de primer núcleo social de base y de su original papel en la sociedad, para que se convierta cada vez más en protagonista activa y responsable del propio crecimiento y de la propia participación en la vida social. De este modo, la familia podrá y deberá exigir a todos —comenzando por las autoridades públicas— el respeto a los derechos que, salvando la familia, salvan la misma sociedad.
Todo lo que está escrito en la Exhortación Familiaris consortio sobre la participación de la familia en el desarrollo de la sociedad [146] y todo lo que la Santa Sede, a invitación del Sínodo de los Obispos de 1980, ha formulado con la «Carta de los Derechos de la Familia», representa un programa operativo, completo y orgánico para todos aquellos fieles laicos que, por distintos motivos, están implicados en la promoción de los valores y exigencias de la familia; un programa cuya ejecución ha de urgirse con tanto mayor sentido de oportunidad y decisión, cuanto más graves se hacen las amenazas a la estabilidad y fecundidad de la familia, y cuanto más presiona y más sistemático se hace el intento de marginar la familia y de quitar importancia a su peso social.
Como demuestra la experiencia, la civilización y la cohesión de los pueblos depende sobre todo de la calidad humana de sus familias. Por eso, el compromiso apostólico orientado en favor de la familia adquiere un incomparable valor social. Por su parte, la Iglesia está profundamente convencida de ello, sabiendo perfectamente que «el futuro de la humanidad pasa a través de la familia»[147].
La caridad, alma y apoyo de la solidaridad
41. El servicio a la sociedad se manifiesta y se realiza de modos diversos: desde los libres e informales hasta los institucionales, desde la ayuda ofrecida al individuo a la dirigida a grupos diversos y comunidades de personas.
Toda la Iglesia como tal está directamente llamada al servicio de la caridad: «La Santa Iglesia, como en sus orígenes, uniendo el "ágape" con la Cena Eucarística se manifestaba unida con el vínculo de la caridad en torno a Cristo, así, en nuestros días, se reconoce por este distintivo de la caridad y, mientras goza con las iniciativas de los demás, reivindica las obras de caridad como su deber y derecho inalienable. Por eso la misericordia con los pobres y enfermos, así como las llamadas obras de caridad y de ayuda mutua, dirigidas a aliviar las necesidades humanas de todo género, la Iglesia las considera un especial honor»[148]. La caridad con el prójimo, en las formas antiguas y siempre nuevas de las obras de misericordia corporal y espiritual, representa el contenido más inmediato, común y habitual de aquella animación cristiana del orden temporal, que constituye el compromiso específico de los fieles laicos.
Con la caridad hacia el prójimo, los fieles laicos viven y manifiestan su participación en la realeza de Jesucristo, esto es, en el poder del Hijo del hombre que «no ha venido a ser servido, sino a servir» (Mc 10, 45). Ellos viven y manifiestan tal realeza del modo más simple, posible a todos y siempre, y a la vez del modo más engrandecedor, porque la caridad es el más alto don que el Espíritu ofrece para la edificación de la Iglesia (cf. 1 Cor 13, 13) y para el bien de la humanidad. La caridad, en efecto, anima y sostiene una activa solidaridad, atenta a todas las necesidades del ser humano.
Tal caridad, ejercitada no sólo por las personas en singular sino también solidariamente por los grupos y comunidades, es y será siempre necesaria. Nada ni nadie la puede ni podrá sustituir; ni siquiera las múltiples instituciones e iniciativas públicas, que también se esfuerzan en dar respuesta a las necesidades —a menudo, tan graves y difundidas en nuestros días— de una población. Paradójicamente esta caridad se hace más necesaria, cuanto más las instituciones, volviéndose complejas en su organización y pretendiendo gestionar toda área a disposición, terminan por ser abatidas por el funcionalismo impersonal, por la exagerada burocracia, por los injustos intereses privados, por el fácil y generalizado encogerse de hombros.
Precisamente en este contexto continúan surgiendo y difundiéndose, en concreto en las sociedades organizadas, distintas formas de voluntariado, que actúan en una multiplicidad de servicios y obras. El voluntariado, si se vive en su verdad de servicio desinteresado al bien de las personas, especialmente de las más necesitadas y las más olvidadas por los mismos servicios sociales, debe considerarse una importante manifestación de apostolado, en el que los fieles laicos, hombres y mujeres, desempeñan un papel de primera importancia.
Todos destinatarios y protagonistas de la política
42. La caridad que ama y sirve a la persona no puede jamás ser separada de la justicia: una y otra, cada una a su modo, exigen el efectivo reconocimiento pleno de los derechos de la persona, a la que está ordenada la sociedad con todas sus estructuras e instituciones[149].
Para animar cristianamente el orden temporal —en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad— los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la «política»; es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Como repetidamente han afirmado los Padres sinodales, todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública.
Son, en cambio, más que significativas estas palabras del Concilio Vaticano II: «La Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades»[150].
Una política para la persona y para la sociedad encuentra su criterio básico en la consecución del bien común, como bien de todos los hombres y de todo el hombre, correctamente ofrecido y garantizado a la libre y responsable aceptación de las personas, individualmente o asociadas. «La comunidad política —leemos en la Constitución Gaudium et spes— existe precisamente en función de ese bien común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido, y del que deriva su legitimidad primigenia y propia. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección»[151].
Además, una política para la persona y para la sociedad encuentra su rumbo constante de camino en la defensa y promoción de la justicia, entendida como «virtud» a la que todos deben ser educados, y como «fuerza» moral que sostiene el empeño por favorecer los derechos y deberes de todos y cada uno, sobre la base de la dignidad personal del ser humano.
En el ejercicio del poder político es fundamental aquel espíritu de servicio, que, unido a la necesaria competencia y eficiencia, es el único capaz de hacer «transparente» o «limpia» la actividad de los hombres políticos, como justamente, además, la gente exige. Esto urge la lucha abierta y la decidida superación de algunas tentaciones, como el recurso a la deslealtad y a la mentira, el despilfarro de la hacienda pública para que redunde en provecho de unos pocos y con intención de crear una masa de gente dependiente, el uso de medios equívocos o ilícitos para conquistar, mantener y aumentar el poder a cualquier precio.
Los fieles laicos que trabajan en la política, han de respetar, desde luego, la autonomía de las realidades terrenas rectamente entendida. Tal como leemos en la Constitución Gaudium et spes, «es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralista, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia y distinguir netamente entre la acción que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal, como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realizan, en nombre de la Iglesia, en comunión con sus pastores. La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana»[152]. Al mismo tiempo —y esto se advierte hoy como una urgencia y una responsabilidad— los fieles laicos han de testificar aquellos valores humanos y evangélicos, que están íntimamente relacionados con la misma actividad política; como son la libertad y la justicia, la solidaridad, la dedicación leal y desinteresada al bien de todos, el sencillo estilo de vida, el amor preferencial por los pobres y los últimos. Esto exige que los fieles laicos estén cada vez más animados de una real participación en la vida de la Iglesia e iluminados por su doctrina social. En esto podrán ser acompañados y ayudados por el afecto y la comprensión de la comunidad cristiana y de sus Pastores[153].
La solidaridad es el estilo y el medio para la realización de una política que quiera mirar al verdadero desarrollo humano. Esta reclama la participación activa y responsable de todos en la vida política, desde cada uno de los ciudadanos a los diversos grupos, desde los sindicatos a los partidos. Juntamente, todos y cada uno, somos destinatarios y protagonistas de la política. En este ámbito, como he escrito en la Encíclica Sollicitudo rei socialis, la solidaridad «no es un sentimiento de vaga compasión o de superficial enternecimiento por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos»[154].
La solidaridad política exige hoy un horizonte de actuación que, superando la nación o el bloque de naciones, se configure como continental y mundial.
El fruto de la actividad política solidaria —tan deseado por todos y, sin embargo, siempre tan inmaduro— es la paz. Los fieles laicos no pueden permanecer indiferentes, extraños o perezosos ante todo lo que es negación o puesta en peligro de la paz: violencia y guerra, tortura y terrorismo, campos de concentración, militarización de la política, carrera de armamentos, amenaza nuclear. Al contrario, como discípulos de Jesucristo «Príncipe de la paz» (Is 9, 5) y «Nuestra paz» (Ef 2, 14), los fieles laicos han de asumir la tarea de ser «sembradores de paz» (Mt 5, 9), tanto mediante la conversión del «corazón», como mediante la acción en favor de la verdad, de la libertad, de la justicia y de la caridad, que son los fundamentos irrenunciables de la paz[155].
Colaborando con todos aquellos que verdaderamente buscan la paz y sirviéndose de los específicos organismos e instituciones nacionales e internacionales, los fieles laicos deben promover una labor educativa capilar, destinada a derrotar la imperante cultura del egoísmo, del odio, de la venganza y de la enemistad, y a desarrollar a todos los niveles la cultura de la solidaridad. Efectivamente, tal solidaridad «es camino hacia la paz y, a la vez, hacia el desarrollo»[156]. Desde esta perspectiva, los Padres sinodales han invitado a los cristianos a rechazar formas inaceptables de violencia, a promover actitudes de diálogo y de paz, y a comprometerse en instaurar un justo orden social e internacional[157].
Situar al hombre en el centro de la vida económico-social
43. El servicio a la sociedad por parte de los fieles laicos encuentra su momento esencial en la cuestión económico-social, que tiene por clave la organización del trabajo.
La gravedad actual de los problemas que implica tal cuestión, considerada bajo el punto de vista del desarrollo y según la solución propuesta por la doctrina social de la Iglesia, ha sido recordada recientemente en la Encíclica Sollicitudo rei socialis, a la que remito encarecidamente a todos, especialmente a los fieles laicos.
Entre los baluartes de la doctrina social de la Iglesia está el principio de la destinación universal de los bienes. Los bienes de la tierra se ofrecen, en el designio divino, a todos los hombres y a cada hombre como medio para el desarrollo de una vida auténticamente humana. Al servicio de esta destinación se encuentra la propiedad privada, que —precisamente por esto— posee una intrínseca función social. Concretamente el trabajo del hombre y de la mujer representa el instrumento más común e inmediato para el desarrollo de la vida económica, instrumento, que, al mismo tiempo, constituye un derecho y un deber de cada hombre.
Todo este campo viene a formar parte, en modo particular, de la misión de los fieles laicos. El fin y el criterio de su presencia y de su acción han sido formulados en términos generales por el Concilio Vaticano II: «También enla vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad. Porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social»[158].
En el contexto de las perturbadoras transformaciones que hoy se dan en el mundo de la economía y del trabajo, los fieles laicos han de comprometerse, en primera fila, a resolver los gravísimos problemas de la creciente desocupación, a pelear por la más tempestiva superación de numerosas injusticias provenientes de deformadas organizaciones del trabajo, a convertir el lugar de trabajo en una comunidad de personas respetadas en su subjetividad y en su derecho a la participación, a desarrollar nuevas formas de solidaridad entre quienes participan en el trabajo común, a suscitar nuevas formas de iniciativa empresarial y a revisar los sistemas de comercio, de financiación y de intercambios tecnológicos.
Con ese fin, los fieles laicos han de cumplir su trabajo con competencia profesional, con honestidad humana, con espíritu cristiano, como camino de la propia santificación[159], según la explícita invitación del Concilio: «Con el trabajo, el hombre provee ordinariamente a la propia vida y a la de sus familiares; se une a sus hermanos los hombres y les hace un servicio; puede practicar la verdadera caridad y cooperar con la propia actividad al perfeccionamiento de la creación divina. No sólo esto. Sabemos que, con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad sobreeminente, laborando con sus propias manos en Nazaret»[160].
En relación con la vida económico-social y con el trabajo, se plantea hoy, de modo cada vez más agudo, la llamada cuestión «ecológica». Es cierto que el hombre ha recibido de Dios mismo el encargo de «dominar» las cosas creadas y de «cultivar el jardín» del mundo; pero ésta es una tarea que el hombre ha de llevar a cabo respetando la imagen divina recibida, y, por tanto, con inteligencia y amor: debe sentirse responsable de los dones que Dios le ha concedido y continuamente le concede. El hombre tiene en sus manos un don que debe pasar —y, si fuera posible, incluso mejorado— a las futuras generaciones, que también son destinatarias de los dones del Señor. «El dominio confiado al hombre por el Creador (...) no es un poder absoluto, ni se puede hablar de libertad de "usar y abusar", o de disponer de las cosas como mejor parezca. La limitación impuesta por el mismo Creador desde el principio, y expresada simbólicamente con la prohibición de "comer del fruto del árbol" (cf. Gen 2, 16-17), muestra claramente que, ante la naturaleza visible (...), estamos sometidos a las leyes no sólo biológicas sino también morales, cuya trasgresión no queda impune. Una justa concepción del desarrollo no puede prescindir de estas consideraciones, relativas al uso de los elementos de la naturaleza, a la renovabilidad de los recursos y a las consecuencias de una industrialización desordenada; las cuales ponen ante nuestra conciencia la dimensión moral, que debe distinguir el desarrollo»[161].
Evangelizar la cultura y las culturas del hombre
44. El servicio a la persona y a la sociedad humana se manifiesta y se actúa a través de la creación y la transmisión de la cultura, que especialmente en nuestros días constituye una de las más graves responsabilidades de la convivencia humana y de la evolución social. A la luz del Concilio, entendemos por «cultura» todos aquellos «medios con los que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia como en la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; finalmente, a lo largo del tiempo, expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones, para que sirvan al progreso de muchos, e incluso de todo el género humano»[162]. En este sentido, la cultura debe considerarse como el bien común de cada pueblo, la expresión de su dignidad, libertad y creatividad, el testimonio de su camino histórico. En concreto, sólo desde dentro y a través de la cultura, la fe cristiana llega a hacerse histórica y creadora de historia.
Frente al desarrollo de una cultura que se configura como escindida, no sólo de la fe cristiana, sino incluso de los mismos valores humanos[163], como también frente a una cierta cultura científica y tecnológica, impotente para dar respuesta a la apremiante exigencia de verdad y de bien que arde en el corazón de los hombres, la Iglesia es plenamente consciente de la urgencia pastoral de reservar a la cultura una especialísima atención.
Por eso la Iglesia pide que los fieles laicos estén presentes, con la insignia de la valentía y de la creatividad intelectual, en los puestos privilegiados de la cultura, como son el mundo de la escuela y de la universidad, los ambientes de investigación científica y técnica, los lugares de la creación artística y de la reflexión humanista. Tal presencia está destinada no sólo al reconocimiento y a la eventual purificación de los elementos de la cultura existente críticamente ponderados, sino también a su elevación mediante las riquezas originales del Evangelio y de la fe cristiana. Lo que el Concilio Vaticano II escribe sobre las relaciones entre el Evangelio y la cultura representa un hecho histórico constante y, a la vez, un ideal práctico de singular actualidad y urgencia; es un programa exigente consignado a la responsabilidad pastoral de la Iglesia entera y, dentro de ella, a la específica responsabilidad de los fieles laicos: «La grata noticia de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y males que provienen de la seducción permanente del pecado. Purifica y eleva incesantemente la moral de los pueblos (...). Así, la Iglesia, cumpliendo su misión propia, contribuye, por este mismo hecho, a la cultura humana y la impulsa, y con su actividad —incluso litúrgica— educa al hombre en la libertad interior»[164].
Merecen volver a ser consideradas aquí algunas frases particularmente significativas de la Exhortación Evangelii nuntiandi de Pablo VI: «La Iglesia evangeliza siempre que, en virtud de la sola potencia divina del Mensaje que proclama (cf. Rom 1, 16; 1 Cor 1, 18, 2, 4), intenta convertir la conciencia personal y a la vez colectiva de los hombres, las actividades en las que trabajan, su vida y ambiente concreto. Estratos de la sociedad que se transforman: para la Iglesia no se trata sólo de predicar el Evangelio en zonas geográficas siempre más amplias o a poblaciones cada vez más extendidas, sino también de alcanzar y casi trastornar mediante la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, la línea de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la Palabra de Dios y con su plan de salvación. Se podría expresar todo esto del siguiente modo: es necesario evangelizar —no decorativamente, a manera de un barniz superficial, sino en modo vital, en profundidad y hasta las raíces— la cultura y las culturas del hombre (...). La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda el drama de nuestra época, como también lo fue de otras. Es necesario, por tanto, hacer todos los esfuerzos en pro de una generosa evangelización de la cultura, más exactamente, de las culturas»[165].
Actualmente el camino privilegiado para la creación y para la transmisión de la cultura son los instrumentos de comunicación social[166]. También el mundo de los mass-media, como consecuencia del acelerado desarrollo innovador y del influjo, a la vez planetario y capilar, sobre la formación de la mentalidad y de las costumbres, representa una nueva frontera de la misión de la Iglesia. En particular, la responsabilidad profesional de los fieles laicos en este campo, ejercitada bien a título personal bien mediante iniciativas e instituciones comunitarias, exige ser reconocida en todo su valor y sostenida con los más adecuados recursos materiales, intelectuales y pastorales.
En el uso y recepción de los instrumentos de comunicación urge tanto una labor educativa del sentido crítico animado por la pasión por la verdad, como una labor de defensa de la libertad, del respeto a la dignidad personal, de la elevación de la auténtica cultura de los pueblos, mediante el rechazo firme y valiente de toda forma de monopolización y manipulación.
Tampoco en esta acción de defensa termina la responsabilidad apostólica de los fieles laicos. En todos los caminos del mundo, también en aquellos principales de la prensa, del cine, de la radio, de la televisión y del teatro, debe ser anunciado el Evangelio que salva.
CAPÍTULO IV
LOS OBREROS DE LA VIÑA DEL SEÑOR
Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios
La variedad de las vocaciones
45. Según la parábola evangélica, el «dueño de casa» llama a los obreros a su viña a distintas horas de la jornada: a algunos al alba, a otros hacia las nueve de la mañana, todavía a otros al mediodía y a las tres, a los últimos hacia las cinco (cf. Mt 20, 1 ss.). En el comentario a esta página del Evangelio, San Gregorio Magno interpreta las diversas horas de la llamada poniéndolas en relación con las edades de la vida. «Es posible —escribe— aplicar la diversidad de las horas a las diversas edades del hombre. En esta interpretación nuestra, la mañana puede representar ciertamente la infancia. Después, la tercera hora se puede entender como la adolescencia: el sol sube hacia lo alto del cielo, es decir crece el ardor de la edad. La sexta hora es la juventud: el sol está como en el medio del cielo, esto es, en esta edad se refuerza la plenitud del vigor. La ancianidad representa la hora novena, porque como el sol declina desde lo alto de su eje, así comienza a perder esta edad el ardor de la juventud. La hora undécima es la edad de aquéllos muy avanzados en los años (...). Los obreros, por tanto, son llamados a la viña a distintas horas, como para indicar que a la vida santa uno es conducido durante la infancia, otro en la juventud, otro en la ancianidad y otro en la edad más avanzada»[167]. Podemos asumir y ampliar el comentario de San Gregorio Magno en relación a la extraordinaria variedad de personas presentes en la Iglesia, todas y cada una llamadas a trabajar por el advenimiento del Reino de Dios, según la diversidad de vocaciones y situaciones, carismas y funciones. Es una variedad ligada no sólo a la edad, sino también a las diferencias de sexo y a la diversidad de dotes, a las vocaciones y condiciones de vida; es una variedad que hace más viva y concreta la riqueza de la Iglesia.
Jóvenes, niños, ancianos
Los jóvenes, esperanza de la Iglesia
46. El Sínodo ha querido dedicar una particular atención a los jóvenes. Y con toda razón. En tantos países del mundo, ellos representan la mitad de la entera población y, a menudo, la mitad numérica del mismo Pueblo de Dios que vive en esos países. Ya bajo este aspecto los jóvenes constituyen una fuerza excepcional y son un gran desafío para el futuro de la Iglesia. En efecto, en los jóvenes la Iglesia percibe su caminar hacia el futuro que le espera y encuentra la imagen y la llamada de aquella alegre juventud, con la que el Espíritu de Cristo incesantemente la enriquece. En este sentido el Concilio ha definido a los jóvenes como «la esperanza de la Iglesia»[168].
Leemos en la carta dirigida a los jóvenes del mundo el 31 de marzo de 1985: «La Iglesia mira a los jóvenes; es más, la Iglesia de manera especial se mira a sí misma en los jóvenes, en todos vosotros y, a la vez, en cada una y en cada uno de vosotros. Así ha sido desde el principio, desde los tiempos apostólicos. Las palabras de San Juan en su Primera Carta pueden ser un singular testimonio: "Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque habéis conocido al Padre (...). Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios habita en vosotros" (1 Jn 2, 13 ss.) (...). En nuestra generación, al final del segundo Milenio después de Cristo, también la Iglesia se mira a sí misma en los jóvenes»[169].
Los jóvenes no deben considerarse simplemente como objeto de la solicitud pastoral de la Iglesia; son de hecho —y deben ser incitados a serlo— sujetos activos, protagonistas de la evangelización y artífices de la renovación social[170]. La juventud es el tiempo de un descubrimiento particularmente intenso del propio «yo» y del propio «proyecto de vida»; es el tiempo de un crecimiento que ha de realizarse «en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres» (Lc 2, 52).
Como han dicho los Padres sinodales, «la sensibilidad de la juventud percibe profundamente los valores de la justicia, de la no violencia y de la paz. Su corazón está abierto a la fraternidad, a la amistad y a la solidaridad. Se movilizan al máximo por las causas que afectan a la calidad de vida y a la conservación de la naturaleza. Pero también están llenos de inquietudes, de desilusiones, de angustias y miedo del mundo, además de las tentaciones propias de su estado»[171].
La Iglesia ha de revivir el amor de predilección que Jesús ha manifestado por el joven del Evangelio: «Jesús, fijando en él su mirada, le amó» (Mc 10, 21). Por eso la Iglesia no se cansa de anunciar a Jesucristo, de proclamar su Evangelio como la única y sobreabundante respuesta a las más radicales aspiraciones de los jóvenes, como la propuesta fuerte y enaltecedora de un seguimiento personal («ven y sígueme» [Mc 10, 21]), que supone compartir el amor filial de Jesús por el Padre y la participación en su misión de salvación de la humanidad.
La Iglesia tiene tantas cosas que decir a los jóvenes, y los jóvenes tienen tantas cosas que decir a la Iglesia. Este recíproco diálogo —que se ha de llevar a cabo con gran cordialidad, claridad y valentía— favorecerá el encuentro y el intercambio entre generaciones, y será fuente de riqueza y de juventud para la Iglesia y para la sociedad civil. Dice el Concilio en su mensaje a los jóvenes: «La Iglesia os mira con confianza y con amor (...). Ella es la verdadera juventud del mundo (...) miradla y encontraréis en ella el rostro de Cristo»[172].
Los niños y el Reino de los cielos
47. Los niños son, desde luego, el término del amor delicado y generoso de Nuestro Señor Jesucristo: a ellos reserva su bendición y, más aún, les asegura el Reino de los cielos (cf. Mt 19, 13-15; Mc 10, 14). En particular, Jesús exalta el papel activo que tienen los pequeños en el Reino de Dios: son el símbolo elocuente y la espléndida imagen de aquellas condiciones morales y espirituales, que son esenciales para entrar en el Reino de Dios y para vivir la lógica del total abandono en el Señor: «Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ése es el mayor en el Reino de los Cielos. Y el que reciba incluso a uno solo de estos niños en mi nombre, a mí me recibe» (Mt 18, 3-5; cf. Lc 9, 48).
La niñez nos recuerda que la fecundidad misionera de la Iglesia tiene su raíz vivificante, no en los medios y méritos humanos, sino en el don absolutamente gratuito de Dios. La vida de inocencia y de gracia de los niños, como también los sufrimientos que injustamente les son infligidos, en virtud de la Cruz de Cristo, obtienen un enriquecimiento espiritual para ellos y para toda la Iglesia. Todos debemos tomar de esto una conciencia más viva y agradecida.
Además, se ha de reconocer que también en la edad de la infancia y de la niñez se abren valiosas posibilidades de acción tanto para la edificación de la Iglesia como para la humanización de la sociedad. Lo que el Concilio dice de la presencia benéfica y constructiva de los hijos en la familia «Iglesia doméstica»: «Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen, a su manera, a la santificación de los padres»[173], se ha de repetir de los niños en relación con la Iglesia particular y universal. Ya lo hacía notar Juan Gersón, teólogo y educador del siglo xv, para quien «los niños y los adolescentes no son, ciertamente, una parte de la Iglesia que se pueda descuidar»[174].
Los ancianos y el don de la sabiduría
48. A las personas ancianas —muchas veces injustamente consideradas inútiles, cuando no incluso como carga insoportable— recuerdo que la Iglesia pide y espera que sepan continuar esa misión apostólica y misionera, que no sólo es posible y obligada también a esa edad, sino que esa misma edad la convierte, en cierto modo, en específica y original.
La Biblia siente una particular preferencia en presentar al anciano como el símbolo de la persona rica en sabiduría y llena de respeto a Dios (cf. Si 25, 4-6). En este mismo sentido, el «don» del anciano podría calificarse como el de ser, en la Iglesia y en la sociedad, el testigo de la tradición de fe (cf. Sal 44, 2; Ex 12, 26-27), el maestro de vida (cf. Si 6, 34; 8, 11-12), el que obra con caridad.
El acrecentado número de personas ancianas en diversos países del mundo, y la cesación anticipada de la actividad profesional y laboral, abren un espacio nuevo a la tarea apostólica de los ancianos. Es un deber que hay que asumir, por un lado, superando decididamente la tentación de refugiarse nostálgicamente en un pasado que no volverá más, o de renunciar a comprometerse en el presente por las dificultades halladas en un mundo de continuas novedades; y, por otra parte, tomando conciencia cada vez más clara de que su propio papel en la Iglesia y en la sociedad de ningún modo conoce interrupciones debidas a la edad, sino que conoce sólo nuevos modos. Como dice el salmista: «Todavía en la vejez darán frutos, serán frescos y lozanos, para anunciar lo recto que es Yahvéh» (Sal 92, 15-16). Repito lo que dije durante la celebración del Jubileo de los Ancianos: «La entrada en la tercera edad ha de considerarse como un privilegio; y no sólo porque no todos tienen la suerte de alcanzar esta meta, sino también y sobre todo porque éste es el período de las posibilidades concretas de volver a considerar mejor el pasado, de conocer y de vivir más profundamente el misterio pascual, de convertirse en ejemplo en la Iglesia para todo el Pueblo de Dios (...). No obstante la complejidad de los problemas que debéis resolver y el progresivo debilitamiento de las fuerzas, y a pesar de las insuficiencias de las organizaciones sociales, los retrasos de la legislación oficial, las incomprensiones de una sociedad egoísta, vosotros no sois ni debéis sentiros al margen de la vida de la Iglesia, elementos pasivos de un mundo en excesivo movimiento, sino sujetos activos de un período humana y espiritualmente fecundo de la existencia humana. Tenéis todavía una misión que cumplir, una ayuda que dar. Según el designio divino, cada uno de los seres humanos es una vida en crecimiento, desde la primera chispa de la existencia hasta el último respiro»[175].
Mujeres y hombres
49. Los Padres sinodales han dedicado una atención particular a la condición y al papel de la mujer, con una doble intención: reconocer, e invitar a reconocer por parte de todos y una vez más, la indispensable contribución de la mujer a la edificación de la Iglesia y al desarrollo de la sociedad; y además, analizar más específicamente la participación de la mujer en la vida y en la misión de la Iglesia.
Refiriéndose a Juan XXIII, que vió un signo de nuestro tiempo en la conciencia que tiene la mujer de su propia dignidad y en el ingreso de la mujer en la vida pública[176], los Padres sinodales —frente a las más variadas formas de discriminación y de marginación a las que está sometida por el simple hecho de ser mujer— han afirmado repetidamente y con fuerza la urgencia de defender y promover la dignidad personal de la mujer y, por tanto, su igualdad con el varon.
Si es éste un deber de todos en la Iglesia y en la sociedad, lo es de modo particular de las mujeres, las cuales deben sentirse comprometidas como protagonistas en primera línea. Todavía queda mucho por hacer en bastantes partes del mundo y en diversos ámbitos, para destruir aquella injusta y demoledora mentalidad que considera al ser humano como una cosa, como un objeto de compraventa, como un instrumento del interés egoísta o del solo placer; tanto más cuanto la mujer misma es precisamente la primera víctima de tal mentalidad. Al contrario, sólo el abierto reconocimiento de la dignidad personal de la mujer constituye el primer paso a realizar para promover su plena participación tanto en la vida eclesial como en aquella social y pública. Se debe dar más amplia y decisiva respuesta a la petición hecha por la Exhortación Familiares consortio en relación con las múltiples discriminaciones de las que son víctimas las mujeres: «que por parte de todos se desarrolle una acción pastoral específica, más enérgica e incisiva, a fin de que estas situaciones sean vencidas definitivamente, de tal modo que se alcance la plena estima de la imagen de Dios que se refleja en todos los seres humanos sin excepción alguna»[177]. En la misma línea han afirmado los Padres sinodales: «La Iglesia, como expresión de su misión, debe oponerse con firmeza a todas las formas de discriminación y de abuso de la mujer»[178], y también señalaron que «la dignidad de la mujer —gravemente vulnerada en la opinión pública— debe ser recuperada mediante el efectivo respeto de los derechos de la persona humana y por medio de la práctica de la doctrina de la Iglesia»[179].
Concretamente, y en relación con la participación activa y responsable en la vida y en la misión de la Iglesia, se ha de hacer notar que ya el Concilio Vaticano II fue muy explícito en demandarla: «Ya que en nuestros días las mujeres toman cada vez más parte activa en toda la vida de la sociedad, es de gran importancia una mayor participación suya también en los varios campos del apostolado de la Iglesia»[180].
La conciencia de que la mujer —con sus dones y responsabilidades propias— tiene una específica vocación, ha ido creciendo y haciéndose más profunda en el período posconciliar, volviendo a encontrar su inspiración más original en el Evangelio y en la historia de la Iglesia. En efecto, para el creyente, el Evangelio —o sea, la palabra y el ejemplo de Jesucristo— permanece como el necesario y decisivo punto de referencia, y es fecundo e innovador al máximo, también en el actual momento histórico.
Aunque no hayan sido llamadas al apostolado de los Doce y por tanto al sacerdocio ministerial, muchas mujeres acompañan a Jesús en su ministerio y asisten al grupo de los Apóstoles (cf. Lc 8, 2-3 ); están presentes al pie de la Cruz (cf. Lc 23, 49); ayudan al entierro de Jesús (cf. Lc 23, 55) y la mañana de Pascua reciben y transmiten el anuncio de la resurrección (cf. Lc 24, 1-10); rezan con los Apóstoles en el Cenáculo a la espera de Pentecostés (cf. He 1, 14).
Siguiendo el rumbo trazado por el Evangelio, la Iglesia de los orígenes se separa de la cultura de la época y llama a la mujer a desempeñar tareas conectadas con la evangelización. En sus Cartas, Pablo recuerda, también por su propio nombre, a numerosas mujeres por sus varias funciones dentro y al servicio de las primeras comunidades eclesiales (cf. Rom 16, 1-15; Fil 4, 2-3; Col 4, 15; 1 Cor 11, 5; 1 Tim 5, 16). «Si el testimonio de los Apóstoles funda la Iglesia —ha dicho Pablo VI—, el de las mujeres contribuye en gran manera a nutrir la fe de las comunidades cristianas»[181].
Y, como en los orígenes, así también en su desarrollo sucesivo la Iglesia siempre ha conocido —si bien en modos diversos y con distintos acentos— mujeres que han desempeñado un papel quizá decisivo y que han ejercido funciones de considerable valor para la misma Iglesia. Es una historia de inmensa laboriosidad, humilde y escondida la mayor parte de las veces, pero no por eso menos decisiva para el crecimiento y para la santidad de la Iglesia. Es necesario que esta historia se continúe, es más que se amplíe e intensifique ante la acrecentada y universal conciencia de la dignidad personal de la mujer y de su vocación, y ante la urgencia de una «nueva evangelización» y de una mayor «humanización» de las relaciones sociales.
Recogiendo la consigna del Concilio Vaticano II —en la que se refleja el mensaje del Evangelio y de la historia de la Iglesia—, los Padres del Sínodo han formulado, entre otras, esta precisa «recomendación»: «Para su vida y su misión, es necesario que la Iglesia reconozca todos los dones de las mujeres y de los hombres, y los traduzca en vida concreta»[182]. Y más adelante agregaron: «Este Sínodo proclama que la Iglesia exige el reconocimiento y la utilización de estos dones, experiencias y aptitudes de los hombres y de las mujeres, para que su misión se haga más eficaz (cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instructio de libertate christiana et liberatione, 72)»[183].
Fundamentos antropológicos y teológicos
50. La condición para asegurar la justa presencia de la mujer en la Iglesia y en la sociedad es una más penetrante y cuidadosa consideración de los fundamentos antropológicos de la condición masculina y femenina, destinada a precisar la identidad personal propia de la mujer en su relación de diversidad y de recíproca complementariedad con el hombre, no sólo por lo que se refiere a los papeles a asumir y las funciones a desempeñar, sino también, y más profundamente, por lo que se refiere a su estructura y a su significado personal. Los Padres sinodales han sentido vivamente esta exigencia, afirmando que «los fundamentos antropológicos y teológicos tienen necesidad de profundos estudios para resolver los problemas relativos al verdadero significado y a la dignidad de los dos sexos»[184].
Empeñándose en la reflexión sobre los fundamentos antropológicos y teológicos de la condición femenina, la Iglesia se hace presente en el proceso histórico de los distintos movimientos de promoción de la mujer y, calando en las raíces mismas del ser personal de la mujer, aporta a ese proceso su más valiosa contribución. Pero antes, y más todavía, la Iglesia quiere obedecer a Dios, quien, creando al hombre «a imagen suya», «varón y mujer los creó» (Gen 1, 27); así como también quiere acoger la llamada de Dios a conocer, a admirar y a vivir su designio. Es un designio que «al principio» ha sido impreso de modo indeleble en el mismo ser de la persona humana —varón y mujer— y, por tanto, en sus estructuras significativas y en sus profundos dinamismos. Precisamente este designio, sapientísimo y amoroso, exige ser explorado en toda la riqueza de su contenido: es la riqueza que desde el «principio» se ha ido manifestando progresivamente y realizando a lo largo de la entera historia de la salvación, y ha culminado en la «plenitud del tiempo», cuando «Dios mandó su Hijo, nacido de mujer» (Gal 4, 4). Aquella «plenitud» continúa en la historia: la lectura del designio de Dios acerca de la mujer se realiza incesantemente y se ha de llevar a cabo en la fe de la Iglesia, también gracias a la existencia concreta de tantas mujeres cristianas; sin olvidar la ayuda que pueda provenir de las diversas ciencias humanas y de las distintas culturas. Éstas, gracias a un luminoso discernimiento, podrán ayudar a captar y precisar los valores y exigencias que pertenecen a la esencia perenne de la mujer, y aquéllos que están ligados a la evolución histórica de las mismas culturas. Como nos recuerda el Concilio Vaticano II, «la Iglesia afirma que, bajo todos los cambios, hay muchas cosas que no cambian; éstas encuentran su fundamento último en Cristo, que es siempre el mismo: ayer, hoy y para siempre (cf. Heb 13, 8)»[185].
La Carta Apostólica sobre la dignidad y la vocación de la mujer se detiene en los fundamentos antropológicos y teológicos de la dignidad personal de la mujer. El documento —que vuelve a asumir, proseguir y especificar las reflexiones de la catequesis de los miércoles dedicada por largo tiempo a la «teología del cuerpo»— quiere ser, a la vez, el cumplimiento de una promesa hecha en la Encíclica Redemptoris Mater[186] y también la respuesta a la petición de los Padres sinodales.
La lectura de la Carta Mulieris dignitatem, también por su carácter de meditación bíblico-teológica, podrá estimular a todos, hombres y mujeres, y en particular a los cultores de las ciencias humanas y de las disciplinas teológicas, a que prosigan el estudio crítico, de modo que profundicen siempre mejor —sobre la base de la dignidad personal del varón y de la mujer y de su recíproca relación— los valores y las dotes específicas de la femineidad y de la masculinidad, no sólo en el ámbito del vivir social, sino también y sobre todo en el de la existencia cristiana y eclesial.
La meditación sobre los fundamentos antropológicos y teológicos de la mujer debe iluminar y guiar la respuesta cristiana a la pregunta, tan frecuente, y a veces tan aguda, acerca del espacio que la mujer puede y debe ocupar en la Iglesia y en la sociedad.
De la palabra y de la actitud de Jesús —que son normativos para la Iglesia— resulta con gran claridad que no existe ninguna discriminación en el plano de la relación con Cristo, en quien «no existe más varón y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Gal 3, 28); ni tampoco en el plano de la participación en la vida y en la santidad de la Iglesia, como testifica espléndidamente la profecía de Joel, que se cumplió en Pentecostés: «Yo derramaré mi espíritu sobre cada hombre y vuestros hijos y vuestras hijas se convertirán en profetas» (Jl 3, 1; cf. He 2, 17 ss.). Como se lee en la Carta Apostólica sobre la dignidad y la vocación de la mujer, «uno y otro —tanto la mujer como el varón— (...) son capaces, en igual medida, de recibir el don de la verdad divina y del amor en el Espíritu Santo. Los dos acogen sus "visitaciones" salvíficas y santificantes»[187].
Misión en la Iglesia y en el mundo
51. Después, acerca de la participación en la misión apostólica de la Iglesia, es indudable que —en virtud del Bautismo y de la Confirmación— la mujer, lo mismo que el varón, es hecha partícipe del triple oficio de Jesucristo Sacerdote, Profeta, Rey; y, por tanto, está habilitada y comprometida en el apostolado fundamental de la Iglesia: la evangelización. Por otra parte, precisamente en la realización de este apostolado, la mujer está llamada a ejercitar sus propios «dones»: en primer lugar, el don de su misma dignidad personal, mediante la palabra y el testimonio de vida; y después los dones relacionados con su vocación femenina.
En la participación en la vida y en la misión de la Iglesia, la mujer no puede recibir el sacramento del Orden; ni, por tanto, puede realizar las funciones propias del sacerdocio ministerial. Es ésta una disposición que la Iglesia ha comprobado siempre en la voluntad precisa —totalmente libre y soberana— de Jesucristo, el cual ha llamado solamente a varones para ser sus apóstoles[188]; una disposición que puede ser iluminada desde la relación entre Cristo Esposo y la Iglesia Esposa[189]. Nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad.
En realidad, se debe afirmar que, «aunque la Iglesia posee una estructura "jerárquica", sin embargo esta estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo»[190].
Pero, como ya decía Pablo VI, si «nosotros no podemos cambiar el comportamiento de nuestro Señor ni la llamada por Él dirigida a las mujeres, sin embargo debemos reconocer y promover el papel de la mujer en la misión evangelizadora y en la vida de la comunidad cristiana»[191].
Es del todo necesario, entonces, pasar del reconocimiento teórico de la presencia activa y responsable de la mujer en la Iglesia a la realización práctica. Y en este preciso sentido debe leerse la presente Exhortación, la cual se dirige a los fieles laicos con deliberada y repetida especificación «hombres y mujeres». Además, el nuevo Código de Derecho Canónico contiene múltiples disposiciones acerca de la participación de la mujer en la vida y en la misión de la Iglesia. Son disposiciones que exigen ser más ampliamente conocidas, y puestas en práctica con mayor tempestividad y determinación, si bien teniendo en cuenta las diversas sensibilidades culturales y oportunidades pastorales.
Ha de pensarse, por ejemplo, en la participación de las mujeres en los Consejos pastorales diocesanos y parroquiales, como también en los Sínodos diocesanos y en los Concilios particulares. En este sentido, los Padres sinodales han escrito: «Participen las mujeres en la vida de la Iglesia sin ninguna discriminación, también en las consultaciones y en la elaboración de las decisiones»[192]. Y además han dicho: «Las mujeres—las cuales tienen ya una gran importancia en la transmisión de la fe y en la prestación de servicios de todo tipo en la vida de la Iglesia— deben ser asociadas a la preparación de los documentos pastorales y de las iniciativas misioneras, y deben ser reconocidas como cooperadoras de la misión de la Iglesia en la familia, en la profesión y en la comunidad civil»[193].
En el ámbito más específico de la evangelización y de la catequesis hay que promover con más fuerza la responsabilidad particular que tiene la mujer en la transmisión de la fe, no sólo en la familia sino también en los más diversos lugares educativos y, en términos más amplios, en todo aquello que se refiere a la recepción de la Palabra de Dios, su comprensión y su comunicación, también mediante el estudio, la investigación y la docencia teológica.
Mientras lleve a cabo su compromiso de evangelizar, la mujer sentirá más vivamente la necesidad de ser evangelizada. Así, con los ojos iluminados por la fe (cf. Ef 1, 18), la mujer podrá distinguir lo que verdaderamente responde a su dignidad personal y a su vocación, de todo aquello que —quizás con el pretexto de esta «dignidad» y en nombre de la «libertad» y del «progreso»— hace que la mujer no sirva a la consolidación de los verdaderos valores, sino que, al contrario, se haga responsable de la degradación moral de las personas, de los ambientes y de la sociedad. Llevar a cabo un «discernimiento» semejante es una urgencia histórica impostergable; y, al mismo tiempo, es una posibilidad y una exigencia que derivan de la participación, por parte de la mujer cristiana, en el oficio profético de Cristo y de su Iglesia. El «discernimiento», del que habla muchas veces el apóstol Pablo, no consiste sólo en la ponderación de las realidades y de los acontecimientos a la luz de la fe; es también decisión concreta y compromiso operativo, no sólo en el ámbito de la Iglesia, sino también en aquél otro de la sociedad humana.
Se puede decir que todos los problemas del mundo actual —de los que ya hablaba la segunda parte de la Constitución conciliar Gaudium et spes, y que el tiempo no ha resuelto en absoluto, ni los ha atenuado— deben ver a las mujeres presentes y comprometidas, y precisamente con su aportación típica e insustituible.
En particular, dos grandes tareas confiadas a la mujer merecen ser propuestas a la atención de todos.
En primer lugar, la responsabilidad de dar plena dignidad a la vida matrimonial y a la maternidad. Nuevas posibilidades se abren hoy a la mujer en orden a una comprensión más profunda y a una más rica realización de los valores humanos y cristianos implicados en la vida conyugal y en la experiencia de la maternidad. El mismo varón —el marido y el padre— puede superar formas de ausencia o presencia episódica y parcial, es más, puede involucrarse en nuevas y significativas relaciones de comunión interpersonal, gracias precisamente al hacer inteligente, amoroso y decisivo de la mujer.
Después, la tarea de asegurar la dimensión moral de la cultura, esto es, de una cultura digna del hombre, de su vida personal y social. El Concilio Vaticano II parece relacionar la dimensión moral de la cultura con la participación de los laicos en la misión real de Cristo. «Los laicos —dice—, también asociando fuerzas, purifiquen las instituciones y las condiciones de vida en el mundo, si se dieran aquéllas que empujan las costumbres al pecado, de modo que todas sean hechas conformes con las normas de la justicia y, en vez de obstaculizar, favorezcan el ejercicio de las virtudes. Obrando de este modo, impregnarán de valor moral la cultura y los trabajos del hombre»[194].
A medida que la mujer participa activa y responsablemente en la función de aquellas instituciones de las que depende la salvaguardia del primado que se ha de dar a los valores humanos en la vida de las comunidades políticas, las palabras recién citadas del Concilio señalan un importante campo de apostolado femenino. En todas las dimensiones de la vida de estas comunidades, desde la dimensión socioeconómica a la socio-política, deben ser respetadas y promovidas la dignidad personal de la mujer y su específica vocación: no sólo en el ámbito individual, sino también en el comunitario; no sólo en las formas dejadas a la libertad responsable de las personas, sino también en las formas garantizadas por las justas leyes civiles.
«No es bueno que el hombre esté solo; quiero hacerle una ayuda semejante a él» (Gen 2, 18). Dios creador ha confiado el hombre a la mujer. Es cierto que el hombre ha sido confiado a cada hombre, pero lo ha sido en modo particular a la mujer, porque precisamente la mujer parece tener una específica sensibilidad —gracias a su especial experiencia de su maternidad— por el hombre y por todo aquello que constituye su verdadero bien, comenzando por el valor fundamental de la vida. ¡Qué grandes son las posibilidades y las responsabilidades de la mujer en este campo!; especialmente en una época en la que el desarrollo de la ciencia y de la técnica no está siempre inspirado ni medido por la verdadera sabiduría, con el riesgo inevitable de «deshumanizar» la vida humana, sobre todo cuando ella está exigiendo un amor más intenso y una más generosa acogida.
La participación de la mujer en la vida de la Iglesia y de la sociedad, mediante sus dones, constituye el camino necesario de su realización personal —sobre la que hoy tanto se insiste con justa razón— y, a la vez, la aportación original de la mujer al enriquecimiento de la comunión eclesial y al dinamismo apostólico del Pueblo de Dios.
En esta perspectiva se debe considerar también la presencia del varón, junto con la mujer.
Copresencia y colaboración de los hombres y de las mujeres
52. En el aula sinodal no ha faltado la voz de los que han expresado el temor de que una excesiva insistencia centrada sobre la condición y el papel de las mujeres pudiera desembocar en un inaceptable olvido: el referente a los hombres. En realidad, diversas situaciones eclesiales tienen que lamentar la ausencia o escasísima presencia de los hombres, de los que una parte abdica de las propias responsabilidades eclesiales, dejando que sean asumidas sólo por las mujeres, como, por ejemplo, la participación en la oración litúrgica en la iglesia, la educación y concretamente la catequesis de los propios hijos y de otros niños, la presencia en encuentros religiosos y culturales, la colaboración en iniciativas caritativas y misioneras.
Se ha de urgir pastoralmente la presencia coordinada de los hombres y de las mujeres para hacer más completa, armónica y rica la participación de los fieles laicos en la misión salvífica de la Iglesia.
La razón fundamental que exige y explica la simultánea presencia y la colaboración de los hombres y de las mujeres no es sólo, como se ha hecho notar, la mayor significatividad y eficacia de la acción pastoral de la Iglesia; ni mucho menos el simple dato sociológico de una convivencia humana, que está naturalmente hecha de hombres y de mujeres. Es, más bien, el designio originario del Creador que desde el «principio» ha querido al ser humano como «unidad de los dos»; ha querido al hombre y a la mujer como primera comunidad de personas, raíz de cualquier otra comunidad y, al mismo tiempo, como «signo» de aquella comunión interpersonal de amor que constituye la misteriosa vida íntima de Dios Uno y Trino.
Precisamente por esto, el modo más común y capilar, y al mismo tiempo fundamental, para asegurar esta presencia coordinada y armónica de hombres y mujeres en la vida y en la misión de la Iglesia, es el ejercicio de los deberes y responsabilidades del matrimonio y de la familia cristiana, en el que se transparenta y comunica la variedad de las diversas formas de amor y de vida: la forma conyugal, paterna y materna, filial y fraterna. Leemos en la Exhortación Familiaris consortio: «Si la familia cristiana es esa comunidad cuyos vínculos son renovados por Cristo mediante la fe y los sacramentos, su participación en la misión de la Iglesia debe realizarse según una modalidad comunitaria. Juntos, por tanto, los cónyuges en cuanto matrimonio, y los padres e hijos en cuanto familia, han de vivir su servicio a la Iglesia y al mundo (...). La familia cristiana edifica además el Reino de Dios en la historia mediante esas mismas realidades cotidianas que hacen relación y singularizan su condición de vida. Es entonces en el amor conyugal y familiar —vivido en su extraordinaria riqueza de valores y exigencias de totalidad, unicidad, fidelidad y fecundidad— donde se expresa y realiza la participación de la familia cristiana en la misión profética, sacerdotal y real de Jesucristo y de su Iglesia»[195].
Situándose en esta perspectiva, los Padres sinodales han reafirmado el significado que el sacramento del Matrimonio debe asumir en la Iglesia y en la sociedad, para iluminar e inspirar todas las relaciones entre el hombre y la mujer. En tal sentido, han afirmado «la urgente necesidad de que cada cristiano viva y anuncie el mensaje de esperanza contenido en la relación entre hombre y mujer. El sacramento del Matrimonio, que consagra esta relación en su forma conyugal y la revela como signo de la relación de Cristo con su Iglesia, contiene una enseñanza de gran importancia para la vida de la Iglesia. Esta enseñanza debe llegar por medio de la Iglesia al mundo de hoy; todas las relaciones entre el hombre y la mujer han de inspirarse en este espíritu. La Iglesia debe utilizar esta riqueza todavía más plenamente»[196]. Los mismos Padres sinodales han hecho notar justamente que «han de ser recuperadas la estima de la virginidad y el respeto por la maternidad»[197]: una vez más, para el desarrollo de vocaciones diversas y complementarias en el contexto vivo de la comunión eclesial y al servicio de su continuo crecimiento.
Los enfermos y los que sufren
53. El hombre está llamado a la alegría, pero experimenta diariamente tantísimas formas de sufrimiento y de dolor. En su Mensaje final, los Padres sinodales se han dirigido con estas palabras a los hombres y mujeres afectados de las más diversas formas de sufrimiento y de dolor, con estas palabras: «Vosotros, los abandonados y marginados por nuestra sociedad consumista; vosotros, enfermos, minusválidos, pobres, hambrientos, emigrantes, prófugos, prisioneros, desocupados, ancianos, niños abandonados y personas solas; vosotros, víctimas de la guerra y de toda violencia que emana de nuestra sociedad permisiva: la Iglesia participa de vuestro sufrimiento que conduce al Señor, el cual os asocia a su Pasión redentora y os hace vivir a la luz de su Redención. Contamos con vosotros para enseñar al mundo entero qué es el amor. Haremos todo lo posible para que encontréis el lugar al que tenéis derecho en la sociedad y en la Iglesia»[198].
En el contexto de un mundo sin confines, como es el del sufrimiento humano, dirijamos ahora la atención a los aquejados por la enfermedad en sus más diversas formas. Los enfermos, en efecto, son la expresión más frecuente y más común del sufrir humano.
A todos y a cada uno se dirige el llamamiento del Señor: también los enfermos son enviados como obreros a su viña. El peso que oprime los miembros del cuerpo y menoscaba la serenidad del alma, lejos de retraerles del trabajar en la viña, los llama a vivir su vocación humana y cristiana y a participar en el crecimiento del Reino de Dios con nuevas modalidades, incluso más valiosas. Las palabras del apóstol Pablo han de convertirse en su programa de vida y, antes todavía, son luz que hace resplandecer a sus ojos el significado de gracia de su misma situación: «Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 24). Precisamente haciendo este descubrimiento, el apóstol arribó a la alegría: «Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros» (Col 1, 24). Del mismo modo, muchos enfermos pueden convertirse en portadores del «gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones» (1 Tes 1, 6) y ser testigos de la Resurrección de Jesús. Como ha manifestado un minusválido en su intervención en el aula sinodal, «es de gran importancia aclarar el hecho de que los cristianos que viven en situaciones de enfermedad, de dolor y de vejez, no están invitados por Dios solamente a unir su dolor a la Pasión de Cristo, sino también a acoger ya ahora en sí mismos y a transmitir a los demás la fuerza de la renovación y la alegría de Cristo resucitado (cf. 2 Cor 4, 10-11; 1 P 4, 13; Rom 8, 18 ss.)»[199].
Por su parte —como se lee en la Carta Apostólica Salvifici doloris— «la Iglesia que nace del misterio de la redención en la Cruz de Cristo, está obligada a buscar el encuentro con el hombre, de modo particular, en el camino de su sufrimiento. En un encuentro de tal índole el hombre "constituye el camino de la Iglesia", y es éste uno de los caminos más importantes»[200]. El hombre que sufre es camino de la Iglesia porque, antes que nada, es camino del mismo Cristo, el buen Samaritano que «no pasó de largo», sino que «tuvo compasión y acercándose, vendó sus heridas (...) y cuidó de él» (Lc 10, 32-34).
A lo largo de los siglos, la comunidad cristiana ha vuelto a copiar la parábola evangélica del buen Samaritano en la inmensa multitud de personas enfermas y que sufren, revelando y comunicando el amor de curación y consolación de Jesucristo. Esto ha tenido lugar mediante el testimonio de la vida religiosa consagrada al servicio de los enfermos y mediante el infatigable esfuerzo de todo el personal sanitario. Además hoy, incluso en los mismos hospitales y nosocomios católicos, se hace cada vez más numerosa, y quizá también total y exclusiva, la presencia de fieles laicos, hombres y mujeres. Precisamente ellos, médicos, enfermeros, otros miembros del personal sanitario, voluntarios, están llamados a ser la imagen viva de Cristo y de su Iglesia en el amor a los enfermos y los que sufren.
Acción pastoral renovada
54. Es necesario que esta preciosísima herencia, que la Iglesia ha recibido de Jesucristo «médico de la carne y del espíritu»[201], no sólo no disminuya jamás, sino que sea valorizada y enriquecida cada vez más mediante una recuperación y un decidido relanzamiento de la acción pastoral para y con los enfermos y los que sufren. Ha de ser una acción capaz de sostener y de promover atención, cercanía, presencia, escucha, diálogo, participación y ayuda concreta para con el hombre, en momentos en los que la enfermedad y el sufrimiento ponen a dura prueba, no sólo su confianza en la vida, sino también su misma fe en Dios y en su amor de Padre. Este relanzamiento pastoral tiene su expresión más significativa en la celebración sacramental con y para los enfermos, como fortaleza en el dolor y en la debilidad, como esperanza en la desesperación, como lugar de encuentro y de fiesta.
Uno de los objetivos fundamentales de esta renovada e intensificada acción pastoral —que no puede dejar de implicar coordinadamente a todos los componentes de la comunidad eclesial— es considerar al enfermo, al minusválido, al que sufre, no simplemente como término del amor y del servicio de la Iglesia, sino más bien como sujeto activo y responsable de la obra de evangelización y de salvación. Desde este punto de vista, la Iglesia tiene un buen mensaje que hacer resonar dentro de la sociedad y de las culturas que, habiendo perdido el sentido del sufrir humano, silencian cualquier forma de hablar sobre esta dura realidad de la vida. Y la buena nueva está en el anuncio de que el sufrir puede tener también un significado positivo para el hombre y para la misma sociedad, llamado como esta a convertirse en una forma de participación en el sufrimiento salvador de Cristo y en su alegría de resucitado, y, por tanto, una fuerza de santificación y edificación de la Iglesia.
El anuncio de esta buena nueva resulta convincente cuando no resuena simplemente en los labios, sino que pasa a través del testimonio de vida, tanto de los que cuidan con amor a los enfermos, los minusválidos y los que sufren, como de estos mismos, hechos cada vez más conscientes y responsables de su lugar y tarea en la Iglesia y por la Iglesia.
Para que la «civilización del amor» pueda florecer y fructificar en el inmenso mundo del dolor humano, podrá ser de gran utilidad la frecuente meditación de la Carta Apostólica Salvifici doloris, de la que recordamos las líneas finales: «Es necesario, por tanto, que a los pies de la Cruz del Calvario acudan espiritualmente todos los que sufren y creen en Cristo y, en concreto, los que sufren a causa de su fe en el Crucificado y Resucitado, para que el ofrecimiento de sus sufrimientos acelere el cumplimiento de la oración del mismo Salvador por la unidad de todos (cf. Jn 17, 11. 21-22). Acudan también allí los hombres de buena voluntad, porque en la Cruz está el "Redentor del hombre", el Varón de dolores, que ha asumido para sí los sufrimientos físicos y morales de los hombres de todos los tiempos, para que en el amor puedan encontrar el sentido salvífico de su dolor y respuestas válidas a todos sus interrogantes. Junto a María, Madre de Cristo, que estaba al pie de la Cruz (cf. Jn 19, 25), nos detenemos junto a todas las cruces del hombre de hoy (...). Y a todos vosotros, los que sufrís, os pedimos que nos sostengáis. Precisamente a vosotros que sois débiles, os pedimos que os convirtáis en fuente de fuerza para la Iglesia y para la humanidad. ¡En el terrible combate entre las fuerzas del bien y del mal, que nuestro mundo contemporáneo nos ofrece de espectáculo, venza vuestro sufrimiento en unión con la Cruz de Cristo!»[202].
Estados de vida y vocaciones
55. Obreros de la viña son todos los miembros del Pueblo de Dios: los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los fieles laicos, todos a la vez objeto y sujeto de la comunión de la Iglesia y de la participación en su misión de salvación. Todos y cada uno trabajamos en la única y común viña del Señor con carismas y ministerios diversos y complementarios.
Ya en el plano del ser, antes todavía que en el del obrar, los cristianos son sarmientos de la única vid fecunda que es Cristo; son miembros vivos del único Cuerpo del Señor edificado en la fuerza del Espíritu. En el plano del ser: no significa sólo mediante la vida de gracia y santidad, que es la primera y más lozana fuente de fecundidad apostólica y misionera de la Santa Madre Iglesia; sino que significa también el estado de vida que caracteriza a los sacerdotes y los diáconos, los religiosos y religiosas, los miembros de institutos seculares, los fieles laicos.
En la Iglesia-Comunión los estados de vida están de tal modo relacionados entre sí que están ordenados el uno al otro. Ciertamente es común —mejor dicho, único— su profundo significado: el de ser modalidad según la cual se vive la igual dignidad cristiana y la universal vocación a la santidad en la perfección del amor. Son modalidades a la vez diversas y complementarias, de modo que cada una de ellas tiene su original e inconfundible fisionomía, y al mismo tiempo cada una de ellas está en relación con las otras y a su servicio.
Así el estado de vida laical tiene en la índole secular su especificidad y realiza un servicio eclesial testificando y volviendo a hacer presente, a su modo, a los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas, el significado que tienen las realidades terrenas y temporales en el designio salvífico de Dios. A su vez, el sacerdocio ministerial representa la garantía permanente de la presencia sacramental de Cristo Redentor en los diversos tiempos y lugares. El estado religioso testifica la índole escatológica de la Iglesia, es decir, su tensión hacia el Reino de Dios, que viene prefigurado y, de algún modo, anticipado y pregustado por los votos de castidad, pobreza y obediencia.
Todos los estados de vida, ya sea en su totalidad como cada uno de ellos en relación con los otros, están al servicio del crecimiento de la Iglesia; son modalidades distintas que se unifican profundamente en el «misterio de comunión» de la Iglesia y que se coordinan dinámicamente en su única misión.
De este modo, el único e idéntico misterio de la Iglesia revela y revive, en la diversidad de estados de vida y en la variedad de vocaciones, la infinita riqueza del misterio de Jesucristo. Como gusta repetir a los Padres, la Iglesia es como un campo de fascinante y maravillosa variedad de hierbas, plantas, flores y frutos. San Ambrosio escribe: «Un campo produce muchos frutos, pero es mejor el que abunda en frutos y en flores. Ahora bien, el campo de la santa Iglesia es fecundo en unos y otras. Aquí puedes ver florecer las gemas de la virginidad, allá la viudez dominar austera como los bosques en la llanura; más allá la rica cosecha de las bodas bendecidas por la Iglesia colmar de mies abundante los grandes graneros del mundo, y los lagares del Señor Jesús sobreabundar de los frutos de vid lozana, frutos de los cuales están llenos los matrimonios cristianos»[203].
Las diversas vocaciones laicales
56. La rica variedad de la Iglesia encuentra su ulterior manifestación dentro de cada uno de los estados de vida. Así, dentro del estado de vida laical se dan diversas «vocaciones», o sea, diversos caminos espirituales y apostólicos que afectan a cada uno de los fieles laicos. En el álveo de una vocación laical «común» florecen vocaciones laicales «particulares». En este campo podemos recordar también la experiencia espiritual que ha madurado recientemente en la Iglesia con el florecer de diversas formas de Institutos seculares. A los fieles laicos, y también a los mismos sacerdotes, está abierta la posibilidad de profesar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia a través de los votos o las promesas, conservando plenamente la propia condición laical o clerical[204]. Como han puesto de manifiesto los Padres sinodales, «el Espíritu Santo promueve también otras formas de entrega de sí mismo a las que se dedican personas que permanecen plenamente en la vida laical»[205].
Podemos concluir releyendo una hermosa página de San Francisco de Sales, que tanto ha promovido la espiritualidad de los laicos[206]. Hablando de la «devoción», es decir de la perfección cristiana o «vida según el Espíritu», presenta de manera simple y espléndida la vocación de todos los cristianos a la santidad y, al mismo tiempo, el modo específico con que cada cristiano la realiza: «En la Creación Dios mandó a las plantas producir sus frutos, cada una "según su especie" (Gen 1, 11). El mismo mandamiento dirige a los cristianos, que son plantas vivas de su Iglesia, para que produzcan frutos de devoción, cada uno según su estado y condición. La devoción debe ser practicada en modo diverso por el hidalgo, por el artesano, por el sirviente, por el príncipe, por la viuda, por la mujer soltera y por la casada. Pero esto no basta; es necesario además conciliar la práctica de la devoción con las fuerzas, con las obligaciones y deberes de cada persona (...). Es un error —mejor dicho, una herejía— pretender excluir el ejercicio de la devoción del ambiente militar, del taller de los artesanos, de la corte de los príncipes, de los hogares de los casados. Es verdad, Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa sólo puede ser vivida en estos estados, pero además de estos tres tipos de devoción, hay muchos otros capaces de hacer perfectos a quienes viven en condiciones seculares. Por eso, en cualquier lugar que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la vida perfecta»[207].
Colocándose en esa misma línea, el Concilio Vaticano II escribe: «Este comportamiento espiritual de los laicos debe asumir una peculiar característica del estado de matrimonio y familia, de celibato o de viudez, de la condición de enfermedad, de la actividad profesional y social. No dejen, por tanto, de cultivar constantemente las cualidades y las dotes otorgadas correspondientes a tales condiciones, y de servirse de los propios dones recibidos del Espíritu Santo»[208].
Lo que vale para las vocaciones espirituales vale también, y en cierto sentido con mayor motivo, para las infinitas diversas modalidades según las cuales todos y cada uno de los miembros de la Iglesia son obreros que trabajan en la viña del Señor, edificando el Cuerpo místico de Cristo. En verdad, cada uno es llamado por su nombre, en la unicidad e irrepetibilidad de su historia personal, a aportar su propia contribución al advenimiento del Reino de Dios. Ningún talento, ni siquiera el más pequeño, puede ser escondido o quedar inutilizado (cf. Mt 25, 24-27).
El apóstol Pedro nos advierte: «Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios» (1 P 4, 10).
CAPÍTULO V
PARA QUE DÉIS MÁS FRUTO
La formación de los fieles laicos
Madurar continuamente
57. La imagen evangélica de la vid y los sarmientos nos revela otro aspecto fundamental de la vida y de la misión de los fieles laicos: La llamada a crecer, a madurar continuamente, a dar siempre más fruto.
Como diligente viñador, el Padre cuida de su viña. La presencia solícita de Dios es invocada ardientemente por Israel, que reza así: «¡Oh Dios Sebaot, vuélvete ya, / desde los cielos mira y ve, / visita esta viña, cuídala, / a ella, la que plantó tu diestra» (Sal 80, 15-16). El mismo Jesús habla del trabajo del Padre: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto» (Jn 15, 1-2).
La vitalidad de los sarmientos está unida a su permanecer radicados en la vid, que es Jesucristo: «El que permanece en mí como yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5).
El hombre es interpelado en su libertad por la llamada de Dios a crecer, a madurar, a dar fruto. No puede dejar de responder; no puede dejar de asumir su personal responsabilidad. A esta responsabilidad, tremenda y enaltecedora, aluden las palabras graves de Jesús: «Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo echan al fuego y lo queman» (Jn 15, 6).
En este diálogo entre Dios que llama y la persona interpelada en su responsabilidad se sitúa la posibilidad —es más, la necesidad— de una formación integral y permanente de los fieles laicos, a la que los Padres sinodales han reservado justamente una buena parte de su trabajo. En concreto, después de haber descrito la formación cristiana como «un continuo proceso personal de maduración en la fe y de configuración con Cristo, según la voluntad del Padre, con la guía del Espíritu Santo», han afirmado claramente que «la formación de los fieles laicos se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis y se ha de incluir en los programas de acción pastoral de modo que todos los esfuerzos de la comunidad (sacerdotes, laicos y religiosos) concurran a este fin»[209].
Descubrir y vivir la propia vocación y misión
58. La formación de los fieles laicos tiene como objetivo fundamental el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión.
Dios me llama y me envía como obrero a su viña; me llama y me envía a trabajar para el advenimiento de su Reino en la historia. Esta vocación y misión personal define la dignidad y la responsabilidad de cada fiel laico y constituye el punto de apoyo de toda la obra formativa, ordenada al reconocimiento gozoso y agradecido de tal dignidad y al desempeño fiel y generoso de tal responsabilidad.
En efecto, Dios ha pensado en nosotros desde la eternidad y nos ha amado como personas únicas e irrepetibles, llamándonos a cada uno por nuestro nombre, como el Buen Pastor que «a sus ovejas las llama a cada una por su nombre» (Jn 10, 3). Pero el eterno plan de Dios se nos revela a cada uno sólo a través del desarrollo histórico de nuestra vida y de sus acontecimientos, y, por tanto, sólo gradualmente: en cierto sentido, de día en día.
Y para descubrir la concreta voluntad del Señor sobre nuestra vida son siempre indispensables la escucha pronta y dócil de la palabra de Dios y de la Iglesia, la oración filial y constante, la referencia a una sabia y amorosa dirección espiritual, la percepción en la fe de los dones y talentos recibidos y al mismo tiempo de las diversas situaciones sociales e históricas en las que se está inmerso.
En la vida de cada fiel laico hay además momentos particularmente significativos y decisivos para discernir la llamada de Dios y para acoger la misión que Él confía. Entre ellos están los momentos de la adolescencia y de la juventud. Sin embargo, nadie puede olvidar que el Señor, como el dueño con los obreros de la viña, llama —en el sentido de hacer concreta y precisa su santa voluntad— a todas las horas de la vida: por eso la vigilancia, como atención solícita a la voz de Dios, es una actitud fundamental y permanente del discípulo.
De todos modos, no se trata sólo de saber lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno de nosotros en las diversas situaciones de la vida. Es necesario hacer lo que Dios quiere: así como nos lo recuerdan las palabras de María, la Madre de Jesús, dirigiéndose a los sirvientes de Caná: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2, 5). Y para actuar con fidelidad a la voluntad de Dios hay que ser capaz y hacerse cada vez más capaz. Desde luego, con la gracia del Señor, que no falta nunca, como dice San León Magno: «¡Dará la fuerza quien ha conferido la dignidad!»[210]; pero también con la libre y responsable colaboración de cada uno de nosotros.
Esta es la tarea maravillosa y esforzada que espera a todos los fieles laicos, a todos los cristianos, sin pausa alguna: conocer cada vez más las riquezas de la fe y del Bautismo y vivirlas en creciente plenitud. El apóstol Pedro hablando del nacimento y crecimiento como de dos etapas de la vida cristiana, nos exhorta: «Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que, por ella, crezcáis para la salvación» (1 P 2, 2).
Una formación integral para vivir en la unidad
59. En el descubrir y vivir la propia vocación y misión, los fieles laicos han de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo ser de miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana.
En su existencia no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida «espiritual», con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada vida «secular», es decir, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura. El sarmiento arraigado en la vid que es Cristo, da fruto en cada sector de su actividad y de su existencia. En efecto, todos los distintos campos de la vida laical entran en el designio de Dios, que los quiere como el «lugar histórico» del revelarse y realizarse de la caridad de Jesucristo para gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda actividad, toda situación, todo esfuerzo concreto —como por ejemplo, la competencia profesional y la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega a la familia y a la educación de los hijos, el servicio social y político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura— son ocasiones providenciales para un «continuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad»[211].
El Concilio Vaticano II ha invitado a todos los fieles laicos a esta unidad de vida, denunciando con fuerza la gravedad de la fractura entre fe y vida, entre Evangelio y cultura: «El Concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de una y otra ciudad, a esforzarse por cumplir fielmente sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, sabiendo que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran por esto que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la vocación personal de cada uno (...). La separación entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerada como uno de los más graves errores de nuestra época».[212] Por eso he afirmado que una fe que no se hace cultura, es una fe «no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida»[213].
Aspectos de la formación
60. Dentro de esta síntesis de vida se sitúan los múltiples y coordinados aspectos de la formación integral de los fieles laicos.
Sin duda la formación espiritual ha de ocupar un puesto privilegiado en la vida de cada uno, llamado como está a crecer ininterrumpidamente en la intimidad con Jesús, en la conformidad con la voluntad del Padre, en la entrega a los hermanos en la caridad y en la justicia. Escribe el Concilio: «Esta vida de íntima unión con Cristo se alimenta en la Iglesia con las ayudas espirituales que son comunes a todos los fieles, sobre todo con la participación activa en la sagrada liturgia; y los laicos deben usar estas ayudas de manera que, mientras cumplen con rectitud los mismos deberes del mundo en su ordinaria condición de vida, no separen de la propia vida la unión con Cristo, sino que crezcan en ella desempeñando su propia actividad de acuerdo con el querer divino»[214].
Se revela hoy cada vez más urgente la formación doctrinal de los fieles laicos, no sólo por el natural dinamismo de profundización de su fe, sino también por la exigencia de «dar razón de la esperanza» que hay en ellos, frente al mundo y sus graves y complejos problemas. Se hacen así absolutamente necesarias una sistemática acción de catequesis, que se graduará según las edades y las diversas situaciones de vida, y una más decidida promoción cristiana de la cultura, como respuesta a los eternos interrogantes que agitan al hombre y a la sociedad de hoy.
En concreto, es absolutamente indispensable —sobre todo para los fieles laicos comprometidos de diversos modos en el campo social y político— un conocimiento más exacto de la doctrina social de la Iglesia, como repetidamente los Padres sinodales han solicitado en sus intervenciones. Hablando de la participación política de los fieles laicos, se han expresado del siguiente modo: «Para que los laicos puedan realizar activamente este noble propósito en la política (es decir, el propósito de hacer reconocer y estimar los valores humanos y cristianos), no bastan las exhortaciones, sino que es necesario ofrecerles la debida formación de la conciencia social, especialmente en la doctrina social de la Iglesia, la cual contiene principios de reflexión, criterios de juicio y directrices prácticas (cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. sobre libertad cristiana y liberación, 72). Tal doctrina ya debe estar presente en la instrucción catequética general, en las reuniones especializadas y en las escuelas y universidades. Esta doctrina social de la Iglesia es, sin embargo, dinámica, es decir adaptada a las circunstancias de los tiempos y lugares. Es un derecho y deber de los pastores proponer los principios morales también sobre el orden social, y deber de todos los cristianos dedicarse a la defensa de los derechos humanos; sin embargo, la participación activa en los partidos políticos está reservada a los laicos»[215].
Finalmente, en el contexto de la formación integral y unitaria de los fieles laicos es particularmente significativo, por su acción misionera y apostólica, el crecimiento personal en los valores humanos. Precisamente en este sentido el Concilio ha escrito: «(los laicos) tengan también muy en cuenta la competencia profesional, el sentido de la familia y el sentido cívico, y aquellas virtudes relativas a las relaciones sociales, es decir, la probidad, el espíritu de justicia, la sinceridad, la cortesía, la fortaleza de ánimo, sin las cuales ni siquiera puede haber verdadera vida cristiana»[216].
Los fieles laicos, al madurar la síntesis orgánica de su vida —que es a la vez expresión de la unidad de su ser y condición para el eficaz cumplimiento de su misión—, serán interiormente guiados y sostenidos por el Espíritu Santo, como Espíritu de unidad y de plenitud de vida.
Colaboradores de Dios educador
61. ¿Cuáles son los lugares y los medios de la formación cristiana de los fieles laicos? ¿Cuáles son las personas y las comunidades llamadas a asumir la tarea de la formación integral y unitaria de los fieles laicos?
Del mismo modo que la acción educativa humana está íntimamente unida a la paternidad y maternidad, así también la formación cristiana encuentra su raíz y su fuerza en Dios, el Padre que ama y educa a sus hijos. Sí, Dios es el primer y gran educador de su Pueblo, como dice el magnífico pasaje del Canto de Moisés: «En tierra desierta le encuentra, / en el rugiente caos del desierto. / Y le envuelve, le sustenta, le cuida, como a la niña de sus ojos. / Como un águila incita a su nidada, / revolotea sobre sus polluelos, así él despliega sus alas y le toma, / y le lleva sobre su plumaje. / Sólo Yavéh le guía a su destino, / no había con él ningún Dios extranjero» (Dt 32, 10-12; cf. 8, 5).
La obra educadora de Dios se revela y cumple en Jesús, el Maestro, y toca desde dentro el corazón de cada hombre gracias a la presencia dinámica del Espíritu. La Iglesia madre está llamada a tomar parte en la acción educadora divina, bien en sí misma, bien en sus distintas articulaciones y manifestaciones. Así es como los fieles laicos son formados por la Iglesia y en la Iglesia, en una recíproca comunión y colaboración de todos sus miembros: sacerdotes, religiosos y fieles laicos.
Así la entera comunidad eclesial, en sus diversos miembros, recibe la fecundidad del Espíritu y coopera con ella activamente. En tal sentido Metodio de Olimpo escribía: «Los imperfectos (...) son llevados y formados, como en las entrañas de una madre, por los más perfectos hasta que sean engendrados y alumbrados a la grandeza y belleza de la virtud»[217]; como ocurrió con Pablo, llevado e introducido en la Iglesia por los perfectos (en la persona de Ananías), y después convertido a su vez en perfecto y fecundo en tantos hijos.
Educadora es, sobre todo, la Iglesia universal, en la que el Papa desempeña el papel de primer formador de los fieles laicos. A él, como sucesor de Pedro, le compete el ministerio de «confirmar en la fe a los hermanos», enseñando a todos los creyentes los contenidos esenciales de la vocación y misión cristiana y eclesial. No sólo su palabra directa pide una atención dócil y amorosa por parte de los fieles laicos, sino también su palabra transmitida a través de los documentos de los diversos Dicasterios de la Santa Sede.
La Iglesia una y universal está presente en las diversas partes del mundo a través de las Iglesias particulares. En cada una de ellas el Obispo tiene una responsabilidad personal con respecto a los fieles laicos, a los que debe formar mediante el anuncio de la Palabra, la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, la animación y guía de su vida cristiana.
Dentro de la Iglesia particular o diócesis se encuentra y actúa la parroquia, a la que corresponde desempeñar una tarea esencial en la formación más inmediata y personal de los fieles laicos. En efecto, con unas relaciones que pueden llegar más fácilmente a cada persona y a cada grupo, la parroquia está llamada a educar a sus miembros en la recepción de la Palabra, en el diálogo litúrgico y personal con Dios, en la vida de caridad fraterna, haciendo palpar de modo más directo y concreto el sentido de la comunión eclesial y de la responsabilidad misionera.
Además, dentro de algunas parroquias, sobre todo si son extensas y dispersas, las pequeñas comunidades eclesiales presentes pueden ser una ayuda notable en la formación de los cristianos, pudiendo hacer más capilar e incisiva la conciencia y la experiencia de la comunión y de la misión eclesial. Puede servir de ayuda también, como han dicho los Padres sinodales, una catequesis postbautismal a modo de catecumenado, que vuelva a proponer algunos elementos del «Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos», destinados a hacer captar y vivir las inmensas riquezas del Bautismo ya recibido[218].
En la formación que los fieles laicos reciben en la diócesis y en la parroquia, por lo que se refiere en concreto al sentido de comunión y de misión, es particularmente importante la ayuda que recíprocamente se prestan los diversos miembros de la Iglesia: es una ayuda que revela y opera a la vez el misterio de la Iglesia, Madre y Educadora. Los sacerdotes y los religiosos deben ayudar a los fieles laicos en su formación. En este sentido los Padres del Sínodo han invitado a los presbíteros y a los candidatos a las sagradas Órdenes a «prepararse cuidadosamente para ser capaces de favorecer la vocación y misión de los laicos»[219]. A su vez, los mismos fieles laicos pueden y deben ayudar a los sacerdotes y religiosos en su camino espiritual y pastoral.
Otros ambientes educativos
62. También la familia cristiana, en cuanto «Iglesia doméstica», constituye la escuela primigenia y fundamental para la formación de la fe. El padre y la madre reciben en el sacramento del Matrimonio la gracia y la responsabilidad de la educación cristiana en relación con los hijos, a los que testifican y transmiten a la vez los valores humanos y religiosos. Aprendiendo las primeras palabras, los hijos aprenden también a alabar a Dios, al que sienten cercano como Padre amoroso y providente; aprendiendo los primeros gestos de amor, los hijos aprenden también a abrirse a los otros, captando en la propia entrega el sentido del humano vivir. La misma vida cotidiana de una familia auténticamente cristiana constituye la primera «experiencia de Iglesia», destinada a ser corroborada y desarrollada en la gradual inserción activa y responsable de los hijos en la más amplia comunidad eclesial y en la sociedad civil. Cuanto más crezca en los esposos y padres cristianos la conciencia de que su «iglesia doméstica» es partícipe de la vida y de la misión de la Iglesia universal, tanto más podrán ser formados los hijos en el «sentido de la Iglesia» y sentirán toda la belleza de dedicar sus energías al servicio del Reino de Dios.
También son lugares importantes de formación las escuelas y universidades católicas, como también los centros de renovación espiritual que hoy se van difundiendo cada vez más. Como han hecho notar los Padres sinodales, en el actual contexto social e histórico, marcado por un profundo cambio cultural, ya no basta la participación —por otra parte siempre necesaria e insustituible— de los padres cristianos en la vida de la escuela; hay que preparar fieles laicos que se dediquen a la acción educativa como a una verdadera y propia misión eclesial; es necesario constituir y desarrollar «comunidades educativas», formadas a la vez por padres, docentes, sacerdotes, religiosos y religiosas, representantes de los jóvenes. Y para que la escuela pueda desarrollar dignamente su función de formación, los fieles laicos han de sentirse comprometidos a exigir de todos y a promover para todos una verdadera libertad de educación, incluso mediante una adecuada legislación civil[220].
Los Padres sinodales han tenido palabras de aprecio y de aliento hacia todos aquellos fieles laicos, hombres y mujeres, que con espíritu cívico y cristiano desarrollan una tarea educativa en la escuela y en los institutos de formación. También han puesto de relieve la urgente necesidad de que los fieles laicos maestros y profesores en las diversas escuelas, católicas o no, sean verdaderos testigos del Evangelio, mediante el ejemplo de vida, la competencia y rectitud profesional, la inspiración cristiana de la enseñanza, salvando siempre —como es evidente— la autonomía de las diversas ciencias y disciplinas. Es de particular importancia que la investigación científica y técnica llevada a cabo por los fieles laicos esté regida por el criterio del servicio al hombre en la totalidad de sus valores y de sus exigencias. A estos fieles laicos la Iglesia les confía la tarea de hacer más comprensible a todos el íntimo vínculo que existe entre la fe y la ciencia, entre el Evangelio y la cultura humana[221].
«Este Sínodo —leemos en una proposición— hace un llamamiento al papel profético de las escuelas y universidades católicas, y alaba la dedicación de los maestros y educadores —hoy, en su gran mayoría, laicos— para que en los institutos de educación católica puedan formar hombres y mujeres en los que se encarne el "mandamiento nuevo". La presencia contemporánea de sacerdotes y laicos, y también de religiosos y religiosas, ofrece a los alumnos una imagen viva de la Iglesia y hace más fácil el conocimiento de sus riquezas (cf. Congregación para la Educación Católica, El laico educador, testigo de la fe en la escuela)»[222].
También los grupos, las asociaciones y los movimientos tienen su lugar en la formación de los fieles laicos. Tienen, en efecto, la posibilidad, cada uno con sus propios métodos, de ofrecer una formación profundamente injertada en la misma experiencia de vida apostólica, como también la oportunidad de completar, concretar y especificar la formación que sus miembros reciben de otras personas y comunidades.
La formación recibida y dada recíprocamente por todos
63. La formación no es el privilegio de algunos, sino un derecho y un deber de todos. Al respecto, los Padres sinodales han dicho: «Se ofrezca a todos la posibilidad de la formación, sobre todo a los pobres, los cuales pueden ser —ellos mismos— fuente de formación para todos», y han añadido: «Para la formación empléense medios adecuados que ayuden a cada uno a realizar la plena vocación humana y cristiana»[223].
Para que se dé una pastoral verdaderamente incisiva y eficaz hay que desarrollar la formación de los formadores, poniendo en funcionamiento los cursos oportunos o escuelas para tal fin. Formar a los que, a su vez, deberán empeñarse en la formación de los fieles laicos, constituye una exigencia primaria para asegurar la formación general y capilar de todos los fieles laicos.
En la labor formativa se deberá reservar una atención especial a la cultura local, según la explícita invitación de los Padres sinodales: «La formación de los cristianos tendrá máximamente en cuenta la cultura humana del lugar, que contribuye a la misma formación, y que ayudará a juzgar tanto el valor que se encierra en la cultura tradicional, como aquel otro propuesto en la cultura moderna. Se preste también la debida atención a las diversas culturas que pueden coexistir en un mismo pueblo y en una misma nación. La Iglesia, Madre y Maestra de los pueblos, se esforzará por salvar, donde sea el caso, la cultura de las minorías que viven en grandes naciones[224].
Algunas convicciones se revelan especialmente necesarias y fecundas en la labor formativa. Antes que nada, la convicción de que no se da formación verdadera y eficaz si cada uno no asume y no desarrolla por sí mismo la responsabilidad de la formación. En efecto, ésta se configura esencialmente como «auto-formación».
Además está la convicción de que cada uno de nosotros es el término y a la vez el principio de la formación. Cuanto más nos formamos, más sentimos la exigencia de proseguir y profundizar tal formación; como también cuanto más somos formados, más nos hacemos capaces de formar a los demás.
Es de particular importancia la conciencia de que la labor formativa, al tiempo que recurre inteligentemente a los medios y métodos de las ciencias humanas, es tanto más eficaz cuanto más se deja llevar por la acción de Dios: sólo el sarmiento que no teme dejarse podar por el viñador, da más fruto para sí y para los demás.
Llamamiento y oración
64. Como conclusión de este documento post-sinodal vuelvo a dirigiros, una vez más, la invitación del «dueño de casa» del que nos habla el Evangelio: Id también vosotros a mi viña. Se puede decir que el significado del Sínodo sobre la vocación y misión de los laicos está precisamente en este llamamiento de Nuestro Señor Jesucristo dirigido a todos, y, en particular, a los fieles laicos, hombres y mujeres.
Los trabajos sinodales han constituido para todos los participantes una gran experiencia espiritual: la de una Iglesia atenta —en la luz y en la fuerza del Espíritu— para discernir y acoger el renovado llamamiento de su Señor; y esto para volver a presentar al mundo de hoy el misterio de su comunión y el dinamismo de su misión de salvación, captando en particular el puesto y papel específico de los fieles laicos. El fruto del Sínodo —que esta Exhortación tiene intención de urgir como el más abundante posible en todas las Iglesias esparcidas por el mundo— estará en función de la efectiva acogida que el llamamiento del Señor recibirá por parte del entero Pueblo de Dios y, dentro de él, por parte de los fieles laicos.
Por eso os exhorto vivamente a todos y a cada uno, Pastores y fieles, a no cansaros nunca de mantener vigilante, más aún, de arraigar cada vez más —en la mente, en el corazón y en la vida— la conciencia eclesial; es decir, la conciencia de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo, partícipes de su misterio de comunión y de su energía apostólica y misionera.
Es particularmente importante que todos los cristianos sean conscientes de la extraordinaria dignidad que les ha sido otorgada mediante el santo Bautismo. Por gracia estamos llamados a ser hijos amados del Padre, miembros incorporados a Jesucristo y a su Iglesia, templos vivos y santos del Espíritu. Volvamos a escuchar, emocionados y agradecidos, las palabras de Juan el Evangelista: «¡Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y lo somos realmente!» (1 Jn 3, 1).
Esta «novedad cristiana» otorgada a los miembros de la Iglesia, mientras constituye para todos la raíz de su participación al oficio sacerdotal, profético y real de Cristo y de su vocación a la santidad en el amor, se manifiesta y se actúa en los fieles laicos según la «índole secular» que es «propia y peculiar» de ellos.
La conciencia eclesial comporta, junto con el sentido de la común dignidad cristiana, el sentido de pertenecer al misterio de la Iglesia Comunión. Es éste un aspecto fundamental y decisivo para la vida y para la misión de la Iglesia. La ardiente oración de Jesús en la última Cena: «Ut unum sint!», ha de convertirse para todos y cada uno, todos los días, en un exigente e irrenunciable programa de vida y de acción.
El vivo sentido de la comunión eclesial, don del Espíritu Santo que urge nuestra libre respuesta, tendrá como fruto precioso la valoración armónica, en la Iglesia «una y católica», de la rica variedad de vocaciones y condiciones de vida, de carismas, de ministerios y de tareas y responsabilidades, como también una más convencida y decidida colaboración de los grupos, de las asociaciones y de los movimientos de fieles laicos en el solidario cumplimiento de la común misión salvadora de la misma Iglesia. Esta comunión ya es en sí misma el primer gran signo de la presencia de Cristo Salvador en el mundo; y, al mismo tiempo, favorece y estimula la directa acción apostólica y misionera de la Iglesia.
En los umbrales del tercer milenio, toda la Iglesia, Pastores y fieles, ha de sentir con más fuerza su responsabilidad de obedecer al mandato de Cristo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16, 15), renovando su empuje misionero. Una grande, comprometedora y magnífica empresa ha sido confiada a la Iglesia: la de una nueva evangelización, de la que el mundo actual tiene una gran necesidad. Los fieles laicos han de sentirse parte viva y responsable de esta empresa, llamados como están a anunciar y a vivir el Evangelio en el servicio a los valores y a las exigencias de las personas y de la sociedad.
El Sínodo de los Obispos, celebrado en el mes de octubre durante el Año Mariano, ha confiado sus trabajos, de modo muy especial, a la intercesión de María Santísima, Madre del Redentor. Y ahora confío a la misma intercesión la fecundidad espiritual de los frutos del Sínodo. Al término de este documento postsinodal me dirijo a la Virgen, en unión con los Padres y fieles laicos presentes en el Sínodo y con todos los demás miembros del Pueblo de Dios. La llamada se hace oración:
Oh Virgen santísima Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, con alegría y admiración nos unimos a tu Magnificat, a tu canto de amor agradecido.
Contigo damos gracias a Dios, «cuya misericordia se extiende de generación en generación», por la espléndida vocación y por la multiforme misión confiada a los fieles laicos, por su nombre llamados por Dios a vivir en comunión de amor y de santidad con Él y a estar fraternalmente unidos en la gran familia de los hijos de Dios, enviados a irradiar la luz de Cristo y a comunicar el fuego del Espíritu por medio de su vida evangélica en todo el mundo.
Virgen del Magnificat, llena sus corazones de reconocimiento y entusiasmo por esta vocación y por esta misión.
Tú que has sido, con humildad y magnanimidad, «la esclava del Señor», danos tu misma disponibilidad para el servicio de Dios y para la salvación del mundo.
Abre nuestros corazones a las inmensas perspectivas del Reino de Dios y del anuncío del Evangelio
a toda criatura.
En tu corazón de madre están siempre presentes los muchos peligros y los muchos males que aplastan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Pero también están presentes tantas iniciativas de bien, las grandes aspiraciones a los valores,
los progresos realizados en el producir frutos abundantes de salvación.
Virgen valiente, inspira en nosotros fortaleza de ánimo y confianza en Dios, para que sepamos superar todos los obstáculos que encontremos en el cumplimiento de nuestra misión.
Enséñanos a tratar las realidades del mundo con un vivo sentido de responsabilidad cristiana
y en la gozosa esperanza de la venida del Reino de Dios, de los nuevos cielos y de la nueva tierra.
Tú que junto a los Apóstoles has estado en oración en el Cenáculo esperando la venida del Espíritu de Pentecostés, invoca su renovada efusión sobre todos los fieles laicos, hombres y mujeres, para que correspondan plenamente a su vocación y misión, como sarmientos de la verdadera vid,
llamados a dar mucho fruto para la vida del mundo.
Virgen Madre, guíanos y sostennos para que vivamos siempre como auténticos hijos
e hijas de la Iglesia de tu Hijo y podamos contribuir a establecer sobre la tierra la civilización de la verdad y del amor, según el deseo de Dios y para su gloria.
Amén.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 30 de diciembre, fiesta de la sagrada Familia de Jesús, María y José, del año 1988, undécimo de mi Pontificado.
NOTAS
[1] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 48.
[2] San Gregorio Magno, Hom. in Evang. I, XIX, 2: PL 76, 1155.
[3] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 33.
[4] Juan Pablo II, Homilía en la solemne Concelebración Eucarística de clausura de la VII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (30 Octubre 1987): AAS 80 (1988) 598.
[5] Cf. Propositio 1.
[6] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 11.
[7] Los Padres del Sínodo extraordinario de 1985, después de haber afirmado "la gran importancia y la gran actualidad de la Constitución pastoral Gaudium et spes", agregan: "Al mismo tiempo percibimos, sin embargo, que los signos de nuestro tiempo son en parte diversos de aquellos otros del tiempo del Concilio, con mayores angustias y problemas. En efecto, en el mundo hoy crecen por todas partes el hambre, la opresión, la injusticia y la guerra, los sufrimientos, el terrorismo y otras formas de violencia de todo género" (Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Relatio finalis, II, D, 1).
[8] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 7.
[9] San Agustín, Confessiones, I, 1: CCL 27, 1.
[10] Cf. Instrumentum laboris, "Vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo a los veinte años del Concilio Vaticano II", 5-10.
[11] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 1.
[12] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 6.
[13] Cf. Propositio 3.
[14] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 31.
[15] Ibid.
[16] Pío XII, Discurso a los nuevos Cardenales (20 Febrero 1946): AAS 38 (1946) 149.
[17] Conc. Ecum. Florentino, Dec. pro Armeniis, DS 1314.
[18] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 10.
[19] San Agustín, Enarr. in Ps., XXVI, II, 2: CCL 38, 154 s.
[20] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 10.
[21] Juan Pablo II, Homilía al inicio del ministerio de Supremo Pastor de la Iglesia (22 Octubre 1978): AAS 70 (1978) 946.
[22] Cf. La presentación que se hace de este magisterio en el Instrumentum laboris, "Vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo a los veinte años del Concilio Vaticano II", 25.
[23] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 34.
[24] Ibid., 35.
[25] Ibid., 12.
[26] Ibid., 35.
[27] San Agustín, De civitate Dei, XX, 10: CCL 48, 720.
[28] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 32.
[29] Ibid., 31.
[30] Pablo VI, Discurso a los miembros de los Institutos Seculares (2 Febrero 1972): AAS 64 (1972) 208.
[31] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 5.
[32] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 31.
[33] Ibid.
[34] Ibid.
[35] Cf. Ibid., 48.
[36] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 32.
[37] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 31.
[38] Ibid.
[39] Propositio 4.
[40] «Los laicos, siendo miembros a pleno título del Pueblo de Dios y del Cuerpo Místico, partícipes, mediante el Bautismo, del triple oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, expresan y ponen en juego las riquezas de esta dignidad suya viviendo en el mundo. Lo que para quienes pertenecen al ministerio ordenado puede constituir una tarea sobreañadida o excepcional, para los laicos es misión típica. Su vocación propia consiste en "buscar el Reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios" (Lumen gentium, 31)» (Juan Pablo II, Ángelus [15 Marzo 1987]: Insegnamenti, X, 1 [1987] 561).
[41] Véase, en particular, el cap. V de la Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 39-42, que trata sobre la "universal vocación a la santidad en la Iglesia".
[42] II Asamb. Gen. Extraor. Sínodo de los Obispos (1985), Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Relatio finalis, II, A, 4.
[43] Con. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 40.
[44] Ibid., 42. Estas afirmaciones solemnes e inequívocas del Concilio vuelven a proponer una verdad fundamental de la fe cristiana. Así, por ejemplo, Pío XI en la encíclica Casti connubii, dirigida a los esposos cristianos, escribe: "Todos, de cualquier condición que sean y en cualquier honesto estado de vida que hayan elegido, pueden y deben imitar al perfectísimo ejemplar de toda santidad propuesto a los hombres por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo; y con la ayuda de Dios alcanzar también la cima más alta de la perfección cristiana, como el ejemplo de muchos santos nos lo demuestra": AAS 22 (1930) 548.
[45] Con. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 4.
[46] Propositio 5.
[47] Propositio 8.
[48] San León Magno, Sermo XXI, 3: S. Ch. 22 bis, 72.
[49] San Máximo, Tract. III de Baptismo: PL 57, 779.
[50] San Agustín, In Ioann. Evang. tract., 21, 8: CCL 36, 216.
[51] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 33.
[52] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 4.
[53] II Asamb. Gen. Extraor. Sínodo de los Obispos (1985), Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Relatio finalis, II, C, 1.
[54] Pablo VI, Alocución de los miércoles (8 Junio 1966): Insegnamenti, IV (1966) 794.
[55] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 6.
[56] Cf. Ibid., 7 y passim.
[57] Ibid., 9.
[58] Ibid., 1.
[59] Ibid., 9.
[60] Ibid., 7.
[61] Ibid.
[62] Ibid., 4.
[63] Juan Pablo II, Homilía en la solemne Concelebración Eucarística de clausura de la VII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (30 Octubre 1987): AAS 80 (1988) 600.
[64] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 4.
[65] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad gentes, 5.
[66] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el ministerio y vida de los presbíteros Presbyterorum ordinis, 2. Cf Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 10.
[67] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 10.
[68] Cf. Juan Pablo II, Carta a todos los sacerdotes de la Iglesia con ocasión del Jueves Santo (9 Abril 1979), 3-4: Insegnamenti, II, 1 (1979) 844-847.
[69] C.I.C., can. 230 SS 3.
[70] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el ministerio y vida de los presbíteros Presbyterorum ordinis, 2 y 5.
[71] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 24.
[72] El Código de Derecho Canónico enumera una serie de funciones o tareas propias de los sagrados ministros, que, sin embargo -por especiales y graves circunstancias, y concretamente por falta de presbíteros o diáconos-, son momentáneamente ejercitadas por fieles laicos, previa facultad jurídica y mandato de la autoridad eclesiástica competente: cf cann. 230 SS 3; 517 SS 2; 776; 861 SS 2; 910 SS 2; 943; 1112; etc.
[73] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. sobre la sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium, 28; C.I.C., can. 230 SS 2, que dice así: "Por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas; asimismo, todos los fieles laicos pueden desempeñar las funciones de comentador, cantor y otras, a tenor de la norma del derecho".
[74] El Código de Derecho Canónico presenta distintas funciones y tareas que los fieles laicos pueden desempeñar en las estructuras organizativas de la Iglesia: cf. cann. 228; 229 SS 3; 317 SS 3; 463 SS 1 n. 5, SS 2; 483; 494; 537; 759; 776; 784; 785; 1282; 1421 SS 2; 1424; 1428 SS 2; 1435; etc.
[75] Cf. Propositio 18.
[76] Pablo VI, Exh. Ap. Evangelii nuntiandi, 70: AAS 68 (1976) 60.
[77] Cf. C.I.C., can. 230 SS 1.
[78] Propositio 18.
[79] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 3.
[80] «Por haber recibido estos carismas, incluso los más sencillos, se origina en cada creyente el derecho y deber de ejercitarlos para el bien de los hombres y para la edificación de la Iglesia, tanto en la misma Iglesia como en el mundo, con la libertad del Espíritu Santo que "sopla donde quiere" (Jn. 3, 8), y al mismo tiempo, en la comunión con todos los hermanos en Cristo, especialmente con los propios Pastores» (Ibid.).
[81] Propositio 9.
[82] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 12.
[83] Cf. Ibid. 30.
[84] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el oficio pastoral de los Obispos en la Iglesia Christus Dominus, 11.
[85] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 23.
[86] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 10.
[87] Cf. Propositio 10.
[88] Cf. C.I.C., cann. 443 SS 4; 463 SS 1 y 2.
[89] Cf. Propositio 10.
[90] Leemos en el Concilio: «Ya que en su Iglesia el Obispo no puede presidir siempre y en todas partes personalmente a toda su grey, debe constituir necesariamente asambleas de fieles, entre las cuales tienen un lugar preeminente las parroquias constituidas localmente bajo la guía de un pastor que hace las veces del Obispo: ellas, en efecto, representan en cierto modo la Iglesia visible establecida en toda la tierra» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. sobre la sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium, 42).
[91] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 28.
[92] Juan Pablo II, Exh. Ap. Catechesi tradendae, 67: AAS 71 (1979) 1333.
[93] C.I.C., can. 515 SS 1.
[94] Cf. Propositio 10.
[95] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. sobre la sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium, 42.
[96] Cf. C.I.C., can. 555 SS 1, 1.
[97] Cf. C.I.C., can. 383 SS 1.
[98] Pablo VI, Discurso al Clero romano (24 Junio 1963): AAS 55 (1963) 674.
[99] Propositio 11.
[100] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 10.
[101] Ibid.
[102] Propositio 10.
[103] San Gregorio Magno, Hom. in Ez., II, I, 5: CCL 142, 211.
[104] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 16.
[105] Juan Pablo II, Ángelus (23 Agosto 1987): Insegnamenti, X, 3 (1987) 240.
[106] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 18.
[107] Ibid., 19. Cf. también Ibid., 15; Id., Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 37.
[108] C.I.C., can. 215.
[109] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 39.
[110] Cf. Ibid., 40.
[111] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 19.
[112] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 23.
[113] Ibid.
[114] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 23.
[115] Ibid., 20.
[116] Ibid., 24.
[117] Propositio 13.
[118] Cf. Propositio 15.
[119] Juan Pablo II, Discurso al Convenio de la Iglesia italiana en Loreto (10 Abril 1985): AAS 77 (1985) 964.
[120] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 1.
[121] Ibid., 30.
[122] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 10.
[123] Pablo VI, Exh. Ap. Evangelii nuntiandi, 14: AAS 68 (1976) 13.
[124] Juan Pablo II, Homilía al inicio del ministerio de Supremo Pastor de la Iglesia (22 Octubre 1978): AAS 70 (1978) 947.
[125] Propositio 10.
[126] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad gentes, 20. Cf. también Ibid., 37.
[127] Propositio 29.
[128] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad gentes, 21.
[129] Propositio 30 bis.
[130] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 5.
[131] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 22.
[132] Ibid.
[133] Juan Pablo II, Enc. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284-285.
[134] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 40.
[135] Cf. Ibid., 12.
[136] «Si celebramos tan solemnemente el Nacimiento de Jesús, es para testimoniar que todo hombre es alguien, único e irrepetible. Si las estadísticas humanas, las catalogaciones humanas, los humanos sistemas políticos, económicos y sociales, las simples posibilidades humanas no logran asegurar al hombre el que pueda nacer, existir y trabajar como un único e irrepetible, entonces todo eso se lo asegura Dios. Para El y ante El, el hombre es siempre único e irrepetible; alguien eternamente ideado y eternamente elegido; alguien denominado y llamado por su propio nombre» (Juan Pablo II, Primer radiomensaje de Navidad al mundo: AAS 71 [1979] 66).
[137] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 27.
[138] Juan Pablo II, Exh. Ap. Familiaris consortio, 30: AAS 74 (1982), 116.
[139] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Respuestas a algunas cuestiones de actualidad (22 Febrero 1987): AAS 80 (1988) 70-102.
[140] Propositio 36.
[141] Juan Pablo II, Mensaje de la XXI Jornada Mundial de la Paz (8 Diciembre 1987): AAS 80 (1988) 278 y 280.
[142] San Agustín, De Catech. Rud., XXIV, 44: CCL 46, 168.
[143] Propositio 32.
[144] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 24.
[145] Ibid., 12.
[146] Cf Juan Pablo II, Exh. Ap. Familiaris consortio, 42-48: AAS 74 (1982) 134-140.
[147] Ibid., 85: AAS 74 (1982) 188.
[148] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 8.
[149] Sobre la relación entre justicia y misericordia, cf. la Encíclica Dives in misericordia, 12: AAS 72 (1980) 1215-1217.
[150] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 75.
[151] Ibid., 74.
[152] Ibid., 76.
[153] Cf. Propositio 28.
[154] Juan Pablo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 565-566.
[155] Cf Juan XXIII, Enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265-266.
[156] Juan Pablo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 568.
[157] Cf. Propositio 26.
[158] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 63.
[159] Cf. Propositio 24.
[160] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 67. Cf. Juan Pablo II, Enc. Laborem exercens, 24-27: AAS 73 (1981) 637-647.
[161] Juan Pablo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 560.
[162] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 53.
[163] Cf. Propositio 35.
[164] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 58.
[165] Pablo VI, Exh. Ap. Evangelii nuntiandi, 18-20: AAS 68 (1976) 18-19.
[166] Cf. Propositio 37.
[167] San Gregorio Magno, Hom. in Evang. I, XIX, 2: PL 76, 1155.
[168] Conc. Ecum. Vat. II, Decl. sobre la educación cristiana Gravissimum educationis, 2.
[169] Juan Pablo II, Carta Ap. a los jóvenes y a los jóvenes del mundo con ocasión del "Año Internacional de la Juventud", 15: AAS 77 (1985) 620-621.
[170] Cf. Propositio 52.
[171] Propositio 51.
[172] Conc. Ecum. Vat. II, "Mensaje a los jóvenes" (8 Diciembre 1965): AAS 58 (1966) 18.
[173] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 48.
[174] J. Gerson, De parvulis ad Christum trahendis, CEuvres completes, Desclée, Paris 1973, IX, 669.
[175] Juan Pablo II, Discurso a grupos de la tercera edad de las diócesis italianas (23 Marzo 1984): Insegnamenti, VII, 1 (1984) 744.
[176] Cf Juan XXIII, Enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 267-268.
[177] Juan Pablo II, Exh. Ap. Familiaris consortio, 24: AAS 74 (1982) 109-110.
[178] Propositio 46.
[179] Propositio 47.
[180] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 9.
[181] Pablo VI, Discurso al Comité de organización del Año Internacional de la Mujer (18 Abril 1975): AAS 67 (1975) 266.
[182] Propositio 46.
[183] Propositio 47.
[184] Ibid.
[185] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 10.
[186] La Encíclica Redemptoris Mater, después de haber recordado que la "dimensión mariana de la vida cristiana adquiere una peculiar acentuación, en relación con la mujer y su condición", escribe: "En efecto, la femineidad se encuentra en una relación singular con la Madre del Redentor, tema que podrá ser profundizado en otro lugar. Aquí deseo solamente hacer notar que la figura de María de Nazareth proyecta su luz sobre la mujer en cuanto tal por el hecho mismo de que Dios, en el sublime acontecimiento de la encarnación del Hijo, se ha confiado al ministerio, libre y activo, de una mujer. Por tanto, se puede afirmar que la mujer, mirando a María, encuentra en Ella el secreto para vivir dignamente su femineidad y llevar a cabo su propia promoción. A la luz de María, la Iglesia percibe en el rostro de la mujer los reflejos de una belleza que es espejo de los más elevados sentimientos de que es capaz el corazón humano: la ofrenda total del amor; la fuerza que sabe resistir a los más grandes dolores; la fidelidad ilimitada y la laboriosidad infatigable; la capacidad de conjugar la intuición penetrante con la palabra de apoyo y de estímulo" (Juan Pablo II, Enc. Redemptoris Mater, 46: AAS 79 [1987] 424-425).
[187] Juan Pablo II, Carta Ap. Mulieris dignitatem, 16.
[188] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre la cuestión de la admisión de la mujer al sacerdocio ministerial Inter insigniores (15 Octubre 1976): AAS 69 (1977) 98-116.
[189] Cf Juan Pablo II, Carta Ap. Mulieris dignitatem, 26.
[190] Ibid., 27. «La Iglesia es un cuerpo diferenciado, en el que cada uno tiene su función; las tareas son distintas y no deben ser confundidas. Estas no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros; no suministran ningún pretexto a la envidia. El único carisma superior -que puede y debe ser deseado- es la caridad (cf 1 Cor 12-13). Los más grandes en el Reino de los cielos no son los ministros, sino los santos" (Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la cuestión de la admisión de la mujer al sacerdocio ministerial Inter insigniores (15 Octubre 1976): AAS 69 (1977) 115.
[191] Pablo VI, Discurso al Comité de organización del Año Internacional de la Mujer (18 Abril 1975): AAS 67 (1975) 266.
[192] Propositio 47.
[193] Ibid.
[194] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 36.
[195] Juan Pablo II, Exh. Ap. Familiaris consortio, 50: AAS 74 (1982) 141-142.
[196] Propositio 46.
[197] Propositio 47.
[198] VII Asam. Gen. Ord. Sinodo de los Obispos (1987), Per Concili semitas ad Populum Dei Nuntius, 12.
[199] Propositio 53.
[200] Juan Pablo II, Carta Ap. Salvifici doloris, 3: AAS 76 (1984) 203.
[201] San Ignacio de Antioquía, Ad Ephesios, VII, 2: S. Ch. 10, 64.
[202] Juan Pablo II, Carta Ap. Salvifici doloris, 31: AAS 76 (1984) 249-250.
[203] San Ambrosio, De Virginitate, VI, 34: PL 16, 288. Cf San Agustín, Sermo CCCIV, III, 2: PL 38, 1396.
[204] Cf Pío XII, Const. Ap. Provida Mater (2 Febrero 1947): AAS 39 (1947) 114-124; C.I.C., can. 573.
[205] Propositio 6.
[206] Cf Pablo VI, Carta Ap. Sabaudiae gemma (29 Enero 1967): AAS 59 (1967) 113-123.
[207] San Francisco de Sales, Introduction a la vie devote, I, III: Œuvres completes, Monastere de la Visitation, Annecy 1893, III, 19-21.
[208] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 4.
[209] Propositio 40.
[210] "Dabit virtutem, qui contulit dignitatem" (San León Magno, Serm. II, 1: S. Ch. 200, 248).
[211] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 4.
[212] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 43. Cf. también Dec. sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad gentes, 21; Pablo VI, Exh. Ap. Evangelii nuntiandi, 20: AAS 68 (1976) 19.
[213] Juan Pablo II, Discurso a los participantes al Congreso Nacional del Movimiento Eclesial de Acción Cultural (M.E.I.C.) (16 Enero 1982), 2: Insegnamenti, V, 1 (1982) 131; cf. también la Carta al Cardenal Agostino Casaroli, Secretario de Estado, con la que se constituye el Pontificio Consejo para la Cultura (20 Mayo 1982): AAS 74 (1982) 685; Discurso a la Comunidad universitaria de Lovaina (20 Mayo 1985): Insegnamenti, VIII, 1 (1985) 1591.
[214] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 4.
[215] Propositio 22. Cf también Juan Pablo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570-572.
[216] Conc. Ecum. Vat. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 4.
[217] San Metodio de Olimpo, Symposion III, 8: S. Ch. 95, 110.
[218] Cf. Propositio 11.
[219] Propositio 40.
[220] Cf. Propositio 44.
[221] Cf. Propositio 45.
[222] Propositio 44.
[223] Propositio 41.
[224] Propositio 42